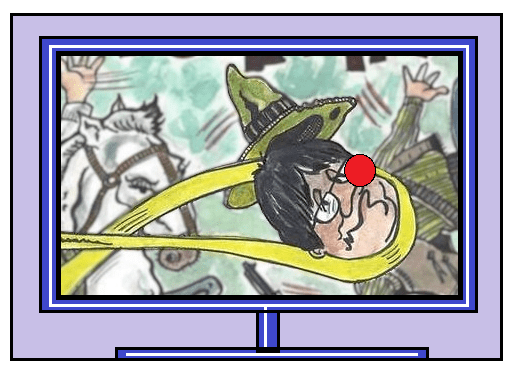Querida María, como no eres condesa ni nada por el estilo, tendré que tratarte de una forma sencilla, intentaré que al menos sea original.
Querida María, como no eres condesa ni nada por el estilo, tendré que tratarte de una forma sencilla, intentaré que al menos sea original.
Para empezar, no sé si escribirte a mano con mi mala letra, o con una máquina de escribir modelo Yost-4, negra como la que le regalaste al rey Alfonso XIII; tampoco sé realmente a quien escribirle, si a María Ana Espinosa Díaz Aguilar Martín, o a María Espinosa de los Monteros y Díaz de Santiago. ¿Qué prefieres?
Los apellidos, según me han dicho, representan el pasado, las raíces, el enlace con la historia de la familia y, tú te los cambias por unos ilustres con arraigo. Tal vez no quieras hablar de eso, pero entonces, me quedará la duda.
Yo como historiadora, me he tomado la libertad de comprobar que, según el Registro Civil, tú, María Espinosa Díaz de Santiago, naciste a las 5 de la mañana del día 13 del mes de mayo en Estepona, Málaga en 1875, y figura en el mismo, que eres hija de Antonio Espinosa Aguilar y Juana Díaz Martín, ambos vecinos de Estepona, con domicilio en el número 126 de la calle Real.
Me gustaría que me indicases si hay algún error en esta información. En tu primer domicilio todavía recuerdan a tus padres, y no sé cuál es el color de ese recuerdo. Pronto os fuisteis a Madrid, con tu madre cuando esta se volvió a casar.
Me gustaría recordar, bueno, mejor que me recuerdes tu infancia. ¿Nos sentamos?
El humo baila con la vanguardia. Tú, con gesto decidido, te quitas el abrigo y el sombrero, antes de tomar asiento. Traes el eco de las sufragistas y un manuscrito. Me lo lees. Es audaz.
Es una tarde de esas, en los que Ramón Gómez de la Serna dirige su tertulia. Desde su tribuna, él te observa curioso, sin quitar los ojos de ese vestido azul, que reluce como el cielo, mientras esperamos a Matilde Muñoz, colaboradora de la revista La Esfera, con la pluma lista para el combate.
Como yo tampoco dejo de mirarte, es un vestido –me dices— que adquirí en París, de la casa Jeanne Paquin, Yo conocí a esta modista de uno de mis primeros viajes a la capital francesa.
Su casa de costura, me acuerdo, que estaba en la rue de la Paix fue una de las primeras en ser dirigida por una mujer y eso me convenció. Tenía fama internacional, con sucursales en Londres, Buenos Aires y Madrid.
Tus ojos desafiantes como puñales rasgaron su mirada. los tuyos tenían más brillo y se alanzaron con la victoria. Se retiró.
Matilde Muñoz recorría los rasgos de aquellas letras con curiosidad. Estaba acostumbrada al lápiz, como mucho a la pluma y al tintero. Las cosas no daban para más.
Cuando pudo abandonar los rasgos y entró en el contenido sus ojos se empequeñecieron. Su juventud no había permitido aún el asomo de las primeras arrugas, pero en ciertas ocasiones, hacían su aparición acompañando a la extrañeza, a la osadía, o a cualquier sensación que pudiera provocar inseguridad o miedo. Y sin querer, se levantó su voz sobre las letras del texto: “En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los españoles…”
Me bastó un pequeño codazo para imponerle silencio. Lo comprendió al momento, pero no pudo evitar que varias cabezas se volviesen hacia ella. De hombres. Era el texto de un discurso que estaba preparando y que debía pronunciar, por encargo de su presidente, D. Francisco Bergamín García, el 22 de enero de 1920 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Lo recuerdo con claridad. Antonio Torres Chacón, famoso abogado, solía frecuentar el Teatro Real de Madrid; disfrutaba con la ópera, Giacomo Puccini, su debilidad, y su pasión, La Bohème, en especial la interpretada por la soprano italiana Emma Carelli y el tenor Amadeo Bassi. A mi derecha, y a su lado, en la séptima fila del patio de butacas, majestuosa y sola, tus ojos de mirada intensa y penetrante se clavaron en él, un instante fugaz que le quemó por dentro. Para ti, la seducción era un arte, un juego, una pasión. Primero el sutil roce de una manga, luego el fuego de una piel tersa, una mano sin guantes. De tu cuello colgaba un medallón de luz. Era el Acto IV de la ópera, pero en aquella representación, Mimí no podía morir porque acababa de nacer. Yo no te conocía, y tenía los ojos fijos en la batuta de Eduardo Mascheroni. De vez en cuando, la envidia desviaba mis ojos, ya sabes. Os vi salir, sin más palabras que las que fluían entre vuestras manos unidas, y sentí curiosidad, ¿envidia, celos?
Los periódicos El Imparcial y El Diario Universal me hablaban de una joven, María Ana Espinosa, que dirigía una empresa de máquinas de escribir, en la calle Barquillo, número, 4. Por la foto supe que eras tú. En la Hemeroteca del Ateneo encontré más información. Según el Registro Civil, tú, María Espinosa Díaz de Santiago, naciste a las 5 de la mañana del día 13 del mes de mayo en Estepona, Málaga, en 1875, y figuras en el mismo como hija de Antonio Espinosa Aguilar y Juana Díaz Martín, ambos vecinos de Estepona, con domicilio en el número 126 de la calle Real, y que tus hermanos y hermanas se llamaban: José, Alfonso, Ana y Gracia. Ya sabía algo. Me gustaría que me indicases si hay algún error en estos datos.
En tu primer domicilio todavía recuerdan a tus padres, y no sé cuál es el color de ese recuerdo. Pronto os fuisteis a Madrid con tu madre, cuando esta se volvió a casar. No estaba lejos. Aunque, claro, yo no te conocía: tenía que acompañarme alguien y pensé en mi amiga Julia Peguero.
Julia, a la que también debía carta, estaba estudiando las oposiciones para maestra auxiliar de escuelas elementales. Era tenaz e inteligente: sacaría la plaza enseguida, pero ahora no sabía si podría acompañarme.
La intuición y mis pasos me llevaron de nuevo a la Biblioteca del Ateneo y allí estaba ella, enfrascada en la lectura. Al darse cuenta de mi presencia puso las gafas sobre la mesa y, con una sonrisa, los papeles pasaron a segundo plano.
La diplomacia no era mi fuerte y enseguida le dije que tenía que llegar a la Calle Barquillo, al número 4, a tu casa, pero no sabía qué excusa darle; no quería decirle que te buscaba a ti. Por lo menos al principio, luego ya me inventaría algo. Pero al final le confesé mis intenciones. ¿Para qué esperar? —me dijo la opositora—: María hace muy buenos cafés. Pocos minutos después, estábamos en tu casa, ante un café caliente y el corazón abierto. Con el humo de aquel café, y la confianza que me mostraste ya a primera vista y todo aquel torrente de confidencias, se borraron por un instante seis años de mi memoria.
Por una carta que recibí, ya en 1910, de tu hermana Gracia, me enteré que, con un elocuente silencio, imploraba socorro ante el cariz que estaba tomando tu relación con la jerezana Ana Picar Rodríguez. Y así, cuando llegué a tu casa, en el pequeño hotelito de la calle de Don Eduardo 10, en la entonces Villa de Vallecas, conocí a tus hijos, Álvaro de tres años y el pequeño Antonio con uno. Me costó reconocer a tu marido, como a aquel galán de la ópera. Encorvado por el peso de la situación, ahora tenía el rostro surcado por una cordillera de arrugas, en las que se escondían los continuos disgustos causados por un hecho que no podía superar. A pesar de mi presencia, Ana le dirigía continuos silencios desafiantes y miradas cargadas de desprecio. Antonio, al menos por fuera, soportaba aquellas cuchilladas estoicamente. No sé si fueron tus hermanos Gracia o Alfonso los que le sugirieron a tu marido que se fuese a Argentina, que se olvidara de ti y de las máquinas de escribir. Que cambiase de vida.
Tampoco conseguí saber para quién de vosotros dos fue más liberadora su marcha. Pero tus dedos volvieron a sentir el agradable tamborileo de las teclas de la máquina de escribir. Y los relojes se volvían a mostrar implacables a la hora de borrar las hojas del calendario.
La mañana del sábado, 19 de abril de aquél 1915, amaneció radiante. A esa temprana hora no era normal ver a nadie en las escalinatas, pero aquel día aún era menos normal. Su Excelencia, don Emilio M.ª de Torres y González Arnau, jefe de la Secretaría Particular del Rey, Marqués de Torres de Mendoza y Mera, rodeado por un grupo de personalidades vestidos de rigurosa etiqueta, debía estar esperando a alguien muy importante.
Yo solía estar bien informada. Desde el otro lado de la calle reconocí el Cadillac Type 51. Tu chófer —¿cómo se llamaba?— te ayudó a descender. El marqués, solícito, se adelantó a recibirte. Vestida con sobriedad y sencillez, le ofreciste tu mano, como mandaba el protocolo, y él hizo ademán de besarla, antes de pasar al interior del Palacio. Yo me mezclé con el público que pasó detrás.
Recuerdo perfectamente aquellas notas como la obertura de una ópera, que le imprimía la solemnidad que el acto merecía. El Rey, serio, emocionado, sostenía entre sus manos la almohadilla de seda sobre la que descansaba la joya que representaba la más alta distinción reservada para los hombres de artes y de letras. Entregársela a una mujer era una novedad. El silencio se hizo dueño del salón mientras el heraldo leía el acuerdo de concesión, luego resaltaron tus méritos. El Rey inició unos aplausos que los demás siguieron en tromba. Me dolían las manos, pero mis palmadas sonaron las últimas. Me sonreíste, antes de avanzar unos pasos hacia el monarca. Con el brillo de la cruz, de oro y esmaltes, que llevaba grabada la efigie de su padre, volvieron a fulgurar en la sala, bajo los candelabros, todos tus logros. Las palabras del Rey agradeciendo tu labor ejemplar, que saldrían después en los diarios, volvieron a despertar los aplausos. Acto seguido el Rey procedió a colocar sobre tu pecho la banda que sostenía el triunfo de todas las mujeres. Y volvió la música, esta vez era una marcha triunfal. El viento arrasó el humo de los puros que los caballeros lucían a la salida del palacio y con él se llevó también muchas hojas de nuestro calendario.
Pero aún hacía el mismo frío. Seguramente a don Antonio Maura Montaner, que ya había creado el derecho al descanso dominical y el derecho a la huelga, le hubiera gustado asistir, aunque fuese con abrigo, sombrero y bufanda, y sin duda hubiese sido muy bien recibido en la calle Barquillo, aquella tarde del 20 de octubre de 1918. Allí se estaba descubriendo el telón de un Madrid mustio por la postguerra y los espías, donde el miedo aún bailaba con el viento, y mientras se gestaba un fuego nuevo, pero no de pólvora, sino de anhelo. Era una sala pequeña, sin lujos ni tapices, apenas veinte mujeres sentadas en sillas de madera de roble. Las ventanas abiertas para que las más de ochenta, que aguardaban fuera pudiesen escuchar lo que pasaba en el interior.
Un joven avispado repartía agua en jarros de porcelana, por una perra chica, para aplacar la sed de las asistentes. Las bocas, cosidas por el tiempo, quieren gritar de júbilo ante tus palabras, que no son promesas, pero tú pides paciencia, estás frente al nacimiento de un río caudaloso, que quiere soltarse de la cumbre de la montaña como un torrente y descender hasta las bases.
Te veo como al Maestro, cuando dijo aquello de: “Salid por los caminos”. Y es que a ellas antes nadie les ha hablado de forma precisa. El aguador también escucha y siente miedo, deja el cántaro en el suelo y corre. Las mujeres ya no necesitan la perra chica para beber. El final del discurso, la firma no fue con tinta sino con los brotes de una lágrima colectiva, que parecía que, al fin, iba a caer sobre una tierra sedienta de libertad. Acababa de nacer la Asociación Nacional de Mujeres Españolas.
Ahora ya, sí sé cómo tratarte, querida María, perdón, Excelentísima Señora, doña María Ana Espinosa de los Monteros y Díaz de Santiago. ¿Te gusta así? No te rías. Es el protocolo. Ahora creo intuir que te cambiaste los apellidos para ser considerada como una señora, no como una olvidada, por eso tendré que tratarte de una forma sencilla: intentaré que al menos sea original.
Para empezar, no sé si escribirte a mano con mi mala letra, o con una máquina de escribir modelo Yost-4, negra como la que le regalaste al rey Alfonso XIII; tampoco sé realmente a quién escribirle, si a María Ana Espinosa Díaz Aguilar Martín, mi amiga, o a María Espinosa de los Monteros y Díaz de Santiago. ¿Qué prefieres? Da igual, las dos sois mis amigas.
Y desde entonces vengo siguiendo tus pasos. Ahora aquí, en este salón del Café Pombo el humo baila con la vanguardia y tú, con gesto decidido, te quitas el abrigo y el sombrero, antes de tomar asiento. Traes el eco de las sufragistas y un manuscrito audaz. Me lo lees. Es una tarde de esas, en las que Ramón Gómez de la Serna, dirige su tertulia. Desde su tribuna, él te observa curioso, sin quitar los ojos de ese vestido azul, que reluce como el cielo, mientras esperamos a Matilde Muñoz, colaboradora de la revista La Esfera, con la pluma lista para el combate. Como yo tampoco dejo de mirarte. Es un vestido —me dices— que adquirí en París, de la casa Jeanne Paquin. Yo conocí a esta modista en uno de mis primeros viajes a la capital francesa. Su casa de costura, me acuerdo, que estaba en la rue de la Paix, fue una de las primeras en ser dirigida por una mujer y eso me convenció. Tenía fama internacional, con sucursales en Londres, Buenos Aires y Madrid.
Tus ojos desafiantes como puñales rasgaron su mirada, los tuyos tenían más brillo y se alzaron con la victoria. Gómez de la Serna se retiró. Matilde Muñoz, recorría los rasgos de aquellas letras con curiosidad. Estaba acostumbrada al lápiz, como mucho a la pluma y al tintero. Las cosas no daban para más. Cuando pudo abandonar los rasgos y entró en el contenido, sus ojos se empequeñecieron. Su juventud no había permitido aún el asomo de las primeras arrugas, pero en ciertas ocasiones, hacían su aparición acompañando a la extrañeza, a la osadía, o a cualquier sensación que pudiera provocar inseguridad o miedo. Y sin querer, levantó su voz sobre las letras del texto: “En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles…”.
Ramón Gómez de la Serna se había acercado y, a tu lado, espiaba tu discurso y se reía. Bastó un pequeño codazo para imponerle silencio. Lo comprendió al momento, pero no pudo evitar que varias cabezas se volviesen hacia ti. Era el texto de un discurso que estabas preparando y que debías pronunciar, por encargo de su presidente, don Francisco Bergamín García.
Aquella tarde del viernes, 23 de enero de 1920, frente al número 13 de la calle Marqués de Cubas, se agolpaba una muchedumbre de sombreros, capas y bastones, coches de caballos y modernos automóviles de lujo. Los señores fueron dejando atrás el humo de sus puros para entrar y ocupar sus asientos. Muchos, cerca de doscientos. Quedaron vacías, las tres últimas filas. ¿Recuerdas?
Eras la primera mujer que daba una conferencia en el Salón de Actos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Yo, como historiadora y amiga tenía que estar allí. Te recibieron con una fanfarria, como a los reyes. Entramos en fila como en una procesión solemne. Tú la primera, luego nosotras. Despacio, antes de tomar asiento, dimos dos vueltas alrededor del palco, todas sin sombrero. Había sido una idea de Salvador Dalí, que andaba por allí, casi escondido, con Federico y los demás; la puesta en escena dio sus frutos. A los abucheos y pataleos siguió un respetuoso silencio que se hizo patente cuando comenzaste a hablar sobre la “influencia del feminismo en la legislación española”.
El cabaret Romea, estaba cerca, se vistió con nuestro perfume revolucionario. Al día siguiente, antes de que nosotras saliésemos del cabaret, los diarios El Sol y el ABC, y la revista Época, se hicieron eco del acontecimiento. Claro, cada uno con su opinión divergente.
Era el 1 de junio de 1921, un miércoles de esos en los que parece que el tiempo se dilata, pero me acordé y entonces el reloj comenzó a correr precipitadamente. Carmen de Burgos me había dicho que era ese el día de lanzamiento de la revista Mundo femenino. No podía quedarme sin mi ejemplar. La revista iba a tener periodicidad mensual. ¡Fantástico! Benita Asas Manterola, Matilde Ras, Carmen de Burgos, tú, Elisa Soriano, Halma Angélico, Regina Lamo… El sufragio femenino, la reforma del Código Civil, los derechos de la mujer.
No sé cuánto tiempo estuvieron las agujas del reloj dando vueltas alrededor de aquellas páginas. Enseguida te hicieron presidenta del Consejo Supremo Feminista de España, que también te ocupaba bastante tiempo. Allí se integraron mujeres de Madrid, Barcelona, Valencia, La A.N.M.E., la Liga por el Progreso de la Mujer, la Sociedad Progresista Femenina y la Sociedad Concepción Arenal.
Algo se estaba moviendo. Pero yo también sabía del silencio de las sombras.
En tu coche tardamos poco tiempo en llegar a Sotosalbos; desde lejos ya se veía la torre de la iglesia románica de San Miguel. Muy cerca la Cañada Real soriana occidental. Por aquí ya han pasado seis veces las ovejas, con sus pastores y sus perros, desde que el general Miguel Primo de Rivera te nombrara concejala de Segovia para fomentar el turismo. Tu coche es una atracción para los vecinos, pero ninguno te recuerda. No saben que eres una Excelentísima Señora. Solo yo sé la pena que te embarga. Estas cansada, ya tienes cincuenta y cuatro años. Alicante es tu último destino. Pero también allí yo estaré contigo.
Mientras vas preparando el viaje, recibe mi más sincero abrazo,
Eliberia