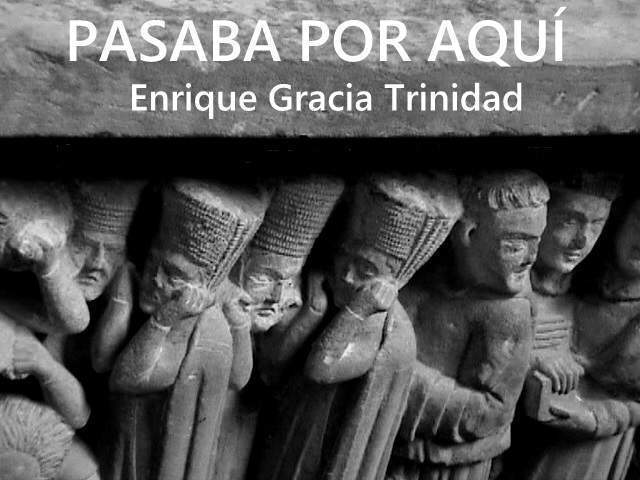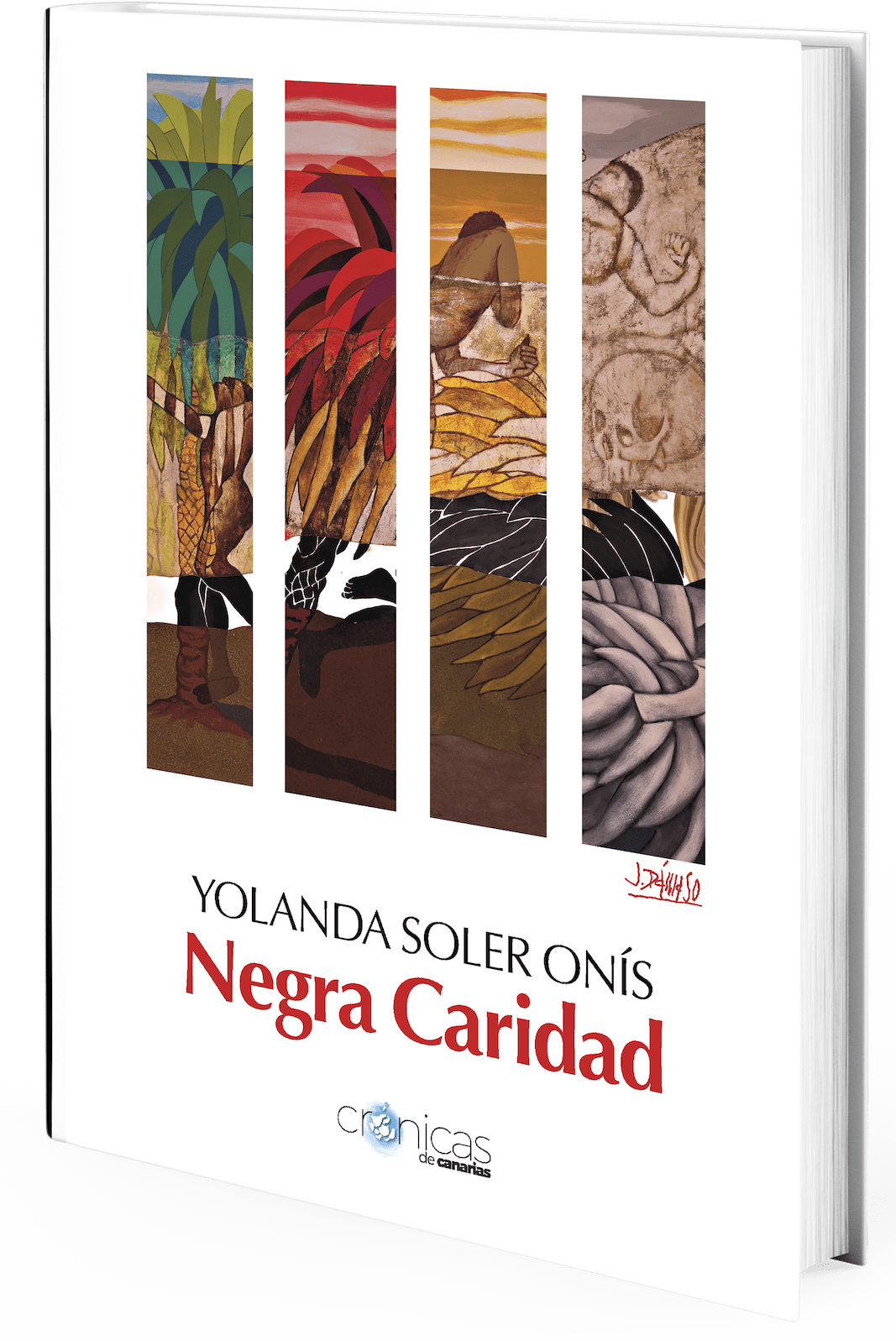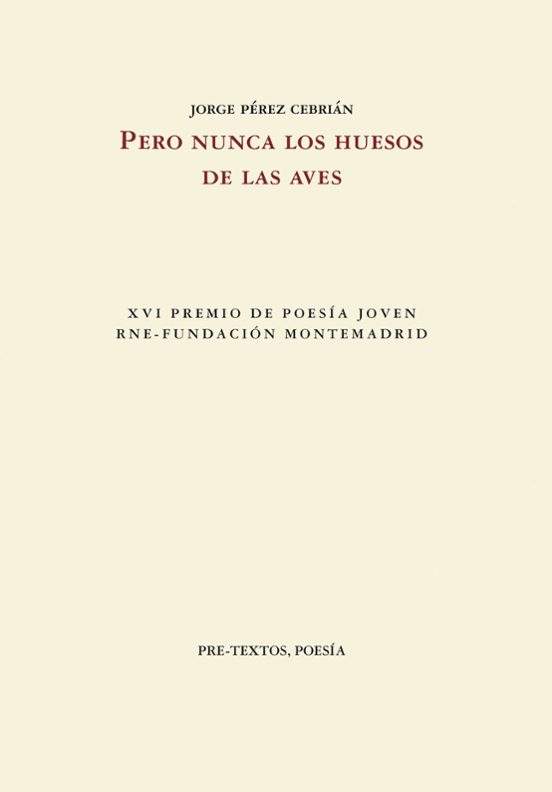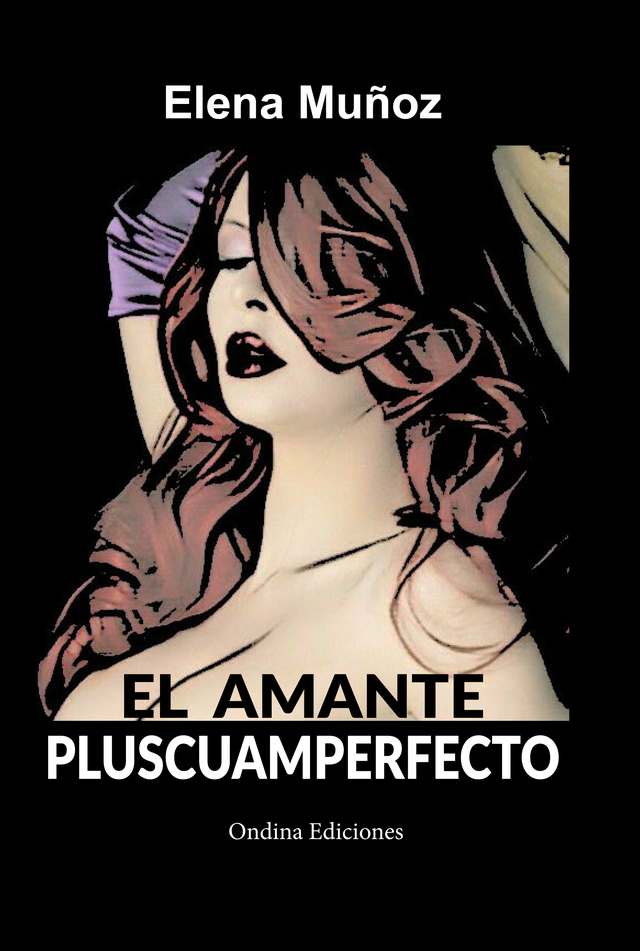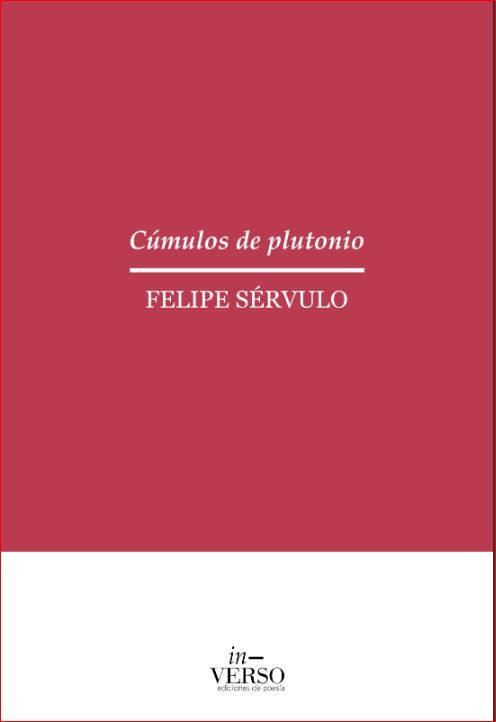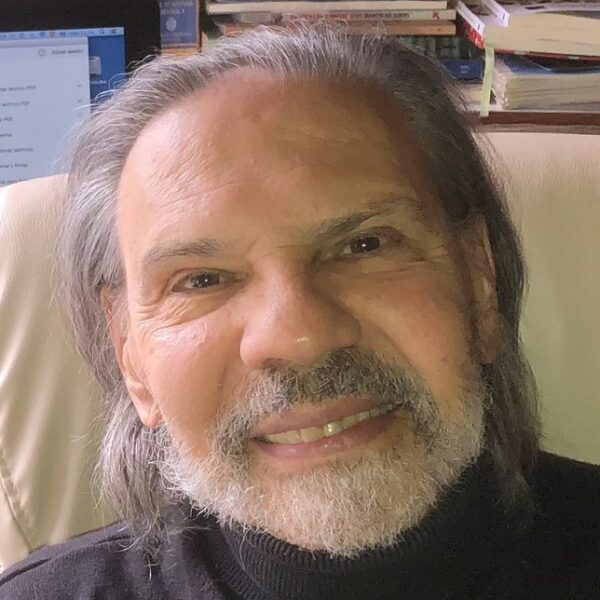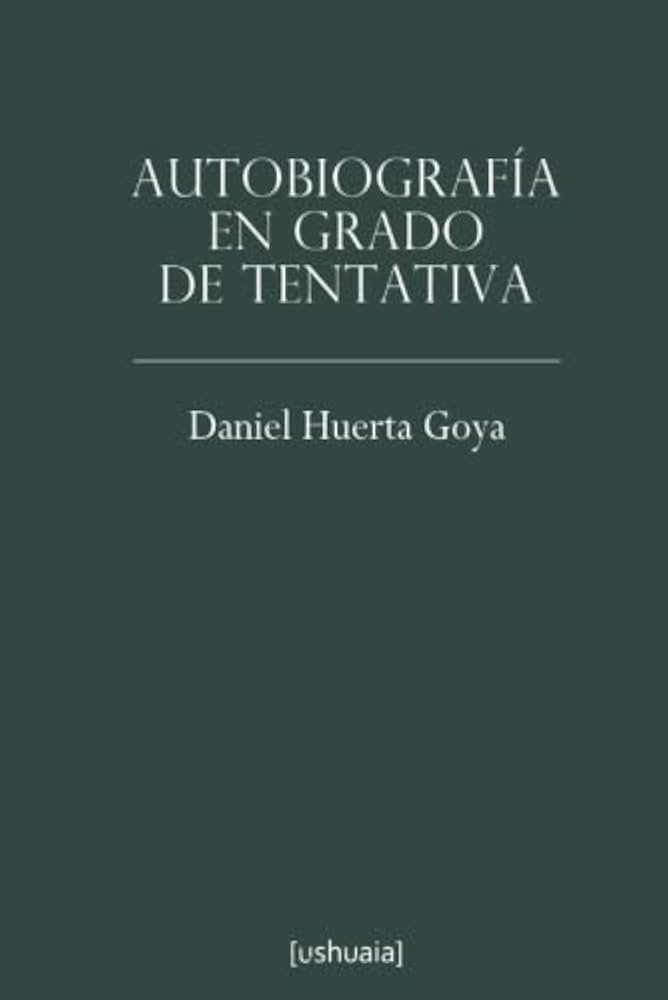 Autobiografía en grado de tentativa
Autobiografía en grado de tentativa
Daniel Huerta Goya
Ushuaia Ediciones, 2017
56 páginas
Un pedazo de vida que acaba y otro que empieza: Autobiografía en grado de tentativa, de Daniel Huerta Goya
Existen momentos vitales que actúan a modo de bisagra. Esta pieza que hace girar puertas y ventanas en la realidad se convierte, a través de su sentido simbólico, en un elemento que cierra un elemento y abre otro. En el caso que nos ocupa, puede referir a una parte de la vida que dejamos atrás y otra que está por venir. Este sentir de final e inicio de periodo se produce en diversas ocasiones a lo largo de una vida. Un tiempo acaba y otro comienza. El desconocimiento de lo que está por venir a veces gusta en dilatarse, para tormento del sujeto, que cree que los momentos de tiniebla nunca acabarán. Como si se hubiese quedado estancado o el destino le hubiese dejado abandonado a su suerte en un punto que puede volverse final o definitivo, vacío de progreso, de continuidad.
Hace falta voluntad, ilusión en definitiva para ser uno mismo quien avance a pesar de carecer de camino. Son dichos momentos bien cruciales y así los detecta el espíritu creador que invade a determinados individuos. Gracias a esta fuerza creadora pueden dar testimonio de lo que han vivido o están viviendo, brindándolo a modo de regalo a los lectores. Es el caso de Daniel Huerta Goya (1978), poeta, novelista, ensayista y profesor madrileño que siempre deja una parte de sí mismo en lo que escribe. Sus volúmenes de poesía publicados hasta la fecha así lo demuestran. Cada uno de ellos ha visto la luz en el sello Ushusia, que destaca por su diseño elegante y somero y da absoluto protagonismo al escritor y a lo que nos cuenta.
Para comprender el estilo de este poeta en su totalidad, debemos pasar por cada uno de sus libros. Apreciar su universo de una forma integral —al menos, el que nos ha mostrado hasta el momento—. La lectura de su primer título, Autobiografía en grado de tentativa (2017), resulta bien elocuente a la hora de entender la personalidad de Huerta. En él ya asistimos a una mezcla de sentimientos encontrados, pues su sensibilidad en el sentir y experimentar la vida le lleva a pasar por momentos umbríos y luminosos. Serán estos últimos los que constaten su deseo de vivir y pasar página, superando cualquier obstáculo vital. Por tanto, puede decirse que la poética de este autor es un constante canto a la alegría de vivir, si bien no esquiva la cara oculta de esa felicidad, lo que le ha llevado en persistir en ella enfrentándose a las oscuridades.
Tal y como comprendemos tradicionalmente el sentido de la palabra “autobiografía”, parece que un género de estas características debe ocupar la práctica totalidad de la existencia de un individuo. No es el caso del presente libro, si bien puede abarcar una importante parte de la vida de quien escribe. Un tramo amplio y, sobre todo, trascendental. Ya en los propios títulos de los tres apartados que conforman el volumen comprobamos este momento transicional en la vida del poeta: Umbral, Nocturno y Aire transitan de la angustia de la noche interior al paso del oxígeno que permite respirar de nuevo en un sentido figurado.
Cuatro poemas componen la primera parte del poemario. El primero se inicia con un verso bien definitorio del autor: “Solo en la claridad me reconozco”. El poeta parece encerrado físicamente en un lugar oscuro. Un encierro que ha propiciado su propio estado de ánimo: “el tiempo pasa rápido, y los ojos, / cansados de mirar, se van cerrando, / rendidos a esta hostil oscuridad / que envuelve todo y todo contamina”. Hasta los “objetos cotidianos” parece que “ocultan de repente sus perfiles, / pierden la nitidez que los define / y se vuelven ajenos, engañosos”. Nuestro protagonista pone en contra de sí mismo sus circunstancias, exteriorizando sus sensaciones a través de lo que se presenta como físico e inanimado. Les dota de una vida amenazante. Es entonces cuando el narrador hace un esfuerzo y, buscando comprenderse a sí mismo, trata de “retornar a la luz, limpiar los ojos / de sombras e impurezas, porque solo / así, en la claridad” se puede reconocer.
En el segundo poema se manifiesta la verdadera cara de ese mundo exterior, que no solo se encuentra despojado de maldad sino que se ofrece “cálido” y pleno de “pura vida”: “canto, plenitud, pujanza, aliento”. La voz poética desea llenarse “los pulmones de aire limpio”, empaparse “de sol, tararear / la hermosa sinfonía de las aves”. En definitiva, “participar de cada cosa” tras firmar “una tregua con la fiebre” y sacar provecho “a esos escasos / restos de lucidez”. Culmina esa descripción del poderoso influjo del universo sobre los sentidos, tantas veces engañosos, afirmando: “los límites del mundo son más anchos / que los de un cuerpo hastiado y quebradizo”.
El tercer poema va dedicado a aquella persona con quien el poeta ha luchado contra toda hostilidad exterior e interior: “Detrás de esta pared nace la nada, / los nervios, el temor, las suspicacias”. Uno y otro, cogidos de la mano, construyen con paciencia “un cálido bastión inexpugnable” donde, “al acabar la jornada” dejan “en la puerta los problemas” llenando “de paz y alegría” este “sencillo e íntimo refugio”. En el cuarto poema se amplía esa idea del mundo como bálsamo, siendo poco importante el peso del individuo: “A mitad del camino he asumido / que soy un punto ínfimo en la trama, / una fracción de tiempo irrelevante, / una pieza pequeña y prescindible. / Pero el mundo me gusta y a él me aferro”. Se trata del momento en que se acepta la naturaleza de la existencia a través de un estoicismo ejemplar, asumiendo su principio, su fin y sus altibajos de forma natural: “y con la calma propia del filósofo / escogeré el momento más propicio, / prepararé mi casa y, satisfecho, / esperaré sentado y en silencio / a que el gélido invierno toque el timbre”. El quinto poema se torna en una suerte de paradoja, pues trata de la noche como elemento benéfico; algo que contrasta con el sentido negativo que podría darse a la misma, siendo sinónimo también de negrura o pesimismo: “Es al llegar la noche y sus silencios / preñados de presagios que respiro, / el único momento en que la duda / me concede un efímero armisticio, / una tregua fugaz”. “Es al llegar la noche” se repite como letanía, confirmando una estructura rítmica de canción alentadora en el ánimo del escritor y del lector. No es casualidad que concluya así: “y la música —alquimia y sortilegio— / alumbra un mundo nuevo”.
La música protagoniza la parte titulada Nocturno —término a su vez de claras reminiscencias musicales—. La componen veintiún poemas de breve extensión dedicados a distintos compositores. Algunos se encontrarán al alcance de un público más melómano, mientras que otros serán bien conocidos para el lector general con un mínimo de conocimientos culturales —aunque su popularidad no les hace menos importantes, al contrario—. De Johann Sebastian Bach se destaca la complejidad y calidad de sus composiciones —“vasto andamiaje, / soberbia arquitectura”— destinadas a emular, en buena parte, la perfección divina —“en cuyos ámbitos / -orbe de melodía- / se oye un eco divino”—. Con Wolfgang Amadeus Mozart se subraya su don musical contrapuesto a su espíritu lúdico —“Genio inefable / de eterna adolescencia”—. De Manuel de Falla interesa su música culta, destinada a recuperar la tradición musical pasada, así como su preocupación por el folclore popular y lo mistérico —“Alba de nácar / o místico fulgor / de platerías”—. Otro español coetáneo, Joaquín Turina, posee ese “duende” andaluz que “duerme / bajo la suave bóveda / de las estrellas, / en la margen sinuosa / del sueño. O del deseo”. Richard Wagner representa una mezcla de romántico interesado por las historias legendarias de Alemania, así como la inspiración nacionalista para la política totalitarista de Hitler —“forja los bellos mitos / que hundirán a Alemania”—. Arnold Schönberg define el cambio de paradigma en la música, imponiéndose la atonalidad. Se destaca lo chocante de su procedencia, una Austria que se definía por la belleza estética de las formas artísticas —“De Viena viene / el áspero lenguaje / dodecafónico, / tumba el viejo arte / basado en la armonía”—. También sus compañeros de estilo Alban Berg —“el mundo cobra forma / de eterna pesadilla”— y Anton Webern —“bello y audaz / elogio de lo breve”—. Encontramos igualmente a Benjamín Britten, con su “melancolía / vertida gota a gota / en fugaz cáliz” y a Jean Sibelius, en ese paisaje finlandés de “bosques y lagos”, “nieve inexorable” y “sol de medianoche” que “alumbra adagios tristes”. Paul Hindemith “áspero, frío” en su “inquietante presagio / del negro drama”. Y, por supuesto, Ludwig van Beethoven con su “apasionada / tormenta en movimiento” o el “fuego romántico / que arde en las entrañas / del siglo diecinueve”. No son todos los que están pero sirven para esbozar la compañía sonora del poeta, ilustrando ese momento transicional en el que nos encontramos dentro del poemario. No importa si son o no autores y músicas predilectas para el autor, pero a buen seguro le marcaron a lo largo de este viaje.
Llegamos a la tercera parte del libro, Aire, que se inicia con presagios funestos recogidos, nuevamente, de elementos de la realidad inesperados. De hecho, la belleza que sugiere lo natural no pronostica esa sensación fatal, tan lorquiana: “Dondequiera que poso la mirada, / en el rosal desnudo de los geranios, / en la hierba que crece en su albedrío, […] / descubro algunos signos inquietantes, / señales que me indican que se acerca / la etapa más difícil del viaje”. El poeta no nos informa de lo que le sucede, pero no importa. Es en la sugerencia donde se aviva aún más la llama de la lírica, cuando el lector debe dejarse impregnar por el misterio sin preguntar acerca de lo concreto, dejando sentir las impresiones —algo, por cierto, muy impresionista, por no decir debussiano o raveliano—. Prosigue el poema: “Pero antes de partir es necesario / que ordene los armarios, que prepare / con sencillez de asceta el equipaje / y que haga un inventario detallado / de éxitos y fracasos”. Esa prueba a la que debe de enfrentarse exige por tanto una preparación previa con la que resistir el “frío” y la “lluvia”, un ánimo optimista respecto de las inclemencias ambientales: “confiado en que lo incierto del destino / no podrá arrebatarme la sonrisa”.
Llega uno de los poemas más llamativos del libro, por su contenido y forma de transmitirlo. Supone en sí un nuevo autorretrato dentro del autorretrato general, asociado a la parte sensible del creador que lo concibe. Se transmite un entorno hostil para el sujeto “cansado y frágil”, que envidia “la dureza del diamante”. El exterior vuelve a surgir como parte de esa dicotomía dentro-fuera, simbolizando un lugar lleno de vida al que el poeta quiere acceder. Enclaustrado en el desánimo, observa esa ventana por la que “sale” su “desencanto”.
El poema tercero incide en la descripción negativa del narrador, que se “pudre” desde su “sillón de mimbre”, “ungido por la luz crepuscular”. Solo parece quedarle la rememoración de las “hazañas juveniles” (“cuando el cuerpo era otro, más lozano, / más hecho para amar y ser amado”). La lluvia se presenta como esperanza, a fin de que “depure” al protagonista y le permita “afrontar más libre y relajado, / cuando llegue el momento, el desenlace”. La propia naturaleza se vuelve nuevamente benéfica, capaz de devolver al individuo lo que cree perdido.
En el cuarto poema, se contrapone la búsqueda de la creación de belleza por parte del poeta con su propio ser, aparentemente contrario a lo que construye: “buscas en cada verso el ritmo exacto, / ese ritmo sonoro y armonioso / que tu cuerpo agrietado nunca tuvo”. El quinto poema promueve, desde la autocrítica anterior, la prudencia del silencio, donde todo es más verdadero. El mundo presente se arruina con los sonidos de sus habitantes, que lo inundan de ruido vano. Concluye: “Mejor será que busques un rincón / en el que refugiarte del estruendo / que invade, como un cáncer, la ciudad”. Como compañía propone algunos libros, tal vez textos de un naufragio que merece conservar, ya que demuestran que el ser humano, además de destructor, puede ser artífice de grandes cosas.
El último poema refiere a las heridas de guerra que conforman la cartografía personal del narrador: “Hablo de soledad y de derrotas, / de nostalgias, deseos y obsesiones”. No obstante, aquella batalla a la que se enfrenta es también interior, como un animal que “va royendo” sus “huesos”. Concluye con una declaración de mantenerse en pie de guerra, de no claudicar. Es entonces cuando el poeta cierra con el inicio, en una especie de perfecto uróboros: “Mantengo con la luz una alianza / y, animoso, feliz e ilusionado, / pienso que es de justicia que este libro / termine retornando a su comienzo: / solo en la claridad me reconozco”. En esta innovadora pirueta, quien escribe hace presente el libro dentro del libro y, en concreto, su primer verso, como ejercicio de sorprendente ingenio, cogiendo al lector a contrapié.
Autobiografía en grado de tentativa constituye por tanto un pedazo de vida que muere y otro que nace, un paso de página en el libro de la existencia. Claro, sincero e iluminador, con el que el lector puede sentirse identificado e, incluso, comprendido y sanado. Pertenece pues, a la poética más valiosa, a lo mejor de la literatura lírica