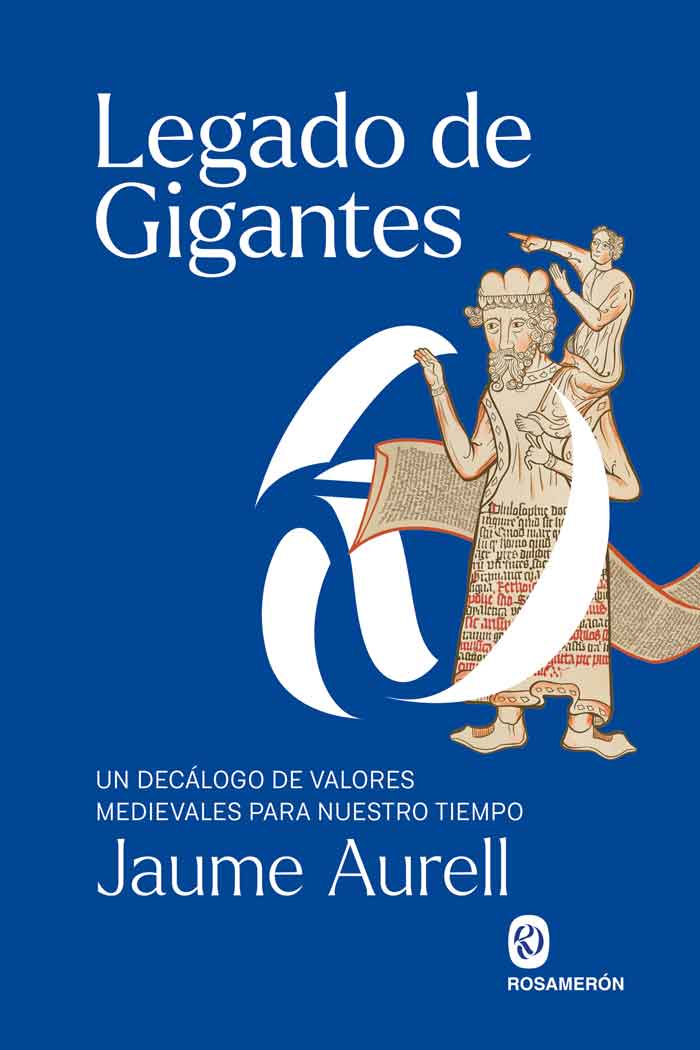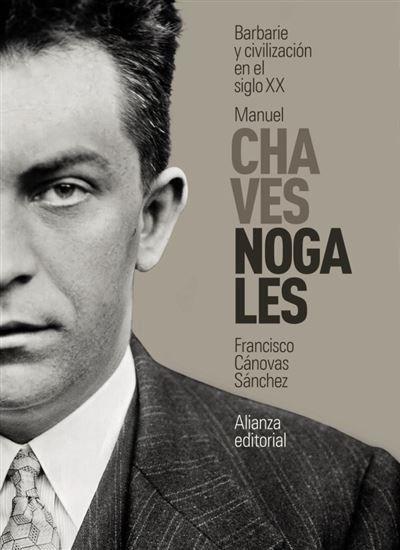Querida María:
Yo te esperaba junto a las esfinges, a la entrada del Palacio de Exposiciones y Congresos en el interior del parque del Retiro. Mayo, 1924. Marga, muy elegante, de luto riguroso, llegó puntual a la hora convenida. No le gustaba esperar. Tenía mucho interés en mostrarme su obra “Grupo”: dos mujeres entrelazadas, talladas en granito, a la que según los rumores le iban a conceder la medalla de oro. Al llegar te detuviste bajo las esfinges, admirándolas, luego, con paso lento observándolo todo, entraste: no conocías el palacio. La Exposición Nacional de Bellas Artes era todo sedas, debate entre mármoles y lienzos.
Margarita Gil Roësset y yo fuimos tu sombra. Ignoraste la pintura. Buscando la sala de escultura, tu corazón latía fuerte, anhelando ver formas y volúmenes. Vestías un elegante abrigo negro sobre traje azul y sombrero “cloché”, típico valenciano. Tendrías unos veintidós años. Soy María Labrandero, nos dijiste, y he venido expresamente de Valencia para ver esta exposición. Me llamó la atención el hecho de que te presentaras solo con un apellido, eso me dejaba ver tu sencillez. Supimos con agrado que eras escultora.
Marga comentó que había terminado varias obras, pero tú no sabías cuáles había presentado. Quería que identificásemos su estilo. Te quedaste quieta, inmóvil, frente a un busto titulado “La lección”, era un desafío frente a lo clásico. Te costó encontrar al autor, Mariano Benlliure. Sonreíste al darte cuenta de que era un paisano tuyo, pero era un hombre, y todos los relojes se pararon.
A poca distancia otra figura, pero esta vez fui yo la que me detuve ante ella. Realizada por Emiliano Barral, era la imagen del maestro Blas José Zambrano, según rezaba en una pequeña placa en la parte inferior. Su hija, María, era mi amiga. Tendría que escribirle.
Ante nosotras pasan muy despacio las obras de José Bermejo, Fernando Alberti, Julia Alcayde, Francisco Aldana, Juan Almagro, Gerardo de Alvear, Manuel Antolín, Manuel de Azpíroz, Jesús Basiano, Felipe Bello. Como siempre había pocas mujeres.
Yo no creo en las casualidades, pero allí estaba, era ella, “Manolita”, Manuela Ballester, vestida con traje de chaqueta verde aceituna, ensimismada ante el cuadro “La piedad” de Juan Adsuara. Marga y yo la conocíamos, se unió a nosotras.
El sol atravesaba el zénit del universo, cuando empezaron a moverse sus agujas nada más llegar al Café del Henar. Tú no lo conocías; el número 40 de la calle de Alcalá estaba cerca. El sitio era agradable, lo frecuentábamos. Tomamos asiento en el “salón del te´”, estaba vacío. Te vimos paladear con gusto el chocolate y los churros de media mañana, y con su calor se despertó tu lengua.
Yo no había cumplido los veinte años —decías, con esa voz cristalina que llegaba tan dentro—, y ya me llamaba la atención el Círculo de Bellas Artes de Valencia, donde casi no había mujeres. Le insistí a mi tío Antonio García Fenollosa, que era capitán de la Marina, para que me presentara a Don Tomás Murillo Ramos, su director.
Marga, Manolita y yo, teníamos los ojos fijos en ti. Su despacho, recordabas, rezumaba a tinta de roble y tabaco de pipa. El director levantó ligeramente los ojos de la mesa, donde tenía mi expediente, me miró. Tu expediente —recuerdo que dijo algo así— contrasta con la solemnidad de las obras que tiene el Círculo. Voy a arriesgarme, admitiéndote como socia. Y respiré alegría.
Enseguida, me sentí integrada en aquella comunidad de artistas que no tenían en cuenta ni la edad ni el sexo de los creadores. Ahora —seguías hablando—, estoy trabajando en el modelado de “El carro de Marte” para la cabalgata de Carnaval de mayo de 1925. Las hojas del calendario habían pasado demasiado deprisa. Quedaba poco tiempo.
Vi la sinceridad en tus ojos, cuando nos invitaste a aquella fiesta. Entonces me imaginaba el viaje, Manolita, Marga, y yo. Si nos poníamos de acuerdo iríamos. Esos eran mis pensamientos, mientras tú seguías hablando de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en la que había un chico que te gustaba: se llamaba Antonio Vercher Coll. Te encantaban sus dibujos.
Creo que te gustaba algo más que sus bosquejos. Queríamos saber más de él; nos quedamos en silencio, expectantes, y tú entraste como un toro de Miura.
Mira —dices entonces—, le veo en mi barrio, va a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y encima es socio del Círculo de Bellas Artes. Conozco a sus padres, Antonio Vercher Climent y Encarnación Coll. Es imposible hacerte callar.
El otoño y el invierno se deslizan a lo largo de la noche, acariciando los árboles: la estación de Atocha nos espera agradecida de sol. Nos hemos puesto de acuerdo Manolita, Marga y yo. Al fondo el carnaval, Valencia, el mar.
Cada artista imagina su obra de forma singular. No sabíamos cómo sería tu “Carro de Marte”.
Sobre Valencia, el mar acababa de colgarse su disfraz de fiesta. Corría ya el año 1925. Mi imaginación se había disparado, y con pinceles de fantasía esbozaba a los caballos, tirando de “El Carro de Marte”; era la furia y la gloria de la guerra; la musculatura, la tensión, la pasión indomable.
Solo era mi imaginación errante por el infinito, pero esta solía jugarme malas pasadas. Tenía que ver la escultura.
Una joven y elegante María Labrandero, en el andén de la estación del Norte, en la calle Xàtiva bañada por la luz, parecía tener prisa por mostrarnos a su “Marte”, en la Lonja de la Seda. Esa obra, que en el “Salón del Mármol” lucía con todo su esplendor. Marte nos dejó extasiadas. Su guerra se detuvo ante nuestros ojos.
Sonaba cerca la música. Todas eran piezas que se podían bailar. Me gustaron “La entrat de la murda”, de Salvador Giner Vidal, “El campanar de Benihamin” de Francisco Llacer, “El paseo” de la “suite infantil para orquesta de cuerda” de Ricardo Olmos, “La bohemia azul” de Manuel Izquierdo y “Corina” de Amancio Amorós.
Te noté intranquila, me di cuenta de que tus ojos buscaban a alguien. Antonio Vercher Coll apareció cuando sonaba la obra de María Teresa Oller, y escuché con entusiasmo sus “Cipreses y Oraciones de primavera para piano”. Te sacó a bailar, el mundo daba vueltas, el salón se quedó mudo y desapareciste.
Mis dedos tamborileaban sobre una copa de champán, siguiendo el ritmo de la música, mientras te suponía feliz, sin darme cuenta de que Manolita también estaba bailando. Intenté saber con quién, cuando una voz me pidió un baile. Indecisa me lo quedé mirando. Aquella voz salía de una garganta de cantante, gafas de montura fina, pelo canoso peinado hacia atrás. A simple vista me resultaba interesante. Dejé la copa y el sosiego sobre una mesa de cristal y a la tercera vuelta me enteré de que se llamaba José Manuel Izquierdo Romeu. El alcohol, el vértigo y sus brazos rompieron mis relojes. Se empeñó en contarme su vida, aunque yo no era capaz de seguirle. Creo que me dijo que había estudiado en el Conservatorio Superior de Música, allí en Valencia, con los maestros Salvador Giner y Amancio Amorós. Me pareció un poco presumido cuando me dijo que había sido violinista en la primera formación de la Orquesta Filarmónica de Madrid, y luego más tarde director.
Al acabar la fiesta, cuando ya habíamos consumido los canapés y solo quedaban los recuerdos del champán, se despidió de mí, intentando que nos viésemos otro día, cuestión difícil. Te vimos bajar del cielo de su brazo, y volviste a reunirte con nosotras. No te preguntamos nada. Nos lo presentaste con naturalidad.
La calle se nos fue quedando atrás, como la tarde, fría, mientras nosotras caminábamos abrigadas y en silencio. Yo pensaba en la pareja de baile de Manolita. Me pareció que quien la había hecho girar en torno a la luna era el conocido dibujante Carlos Renau. Seguramente ella también estaría intrigada pensando en quien sería mi pareja de baile. Marga estaba ausente.
Por lo que yo conocía Valencia, creo que tú nos llevabas hacia el número 45 de la calle Cirilo Amorós, tu domicilio y estudio. Al llegar, se hizo palpable la tristeza y la ausencia de tus padres, Don Ricardo y Doña María. Era un sitio frío, distaba de ser un hogar. Enseguida nos llevaste a lo que era tu estudio. Allí estaba “El vencedor del torneo”, esa obra que estabas preparando para presentarla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid para el año siguiente, 1926. Era colosal, en piedra tallada. Tus dedos rozaban su cabeza buscando la suavidad de su textura, tal vez imaginando las caricias deseadas y ausentes de tus padres. Tampoco hablabas de tus hermanos. De tu vida todo era silencio y piedras a golpe de martillo. Para cambiar de tema nos llevaste hasta una vitrina de cristal en la que se veían tus “Bibelots”, dos pequeñas piezas caricaturescas de barro modelado, que habías presentado al Salón de Humor, organizado por el Círculo de Bellas Artes, allí en Valencia en julio de 1923. Entonces, recordabas: tenías veintiún años y habías sido la primera y la única mujer en presentarte al concurso. La luz indirecta iluminaba las figuras, haciendo jugar a las sombras un papel fundamental en su visión.
Yo te admiraba, quería saber más de ti, de tus luces, de tus secretos, pero estaba convencida de que, si empezaba a indagar, tanto Manolita o Marga como tú, ibais a asaetearme con preguntas cuya respuesta no me era fácil dar, al menos en ese momento. Por eso y por el cansancio del día, preferí retirarme a mi cuarto.
La habitación, cálida, acogedora y limpia, decorada con sencillez y gusto, me acogió con los brazos abiertos y el descanso pobló mi alma hasta el canto del gallo mañanero.
Me levanté con aquella idea, pensamiento o sueño recurrente: La única mujer… ¿No había en Valencia un movimiento, un grupo similar al Lyceum?
Tenías mucha prisa, el periodista J. Aragó te iba a entrevistar para el diario La correspondencia de Valencia. En las fotos ibas a salir muy bien.
Mientras desayunábamos a tu costa, Manolita me respondió. Conocía la ciudad, su vida y sus carencias. Al hablarme de María Ballesteros, María Cabrera Fructuoso, Pilar Serrano Betored, Rosa María Díaz Mayo, Sara Torres-Vega, sentí la emoción en sus manos. Yo no conocía a ninguna de ellas, pero a buen seguro sería muy interesante entrar en su actividad y en sus dificultades, así como en la forma de superarlas. Me salió la vena de historiadora. Y sin más le pregunté: ¿Podrías presentarme a alguna de ellas? Podría ser, me contestó malévola y juguetona, si te portas bien.
Terminamos el desayuno entre bromas, pero con la esperanza de que cumpliera mi deseo, y quizás después de conocer a alguna de ellas, pudiese escribirle una carta.
Al salir, las tres con abrigo rojo y sin sombrero, nos quedamos quietas, mirando a aquel río de gente que por la calle Pere Conde desembocaba en la Lonja; todos parecían querer contemplar la exposición. Aquella calle recibía su nombre en memoria del arquitecto que construyó allá por el siglo XV, el emblemático edificio también conocido como “Lonja de mercaderes”. Al pasar frente a nosotras, algunos caballeros se quitaban el sombrero e inclinaban la cabeza. Seguramente te habrían reconocido, o posiblemente fuese el chico que te había hecho enloquecer, la tarde anterior, en el baile.
Para mí los trenes, los compromisos, la investigación, la escritura, la actividad diaria, todo se había confabulado. El año 1926 y su primavera, para ti, sin embargo, llegó como un relámpago de juventud.
Un Madrid hecho piedra para labrar se había puesto en tus manos y te había brindado la oportunidad de presentar tu obra “El vencedor del torneo”, en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Los periódicos de la época, como El Mercantil Valenciano y Diario de Valencia, que iban a cubrir el evento y el fallo del jurado, habrían desplazado ya a sus corresponsales y, como eras la única mujer, te estarían buscando.
Otra vez vuelves a ser la única mujer participante, aunque ahora ya tienes un poco más cerca a otras mujeres como María Josefina, Teresa Sanfélix, María Luísa Palop, Carmen Sánchez de Morant, Paquita Rodríguez, Luísa Albert, María Abaitua Martínez, pero también yo tenía que estar allí.
Recuerdo como las tres, vestidas con abrigo y traje rojo, sin sombrero, nos movíamos sobre el polvo de la calle, camino del Palacio de Exposiciones, donde se celebraba la muestra, entre carros de caballos, coches modernos y tranvías.
Las miradas y los comentarios de los transeúntes, como el humo de sus puros, se iba quedando pegado a nuestros zapatos de tacón alto, como el sol del verano, y yo me preguntaba por qué nos miraban: porque éramos mujeres, porque éramos artistas, porque éramos jóvenes porque no teníamos que estar allí en aquel mundo reservado para los hombres… ¿por qué? Sabía que mis amigas no tenían respuesta para esto. No la había. No había encontrado tampoco un argumento para entender por qué los periodistas, también todos hombres, les hacían entrevistas a los hombres y a ti no te habían llamado todavía.
Con estos pensamientos míos nos cubrieron otra vez las sombras de las esfinges. “El vencedor del torneo” era el centro de todas las miradas en el salón, pero todos los ojos le daban la espalda al comprobar que era obra de una mujer. Me di cuenta del incendio interior que se podía percibir a través de tu rostro. Tirabas de nosotras como para arrancarnos de ese desprecio y salir a la libertad de la tarde.
Con las puertas cerradas de Madrid, ansiabas regresar a Valencia para reunirte con Antonio, el auténtico vencedor del torneo, con el que esperabas casarte pronto.
Si, tu obra era perfecta, lo decían las lenguas cortas y escindidas, innovadora, pero le faltaba la fuerza que le imprimía la masculinidad. Por eso me dijiste, mientras regresábamos a Valencia, que en tu próxima escultura el fuego habría de salirle por los ojos, y la fuerza se le iba a manifestar en las arrugas de su frente. Pensabas llamarle “Ibero levantino”; en su esencia estaría la guerra, tu guerra, la patria, la fuerza, la tenacidad, la resistencia, la obstinación, todas aquellas virtudes con las que querías representar a la mujer y a su lucha. Esa lucha que era también la nuestra.
El tren llegó a Valencia despacio, cansado, esquivando el frío de la noche, en el andén un solo hombre. Creíste ver la silueta de Antonio, y sólo entonces se hizo la luz. Supimos que había llegado la hora de la despedida.
Se me había acabado la tinta de mi pluma y quedaban ya pocas hojas en el cuaderno, por lo que yo también me despido de ti con un abrazo muy fuerte.
Tu amiga Eliberia, que pronto te volverá a escribir para seguir sabiendo de tu vida.