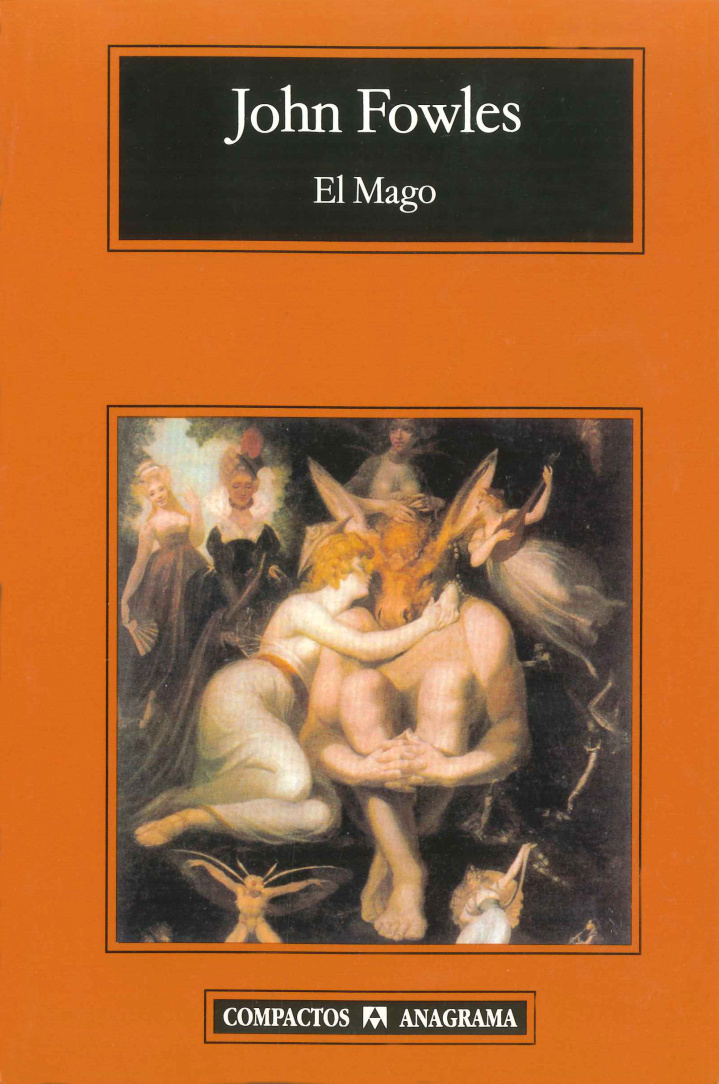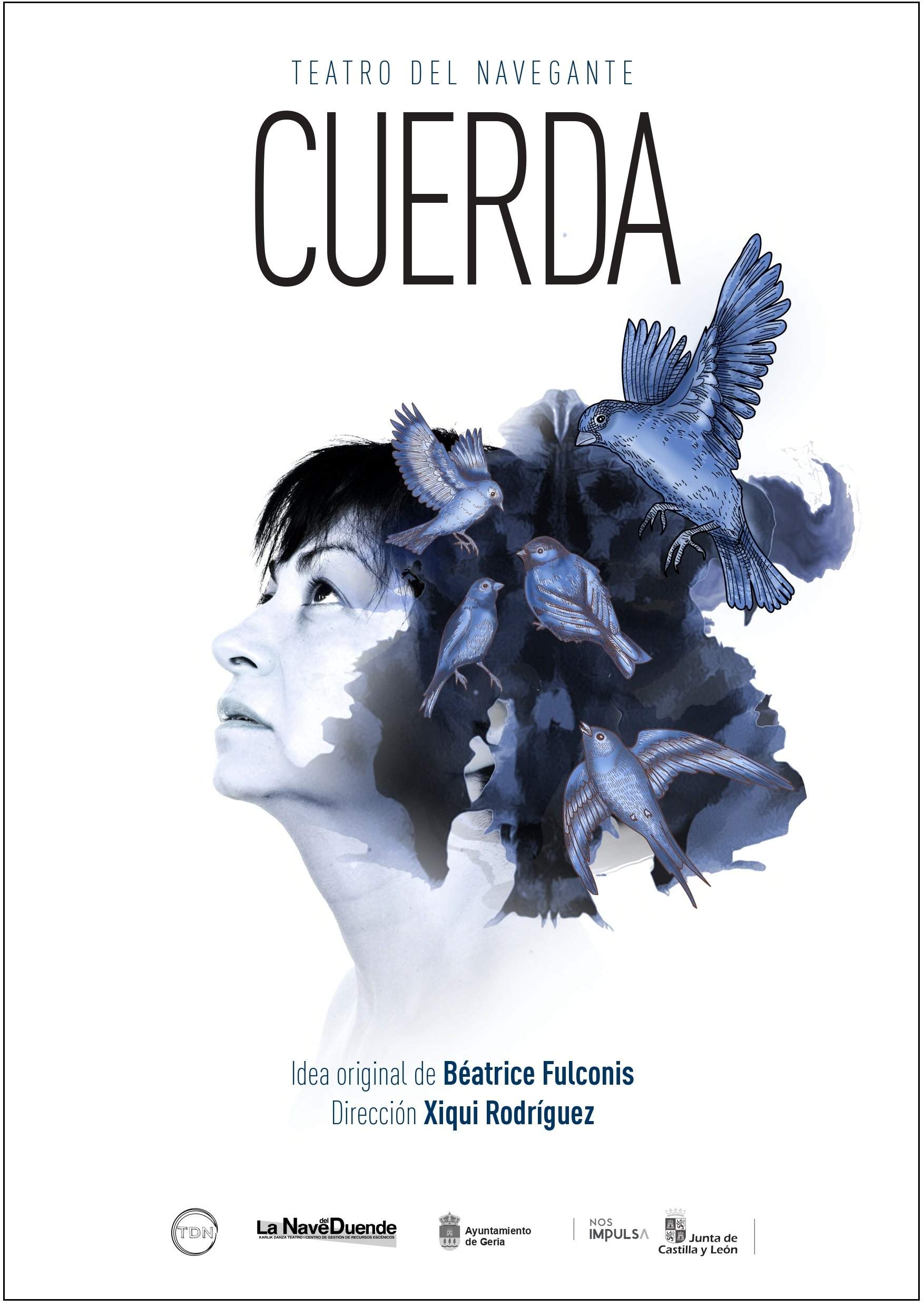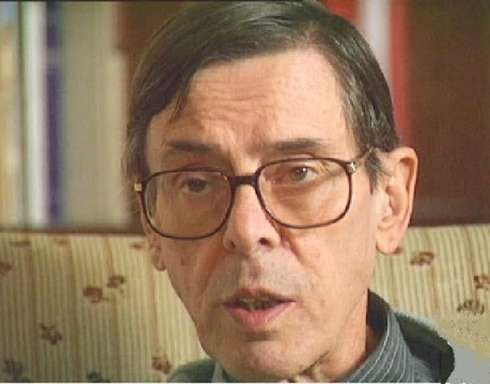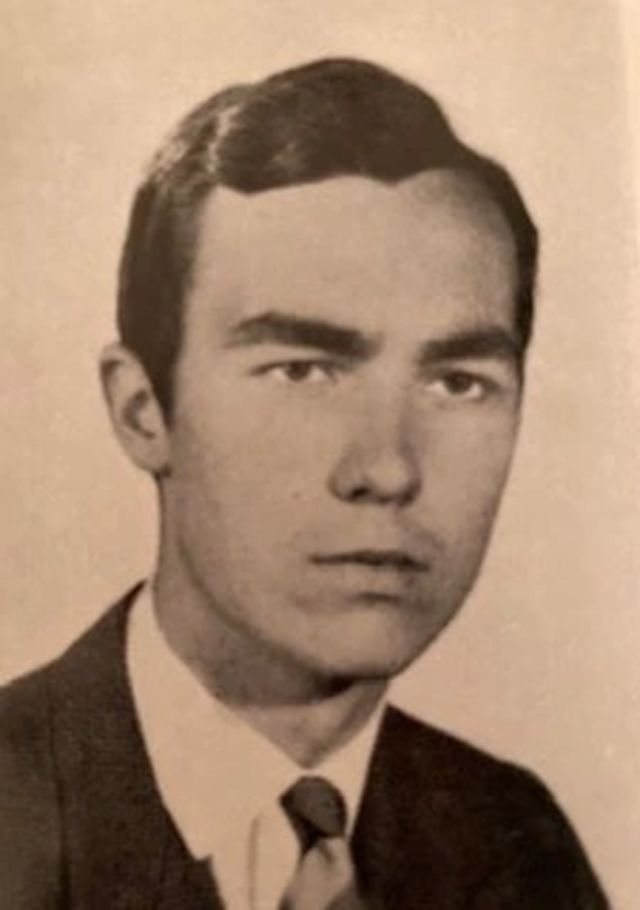Este Benito me hace reír. Este Benito me hace llorar. Cuando me acuerdo de México me río de Cantinflas y cuando de acuerdo de Brasil me río de Janeiro. Cuando me acuerde de que por estas fechas tocan celebraciones navideñas y toque rematar Año Nuevo o Nochevieja, o como le llamen, me reiré de Manuel Benito, uno que llegó a ser mi amigo por culpa de la tauromaquia, perdón, de las tablas crujientes bajo pies de actores que leen libretos. Malos actores quieren hacernos creer que no conocen el guion y leen. Les sale fatal engañar. Acabo de verles por segunda vez. Soy reincidente, el masoquismo del diletante teatral es así. El año pasado pensaba que el amigo me estaba obligando a una versión de La cena de los idiotas del francés Veber (1998), la de los tres césares. La de Benito debiera ganar más y sin pasar por nominación, directo a premio. Este dramaturgo es implacable con la hipocresía —hipocresía y comedia son sinónimos—, él no caza estúpidos para la cena de cada miércoles, sino que consigue liar a ocho, ¡cuatro parejas estúpidas!, para liquidar un año terminal del trepidante siglo pasado.
(Las artes escénicas son las tablas. Debieron ser las cortinas. El honorable apenas percibe el maderamen bajo pies de actores, pero las cortinas, ésas sí son visiblemente omnipresentes).
La cena de Benito no parte de la idea benévola, afable y complaciente de Brochant, un editor parisino, sino de un vendedor en tarima de un mercado que se me antoja por cercanía con la sala Triángulo del Teatro del Barrio, el madrileño de Antón Martín, pero no el de ahora, sino el de antes de las reformas. Los personajes de Cena de amigos en Nochevieja no clasifican como clase social según el más estricto rasero marxista, no guardan relación con medio de producción alguno ni pertenecen al lumpen proletario. Son comerciantes de algo. Un comerciante no es más que un intermediario entre productor y consumidor, y su filosofía es siempre coger la mejor tajada del algo que revende. Ello nos ubica, no más comenzar la obra, ante una psicología tipo. No hay protagonista en esta coral, pero quiere el autor, traer a escena una pareja de libreros, quizás porque no venden comestibles ni bebestibles. Son objetores conscientes de que para estas fechas ofrecerán cero papel envoltura con motivos navideños ni tarjeticas para la ocasión. Han leído los Cuentos romanos de Moravia como si fueran ensayos de sociología y quizás quieran jugar, con no poco sadismo pero disfrazados de corderitos, a verificar los enunciados fieros del neorrealista libro. Este par por momentos nos confunde, pensamos que será el eje moral alrededor del cual pivota la idea de la obra. El librero quiere acercarse a nosotros hablándonos en off con registros vocales que oscilan entre melifluo, cursi y cabreado. Este busca nuestra complicidad, pero no, porque al final… Suelo contar el final, quiera o no se me escapa, pero esta vez no, el pudor me puede.
Benito sufre la maldición de un cerebro bien colocado. Inteligencia y felicidad andan divorciadas. Es esta una comedia de conciencia profunda mezclada con sufrimiento emocional, un debate de inacabable pasto de filósofos. Cinismo y desengaño andan juntos. Él disecciona gente que ha pastado en pradera de su propiedad y conoce bien. Busca fallos propios de la condición humana por mediación de consecuencias visibles, obvias. Pincha estímulos a los personajes y por las respuestas sabemos cómo funcionan por dentro, como las cajas negras. Él es en apariencia sencillo y recurre a la familiaridad de una cena, pero nos engaña con una enmarañada y caótica sesión de psicoterapia grupal. No estamos ante una lectura dramatizada, no. Los actores leen como en las otrora novelas de la radio. ¿Quieren darnos sensación de que el libreto acaba de caer en sus manos, como de rampampán, y están ensayando? No. En realidad, inducen al respetable a leer un espejo. Estamos ante una obra biyectiva, ningún espectador escapa de ver reflejado algún elemento de su temperamento y carácter aquí retratados.
(De pequeño fui un soap-opera consumidor algo compulsivo. Llegábamos del colegio y mientras Mami terminaba el almuerzo, escuchábamos capítulos espeluznantes de El cerebro de Donovan de Siodmak o lacrimógenos de Oliverio Twist de Dickens que rematábamos con En nueve minutos, un resumen burlesco de noticias internacionales. Oliverio es como aparecía en viejas ediciones españolas y cubanas. Mucha literatura nos entró por los oídos con lecturas dramatizadas, antes de aprender a leer. Cada día, después de la fastidiosa y obligada siesta, Mami nos llevaba a merendar en el Ten-Cent de Galiano y después al cine o al ballet, o a la zarzuela, o al circo, o al estadio de béisbol, o a los campeonatos de boxeo. Siempre hallábamos algún día de la semana para asistir a los estudios de radio de CMQ, para ver la transmisión en vivo y en directo de Alegrías de sobremesa, el sketch humorístico de Rita y Paco y sus vecinos de edificio, o Fiesta a las nueve, el de Tota y Pepe.
Benito ha tenido la facultad de retrotraerme a mi primera infancia —he tenido más— y su Cena de amigos en Nochevieja es una reverencia al soap-opera radiado de antaño. Faltaron los micrófonos que colgaban del techo y el actor de efectos especiales, el beatboxer que imita la estampación de cristales contra el suelo, el corte de carnes y embutidos, el pasar páginas de libros o el artista de Foley, ese que crea sonidos de pasos, crujir de ropas, choque de objetos. El teatro siempre es fantasía que se cuela por las grietas frágiles de la realidad. Jamás metería un caballo de carne y hueso para escenificar la alegórica Obertura de Guillermo Tell de Rossini, o el ballet Don Quijote de Petipa, ¡me daría espanto! Nunca olvidemos que Odiseo logró engañar a un pueblo completo con un caballo de atrezo.
Cena de amigos en Nochevieja actúa como vigilante de salud mental. Advierte que podemos dejar de ser felices ante un simple descuido o falta de atención a las exigencias del espíritu. No hay pesimismo en esta obra, sino deseos de burla. Presiento que ante esta clase sobre la condición humana, seguiré siendo repitente. El amigo Benito me está convenciendo de que bien escribir es igual a observar la realidad, pero despiadadamente. “Huye de las malas compañías”, diría mi madre. Ya me gustaría saber qué diría de Buñuel, aquel señor que robó un stop-motion a Da Vinci y echó la culpa a Viridiana.
¡Bravo por los actores de siempre, más uno nuevo! ¡Bravo por el nuevo director!