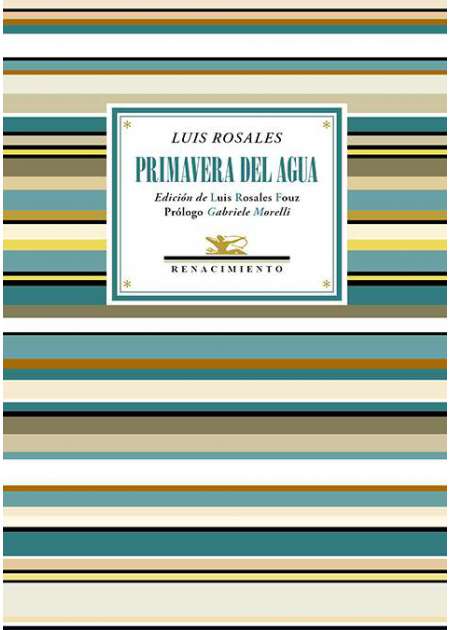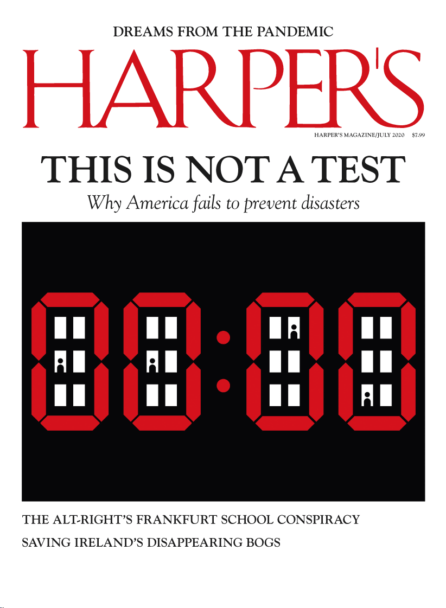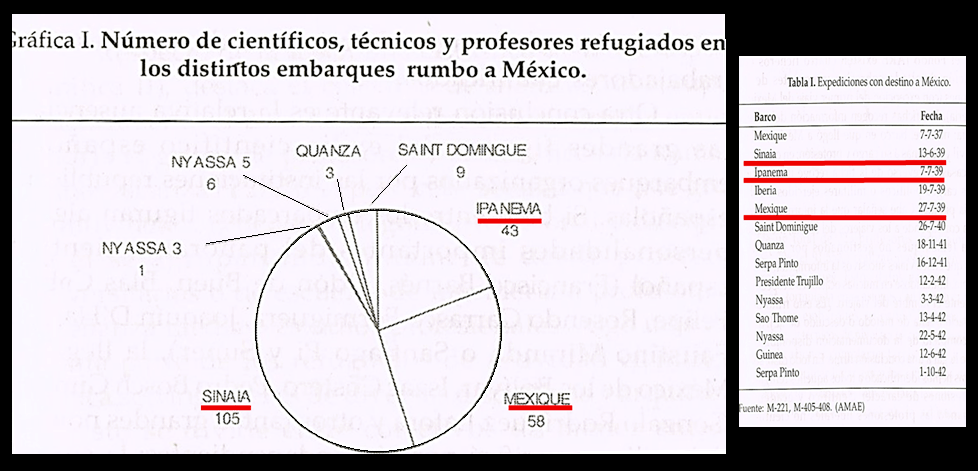Querida Concha, por fin he recibido la carta de tu hermano Manuel, y en ella venía aquella foto tuya, que le había pedido. Yo quería una foto de tu infancia, de cuando ibas al Colegio Francés en el número 12 de la calle Marqués de la Ensenada, y allí estaba. Me la quedé mirando; ibas vestida de uniforme con un vestido largo de tela, quizás de color azul marino, con un cuello tipo “Peter Pan” y mangas largas, con sombrero y medias altas.
Querida Concha, por fin he recibido la carta de tu hermano Manuel, y en ella venía aquella foto tuya, que le había pedido. Yo quería una foto de tu infancia, de cuando ibas al Colegio Francés en el número 12 de la calle Marqués de la Ensenada, y allí estaba. Me la quedé mirando; ibas vestida de uniforme con un vestido largo de tela, quizás de color azul marino, con un cuello tipo “Peter Pan” y mangas largas, con sombrero y medias altas.
¡Era como el mío! Ya coincidíamos en algo. Yo también había estudiado en un colegio francés.
En aquella época te gustaba que te llamaran Conchita. Me hubiera gustado jugar contigo, aunque se manchara, pero no podía ser, porque vivíamos muy lejos la una de la otra y además tú tenías que atender a tus hermanos pequeños.
Erais muchos, ¿diez, once? Me hacía mucho lío con los nombres de todos tus hermanos. Por lo que me hablabas de él, Pedro me gustaba un poco, por eso me lo aprendí. Creo que cuando te hicieron esa foto, todavía no sabías nadar, ni habías dejado de soñar con ser capitán de barco, a pesar de ser una mujer, y de haberte olvidado hasta del nombre de aquel amigo de tu padre, que te dijo que “las niñas no son nada”.
Según me contabas en tus primeras cartas, ibais todos los veranos a San Sebastián. Con mucho esfuerzo Don Pascual, tu padre, había logrado alcanzar una posición acomodada. Y allí el mar, al que admirabas y temías, te enseñó todos sus secretos. En el Cantábrico y sólo con él, aprendiste a nadar. Y en sus orillas leías de forma apasionada. Necesitabas sentirte libre. El calendario arrancaba las hojas del año 1917.
Una de tus hermanas me contó, en otra carta, que quería que aquella tarde la acompañases a un baile, y allí te lo presentaron. Era dos años más joven que tú. Bailaste con él. Al día siguiente, mientras leías, aquel chico se sentó en la arena a tu lado, entonces tendría unos diecisiete años, era alto y fuerte: te pareció un deportista. Te gustó. Pronto te enteraste de que se llamaba Luis. Su proyecto era apasionante. Quería hacer una película, bueno la tenía construida en la cabeza y la llamaba “Un perro andaluz”. Durante los siete años que siguieron, te acompañó al mar, y donde no había mar, y se licenció en filosofía y en historia. En secreto tú le acompañabas a la Universidad.
Recuerdas en una de las cartas que me mandaste, que fue un noviazgo compulsivo. A veces discutíais y os liabais a paraguazos en plena calle. Otras veces en alguna carta te mandaba dibujos de insectos y de ratones blancos. Eso no podías soportarlo, porque sabias que, para él, eran un símbolo de desavenencias y de ruptura.
Después de los paraguazos casi al final, una tarde te dijo que le habían ofrecido un puesto en la Sociedad de Naciones de París, que él lo quería para que pudierais casaros. Tu sabías que era una excusa, que no iba a volver…. Y no volvió y tú tampoco volviste. Aquella relación la comparas ahora con un vicio. Más tarde, convertida ya en poeta, viajaste a París, no sé si con el permiso de tus padres, y Luis se enteró. Te llevó a ver sus películas, “El perro andaluz” y “La edad de oro”, que llevaban un tiempo exhibiéndose en un cine-club; después, una comida juntos y un paseo por la ciudad hasta despediros.
En esos días, se hablaba mucho en París, del que iba a ser tu marido, se llamaba Manuel Altolaguirre, poeta e impresor de revistas como “Lola”, “Litoral”, “Héroe” o “Caballo verde para la poesía”. Su nombre circulaba por los ambientes más progresistas de las orillas del Sena. Pero te volviste a España esperanzada con el advenimiento de la República, y enseguida te incorporaste con nosotros a las tertulias del Café del Henar y fue entonces cuando Federico te presentó al impresor malagueño Don Manuel Altolaguirre.
Luis nunca te llevaba con sus amigos, por eso después de que se fuera, una tarde Federico García Lorca nos invitó a una lectura de poemas. Te acompañé encantada. Cuando escuchaste a Lorca, me di cuenta de que sentiste una revelación interior instantánea: se notaba en el brillo de tus ojos y en el temblor de tus manos, como si de repente todo se iluminara. Al regresar por la tarde a tu casa, y antes de que tu padre te pidiera ayuda con las facturas, escribiste tus primeros poemas.
Al día siguiente querías enseñárselos a tu amiga Maruja Mallo, pero estaba de viaje y yo me adelanté. Quedamos para vernos en el Círculo de Bellas Artes. Me gustaba el sitio. El historiador Don Ceferino Palencia Álvarez, y el arquitecto Don Antonio Palacios Ramilo, presidente de la Sección de Arquitectura, avalaron mi entrada como socia en 1910. Solo se precisaba el aval de un socio, pero a mí, historiadora, me avalaron los dos.
Uno de los poemas estaba escrito de forma rápida, nerviosa, con una pluma estilográfica que yo conocía y que era de tu padre, en un cuaderno viejo, de hojas amarillas; parecía un diario.
Yo no tenía ni idea de poesía, pero lo leí despacio, empezaba así:
¡Alas quisiera tener
y recorrer los espacios
viviendo la libertad
deliciosa de los pájaros…!
Podría ser el principio de un buen libro. No sé cuánto tiempo se me pasó en la lectura. Desde luego más de dos cafés con churros. Me pediste un comentario y me quedé en silencio, pensando en el mar, en tu mar, y tú lo comprendiste. No hacían falta palabras, nos conocíamos bien. Seguramente Maruja, cuando volviera del viaje te haría una crítica literaria de tus versos, más profunda y acertada. Frente a la luna, que asomaba por oriente, la tarde, como el café. fue perdiendo fuerza. Y llegó la hora de la despedida. Nos pusimos los abrigos y los sombreros, hacía frío. Aquella misma noche te diste cuenta de que no te ibas a atrever a enseñárselos a Federico.
Pocos días después, cuando ya había vuelto de su viaje, me encontré a Maruja, cerca de la Plaza de Chamberí, caminaba por el Paseo del Cisne, observando con curiosidad el edificio de “Los Maristas”. Nuevo, impresionante. Cuando lo sobrepasamos empezó a hablarme de tu poema. Le interesaba más que la arquitectura y me preguntó si yo tenía más poemas tuyos. Yo sabía que estabas escribiendo un libro que ibas a titular “Inquietudes”, pero aun te faltaban bastantes poemas. Tendríamos que esperar, aunque poco tiempo, hasta 1926, para ver tu libro publicado en la imprenta de Juan Pueyo, y en tus versos reflejados los viajes, la naturaleza y el mar.
Me lo regalaste para el día de mi cumpleaños. Fue toda una sorpresa. El mejor regalo que yo había recibido en años. Sesenta páginas, encuadernado en tapa blanda, que tú habías reforzado con tela de lino azul. Es una joya.
Los cinco años siguientes estuve muy ajetreada, investigando, escribiendo, recorriendo el mundo, y visitando a mis amigas, mientras en 1930 Buñuel viajaba a Hollywood, contratado por la Metro Goldwyn Mayer, como “observador”, con el fin de que se familiarizara con el sistema de producción estadounidense. Tú disfrutabas de tu noviazgo.
Pero en 1931 tenía que hacer un alto. Se casaba mi amiga Concha y yo tenía que estar allí, con ella. No sé si te costó mucho convencer a Luis Cernuda y a Juan Ramón Jiménez para que fuesen tus padrinos de boda. Podría haber sido tu padre, pero tu relación con él nunca había sido buena. Creo que tu relación con ellos se rompió cuando te fuiste a París sin su permiso.
Elegisteis ese domingo 5 de junio de 1932 porque era fiesta. Tenía que ser una fiesta de la cultura en todo Madrid. En la ceremonia no vi a tus padres, tampoco me extrañó. Tal vez ellos hubieran preferido una ceremonia religiosa en la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, flanqueada por sus dos torres gemelas de estilo neoclásico, o quizás aun no te habían perdonado aquella escapada que hiciste a París.
La calle Viriato a aquella hora parecía un hervidero. El número 71, no era solo un hogar; era la cuna de sus proyectos editoriales. Estaba impregnada del aroma de la tinta y el olor a máquina de imprenta, esa que tanto esfuerzo y sueños costó a Manuel. Se convirtió, por un día, en el salón de bodas más literario de la ciudad. En el ambiente flotaba la expectación y la alegría. Cuando os vieron llegar, vestidos íntegramente de verde y con un ramo de perejil, entre los invitados, muchos, estalló una tormenta de risas, aplausos y rosas rojas.
Yo, mezclada con el gentío tuve que hacerme a un lado, porque enseguida abrieron un pasillo, para dejar que los testigos de la boda, se adelantaran: Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, José Moreno Villa y Jorge Guillén, los seis ataviados con la capa española y combinados con el traje de tres piezas, pantalón, chaleco y chaqueta de lana, camisas con cuello y corbata, y zapatos de cordones de cuero: eran una excelente representación de aquel grupo de intelectual, los seis, tres a cada lado de los novios, se distinguían con claridad, del resto de los invitados.
En un momento le dejaron a Federico una guitarra. Mientras interpretaba el “Zorongo gitano”, que tantas veces había cantado con Encarnación López Júlvez, “La Argentinita”, me fijé en tu vestido verde, sencillo: era fiel reflejo de tu espíritu libre y creativo. Pero me interrumpió un tumulto. Encarnación, junto con su hermana, Pilar y toda la compañía de baile, seguían con palmas y taconeo, el ritmo de la guitarra.
Intenté acercarme más, pero no pude. De todas formas, desde mi posición, podía verlo y oírlo bien. Al final acabó haciéndose un gran corro. La calle Viriato era una fiesta, como tu querías.
Conseguiste escabullirte y te acercaste a mí. Entonces escuché unas palabras que me dieron miedo. Te habías acercado a mi oído y hablabas bajito, de forma entrecortada: “Yo soy demasiado libre y no sé si podré aguantar más de un año a su lado”. Sólo esas palabras y corriste al lado de Federico. Asustada quise seguirte, pero me fue imposible, pero, pensé —tal vez para tranquilízame —, que si con Luis habías estado siete años, ¿por qué no te iba a ir mejor con Manuel?
El cielo sobre Chamberí, estaba empezando a ponerse oscuro, y casi ninguno de nosotros tenía paraguas. Pocos días después salió otro número de la revista “Héroe”, dirigida por tu marido, que se abría con un retrato tuyo que Juan Ramón te había hecho en secreto durante tu boda. Era un retrato genial.
Por Maruja supe que la J. A. E., Junta para la ampliación de estudios, le había concedido una beca para el estudio de la poesía inglesa y con ella os trasladasteis a Londres, os fuisteis en el otoño de 1933, pero estuvisteis poco tiempo. Sé que fue suficiente como para crear la revista literaria “1616”, en memoria de la muerte de William Shakespeare, y de Miguel de Cervantes.
También supe por aquella carta, que en aquella revista habías publicado una obra infantil, que todavía no he conseguido leer: “El carbón y la rosa”. Espero que me la mandes dedicada.
Y como no quiero ahondar en la tristeza, me vas a permitir que no entre ni en tu exilio, ni en tu divorcio, tampoco quiero recordarte a María Luisa Gómez Mena, tu rival. Como te digo más arriba, prefiero quedarme con el recuerdo de la fiesta, de tu traje verde y del ramo de perejil.
Eso sí, espero recibir pronto tu obra dedicada “El carbón y la rosa”.
Hasta entonces recibe mi más cariñoso abrazo.
Tu amiga, Eliberia, la francesa.