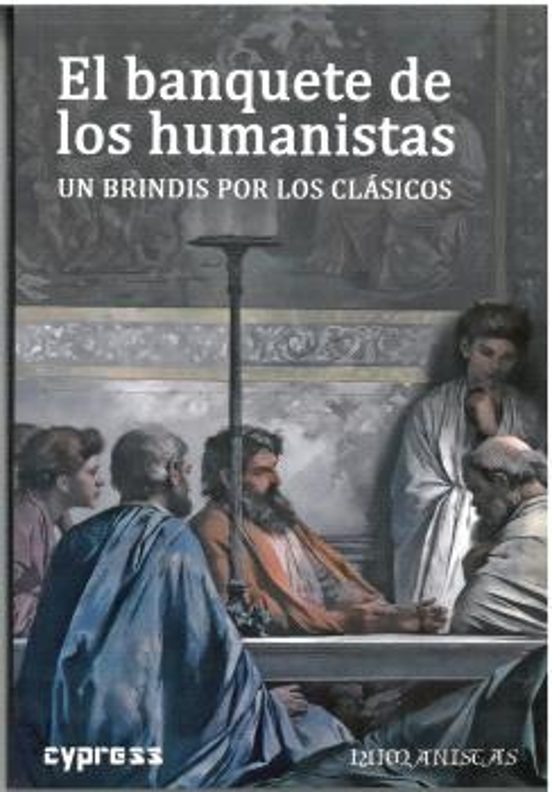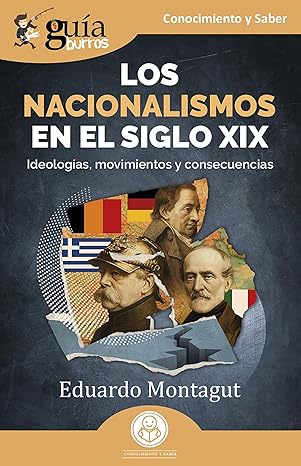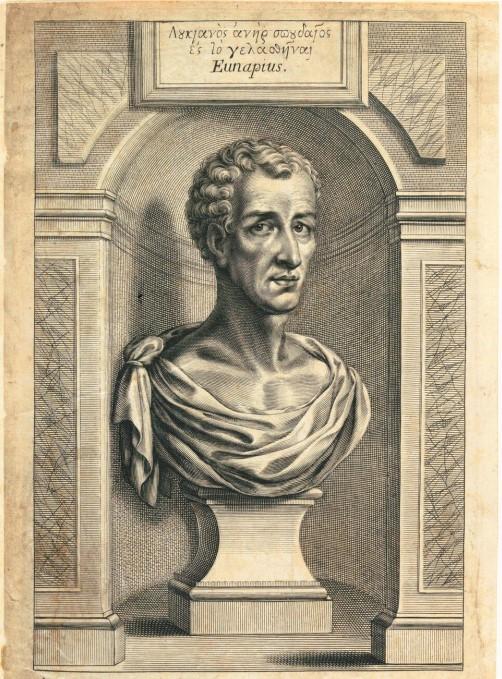¡Mis queridos palomiteros!
¡Mis queridos palomiteros!
En el ocaso de una vida tan luminosa como intensa, Claudia Cardinale se despide dejando tras de sí un importante legado de belleza y talento; un legado que lo trasciende todo, incluido el tiempo. Figura eminente del cine europeo, encarnó no solo la imagen idealizada de la divinidad femenina de su época, sino también la convicción profunda de que una actriz puede —y debe— ser mucho más que un rostro bello en la pantalla.
 Nacida en Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana —su voz al mismo tiempo grave y templada acompañada por una mirada que podía arder o deshacerse en dulzura—, conquistó los mundos de Visconti, Fellini, Sergio Leone… Por ejemplo, en 8½ deslumbró en la sutil penumbra de la introspección; en Il Gattopardo (El gatopardo, 1963) se convirtió en símbolo de una Italia que lucha por su dignidad; en Once Upon a Time in the West (Érase una vez el Oeste, 1968) mostró que su fuerza dramática podía romper el horizonte del género wéstern sin perder matices, sin perder alma.
Nacida en Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana —su voz al mismo tiempo grave y templada acompañada por una mirada que podía arder o deshacerse en dulzura—, conquistó los mundos de Visconti, Fellini, Sergio Leone… Por ejemplo, en 8½ deslumbró en la sutil penumbra de la introspección; en Il Gattopardo (El gatopardo, 1963) se convirtió en símbolo de una Italia que lucha por su dignidad; en Once Upon a Time in the West (Érase una vez el Oeste, 1968) mostró que su fuerza dramática podía romper el horizonte del género wéstern sin perder matices, sin perder alma.
 Y, sin embargo, detrás de la leyenda brillaba también la ironía y la espontaneidad. En una ocasión, durante el rodaje de Il Gattopardo, Visconti la reprendió con solemnidad por llegar tarde a una escena de baile. Cardinale, con la sonrisa traviesa que la caracterizaba, replicó: “Maestro, los sicilianos nunca llegan tarde, llegan cuando deben”. Esa ingeniosa respuesta arrancó carcajadas y terminó por relajar a todo el equipo. Era ella: indómita, dueña de sí misma, incapaz de dejar de brillar incluso fuera de cámara.
Y, sin embargo, detrás de la leyenda brillaba también la ironía y la espontaneidad. En una ocasión, durante el rodaje de Il Gattopardo, Visconti la reprendió con solemnidad por llegar tarde a una escena de baile. Cardinale, con la sonrisa traviesa que la caracterizaba, replicó: “Maestro, los sicilianos nunca llegan tarde, llegan cuando deben”. Esa ingeniosa respuesta arrancó carcajadas y terminó por relajar a todo el equipo. Era ella: indómita, dueña de sí misma, incapaz de dejar de brillar incluso fuera de cámara.
 Ayer, al saberse su partida a los 87 años en Nemours, Francia, el cine pierde no solo a una de sus más grandes intérpretes, sino también a un espíritu irrepetible. Porque Cardinale no fue solo musa: también iluminó, con su belleza y personalidad, una época casi ya extinguida. Y esas luces no se apagan, incluso cuando creemos que se han ido para siempre. DEP.
Ayer, al saberse su partida a los 87 años en Nemours, Francia, el cine pierde no solo a una de sus más grandes intérpretes, sino también a un espíritu irrepetible. Porque Cardinale no fue solo musa: también iluminó, con su belleza y personalidad, una época casi ya extinguida. Y esas luces no se apagan, incluso cuando creemos que se han ido para siempre. DEP.