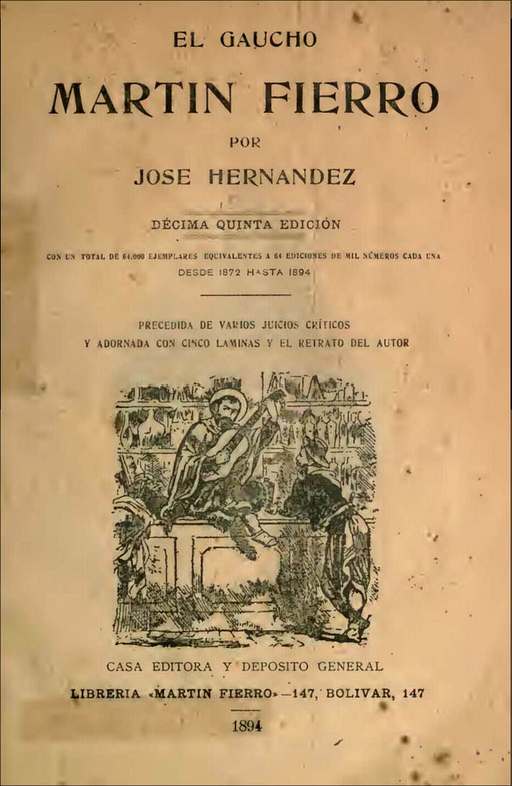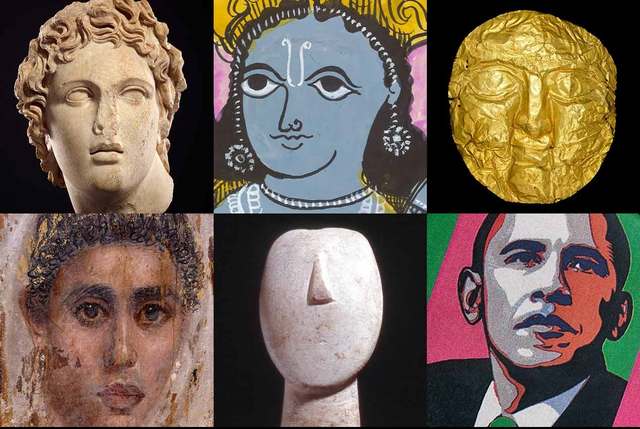El día 2 de noviembre conmemoramos la efeméride de los fieles difuntos. Se trata de una cita en la que, de alguna manera, en nuestra cultura judeocristiana (el pilar sobre el que se asienta todo el saber occidental, conviene recordar), la muerte se pone en el centro de nuestras vidas de manera preponderante, evidenciando así la idea germinal de la trascendencia como ancla del pensamiento religioso-espiritual que nos impregna, y al que se ha intentado escapar en múltiples ocasiones desde las corrientes nihilistas.
El día 2 de noviembre conmemoramos la efeméride de los fieles difuntos. Se trata de una cita en la que, de alguna manera, en nuestra cultura judeocristiana (el pilar sobre el que se asienta todo el saber occidental, conviene recordar), la muerte se pone en el centro de nuestras vidas de manera preponderante, evidenciando así la idea germinal de la trascendencia como ancla del pensamiento religioso-espiritual que nos impregna, y al que se ha intentado escapar en múltiples ocasiones desde las corrientes nihilistas.
De hecho, no han sido pocos los intentos para burlar la tijera de Átropo, sobre todo tras el despertar del sentimiento prometeico como diría Sabato que ahonda en el espíritu del Hombre, incapaz de aceptar el hecho del final natural de su existencia. Para ello no ha dudado en abrazarse a toda suerte de esperanzas tecnológicas que hasta la fecha han conseguido estirar el hilo que tensa Láquesis, pero no evitar el advenimiento de La gran noche sosegada como dice Mainländer en su Filosofía de la Redención.
No obstante, los hechos son irrefutables y todavía seguimos esperando. Quizás esa espera sea eterna, como lo utópico de la búsqueda (o la sinrazón de esta), pero hay que seguir viviendo a pesar de todo. La vida, en su forma, es una oportunidad que el Hombre debe asumir biológica y espiritualmente por lo que, frente a la tragedia del último suspiro, los pasos tienen que seguir siendo dados, ya que como dice Rilke el resistir lo es todo.
Precisamente vamos a adentrarnos en la idea sobre la muerte que sostiene el genial poeta austrohúngaro, un pensamiento que se entronca con su manera de interpretar la existencia en la que no hay fronteras entre el aquende y el allende, todo está integrando en una continuidad cósmica en el que vivos y muertos coexisten, como así dejó claro en la críptica novela Los Apuntes de Malte Laurids Brigge, su intento de despejar el gran enigma de la muerte y que nos acompaña en el transitar por el mundo incluso dentro de nosotros mismos.
Todo esto lo explica en primera persona el poeta elegiaco en algunos de los pasajes de su extensa correspondencia, la fuente más fiable que por suerte existe y a la que poder recurrir para cargarse de argumentos de cara a descifrar los enigmas de su encriptada poesía simbólica. Para el tema que nos incumbe y como aproximación (su sistema de pensamiento y sus arquetipos se fue construyendo a lo largo de su vida), podemos analizar la epístola que el poeta escribe desde Múnich a Lotte Hepner el 8 de noviembre de 1915, y que para el deleite de los devotos lectores rilkeanos españoles podemos encontrar en la obra Cartas del vivir (Editorial Magoria. Traducción de Antoni Pascual).
El testimonio comienza con una declaración temerosa ante la sorpresa que al autor le supone el hecho de que el Hombre pueda seguir existiendo a pesar de no haber resuelto todavía los grandes problemas existenciales que a su alrededor orbitan, y que expresa de la siguiente manera:
(…)
¿cómo es posible vivir cuando los elementos de esta vida nos son completamente incomprensibles? Si somos incapaces para el amor, vacilantes en la decisión e imponentes ante la muerte, ¿cómo es posible existir? No he conseguido expresar en este libro (se refiere a los apuntes del Malte), elaborado bajo el más profundo sentido de la exigencia interior, todo mi asombro ante este hecho: que los seres humanos, desde hace milenios, tratan con la vida (para no hablar de Dios) y al mismo tiempo se enfrentan a estas tareas primordiales, más inmediatas y únicas (…)
Ya sobre la muerte, el autor empieza a concretar más adelante:
(…) con la muerte ha sucedido otro tanto. Vivida, siendo así que no podemos realmente experimentarla en su realidad, que sabe siempre más que nosotros, nunca aceptada, que debilita y aparta desde el origen el sentido de la vida, ha sido también desplazada, reprimida, echada fuera, para que no nos interrumpiera incesantemente en la búsqueda de ese mismo sentido. (…)
Es interesante analizar este párrafo porque en él se desvela el reverso de su pensamiento, y al que se han abrazado grandes humanistas como Elias Canetti, el máximo exponente quizás de esta idea pírrica que supone el desterrar la muerte de la órbita humana desplazándola, reprimiéndola, echándola fuera con la idea, según Rilke, de que no nos moleste demasiado. Este paradigma fue uno de los temas fundamentales sobre los que trabajó y reflexionó Canetti a lo largo de su vida, quien se autodefinía como el enemigo de la muerte. De hecho, el escritor húngaro-británico dedicó buena parte de su tiempo a intentar levantar dicha idea a la que pretendió dar cobijo en una fastuosa obra ensayística al estilo de Masa y Poder, pero que nunca concretó (¿un hecho nacido de su imposibilidad?): lo más que podemos encontrar en cuanto a su testimonio, al menos de momento (esperamos con deseo que vayan apareciendo publicados los escritos inéditos recientemente desencofrados de su archivo personal), son apuntes sobre el tema, ocurrencias sin rumiar repartidos por su ingente cantidad de escritos de este tipo y recogidos en varios volúmenes editados en vida por el escritor.
Para Rilke esta suposición es un imposible, además de contraproducente como podemos apreciar en el siguiente párrafo de la citada carta:
(…) Ella, la muerte, que nos es tan indeciblemente cercana, tanto que no podemos determinar la distancia que hay entre ella y el centro íntimo de nuestra vida, se ha convertido en una realidad exterior, diariamente mantenida a distancia y que acecha en algún sitio aguardando el momento oportuno para arrojarse, cruel, encima de la víctima elegida. Y así se ha ido petrificando la sospecha de que la muerte era la gran contradicción, el adversario por antonomasia, la antítesis invisible en el aire donde naufragan todas nuestras alegrías. Por ella, la frágil copa de la dicha humana podía romperse y derramarse en cualquier momento (…)
El alejar la muerte de nuestra realidad no nos prepara para su inexorable venida sino todo lo contrario; al exteriorizarla en palabras de Rilke, lo que nos genera es un sentimiento todavía peor que el espanto que supone su presencia porque la muerte es algo exacto, no se puede burlar, y el intentar hacerlo vendándonos los ojos, lo que conseguimos es que cuando aparezca ésta lo haga arrojándose encima del individuo, cruel, como si fuera un adversario (tal como la considera Canetti, por cierto): así, el trauma es mucho mayor.
En este sentido Rilke sigue argumentando:
Desde entonces, Dios y la muerte estaban fuera, eran lo Otro, y lo Uno era nuestra vida que parecía haberse convertido, gracias a esta escisión, en algo humano, seguro, familiar, realizable, nuestro en el más riguroso sentido (…)
Este es precisamente el camino que intentó explorar Canetti, entendiéndolo como clave de cara a poder “librarnos” de la Parca, pero ante eso, el poeta no ceja en su empeño de avisar como si fuera un mistagogo (asumiendo su oficio de dador de signos), que:
(…) eliminados Dios y la muerte de toda significación usual, cotidiana (como algo que no eran de aquí, sino del más allá, heterogéneo y diferente), la reducida gravitación de lo únicamente terrestre no dejó de acelerarse y el pretendido progreso fue el resultado de un mundo cerrado sobre sí mismo que olvidaba que, tal como se situaba, estaba desde siempre y definitivamente afectado por Dios y por la muerte. (…)
En resumidas cuentas, el nihilismo y el propio despecho ante la muerte, lo que lleva según Rilke es al reduccionismo existencial, a una pobreza vital que intenta enmascarar la realidad que no es otra que el hecho de que la muerte es un aderezo más de la vida, o mejor dicho, su reverso, tal y como apunta Eustaquio Barjau en el estudio introductorio de su edición traducida de las Elegías de Duino y Los sonetos a Orfeo (Ediciones Cátedra). En la citada obra, Barjau afirma que hay que leer a Rilke contra corriente, es decir, que en este espectáculo de muerte y decadencia había que ver el negativo de la vida, la vida a la que allí se había aspirado, los anhelos de ser que allí habían sucumbido, sin que este ocaso tenga que ser visto como algo negativo, porque la muerte no es más que la cara oculta de la vida.
Es por esto por lo que el poeta lo que busca es, de alguna manera, naturalizar la muerte, hacerla presente en cada circunstancia o cosa que nos rodea tal y como sigue explicando en su epístola:
(…) Pero la naturaleza nada sabe de este desplazamiento realizado por nosotros: si florece un árbol, en él florece tanto la muerte como la vida, y el campo está sembrado de muerte, la cual produce una rica expresión de vida desde su semblante en reposo. Y los animales van pacientemente de la una a la otra. Y por todas partes a nuestro alrededor se encuentra la muerte como en su casa y nos mira desde las grietas de las cosas: un clavo oxidado, que sobresale en cualquier lado de una tabla, día y noche no hace más que alegrarse de la muerte. (…)
La perfecta idea de la muerte para Rilke la encuentra descrita como de ninguna otra manera en una obra de sus escritores más venerados, Lev Tolstoi, al que por cierto conoció en su segundo viaje a Rusia acompañado de Lou Andreas Salomé a principios del siglo XX.
Sobre esto Rilke apunta lo siguiente:
(…) Pienso en una narración suya, La muerte de Iván Illich. (…) Su inmensa experiencia de la naturaleza tan apasionadamente a ella le brindó la asombrosa capacidad de pensar y escribir a partir del Todo, desde un sentimiento de la vida tan impregnado por la muerte diluida que parece omnipresente, como si fuera un condimento singular en el recio sabor de la existencia; pero también porque sentía un hondo terror despavorido, al descubrir repentinamente que en algún lugar existía la pura muerte, la botella llena de muerte o la horrible taza con el asa rota y la absurda inscripción Fe, amor, Esperanza, en la que se le fuerza a uno a tragarse la amargura de la muerte en estado puro, no diluida. (…)
Visto el poso conceptual que sostiene la idea rilkeana del asunto que abordamos, ahora vamos a visualizarlo en su poética (aunque la prosa epistolar que maneja ya es poesía per se, como el lector puede haber notado). Y lo vamos a hacer de la mano de un poema traducido por uno de los rilkeanos más notables, el gallego Jaime Ferreiro Alemparte.
En su Antología poética de Rilke (colección Austral) se encuentra un extraño poema titulado, cómo no, La muerte (Der Tod), y escrito curiosamente el 9 de noviembre de 1915, un día después de remitir la carta que hemos analizado.
La muerte
He ahí la muerte, un residuo azulenco
En una taza sin soporte.
Sorprendente asiento para una taza:
ahí está sobre el dorso de una mano. Muy bien
se reconoce aún en el vítreo arranque
la fractura del asa. Polvorienta. Y “es-peranza”
en la gastada inscripción de su comba.
Esto lo ha des-cifrado el que bebe, al que corresponde
La poción, en su lejano desayuno.
¿Pues qué criaturas son éstas, a las que en último término
se necesita desatemorizar con veneno?
¿Permanecieron acaso? ¿Por qué, pues, locas
por un manjar preñado de obstáculos?
Es preciso retirarles el duro presente,
Como su dentadura postiza.
Entonces balbucean. Balbuceo, balbuceo…
…………………………………………………………….
Oh, caída de estrellas,
Percibida un día desde aquel puente—;
¡No olvidarte, Permanecer erguido!
Es innegable los paralelismos que se encuentran entre los dos textos si se hace una lectura con doble prisma, el del propio poema como construcción independiente y el de la carta que ha desmigado su pensamiento en donde se citan incluso palabras-símbolos que se reflejan en los versos como destellos especulares (taza sin soporte, es-peranza…), además, claro está, de la propia idea de la muerte que cae sobre los hombres en esa taza de desayuno como si fuera un veneno. Ante esta metáfora hay que recordar a Paracelso, el cual dijo que la dosis diferencia un veneno de un remedio; un pequeño sorbo (de realidad) en el momento exacto puede curar (desatemorizar), más no la anegación del hecho (trágico) sobrevenido.
Además de todas estas cuestiones, en el poema podemos destacar la última estrofa, claramente separada del conjunto como si fuera una imagen aparentemente inconexa y que tiene que ver con el acontecimiento de ciertas estrellas y con un puente. Pero todo en Rilke tiene sentido y cada palabra, cada estrofa está meticulosamente elegida como así expone Ferreiro.
Nuevamente debemos recurrir a las cartas del poeta para clarificar lo simbólico de sus versos, en este caso en forma de cita que el traductor gallego agrega al poema y que forma parte del Epistolario Español que el propio Ferreiro preparó:
(…) pero en el poema La Muerte aparece evocado finalmente el momento (cuando me hallaba en el maravilloso puente de Toledo) en que, el caer de una estrella trazando un especio cerco tendido a través del firmamento, fue para mi (¿cómo decirlo?) algo así como si cayese a través del espacio interior. Se había anulado el contorno delimitando de mi cuerpo. (…)
En Rilke las experiencias extrasensoriales son habituales, y ésta es especialmente relevante para nosotros ya que emerge la sombra del país de la queja en palabras del autor, es decir, de España. Hay que recordar que el poeta estuvo por estas tierras sempiternas del cielo y de la tierra por tres meses y a las que llegó precisamente un 2 de noviembre de 1912, día de los fieles difuntos (nada en Rilke es casualidad).
La imagen de la caída de estrellas y del puente toledano de San Martín sirve aquí de alguna manera como la autoconstatación de esa unidad cósmica a la que siempre alude, donde no hay límites entre lo físico y lo platónico, o mejor dicho, llevándolo al plano que nos atañe, a la vida y a la muerte: para Rilke la existencia es una totalidad insoslayable.