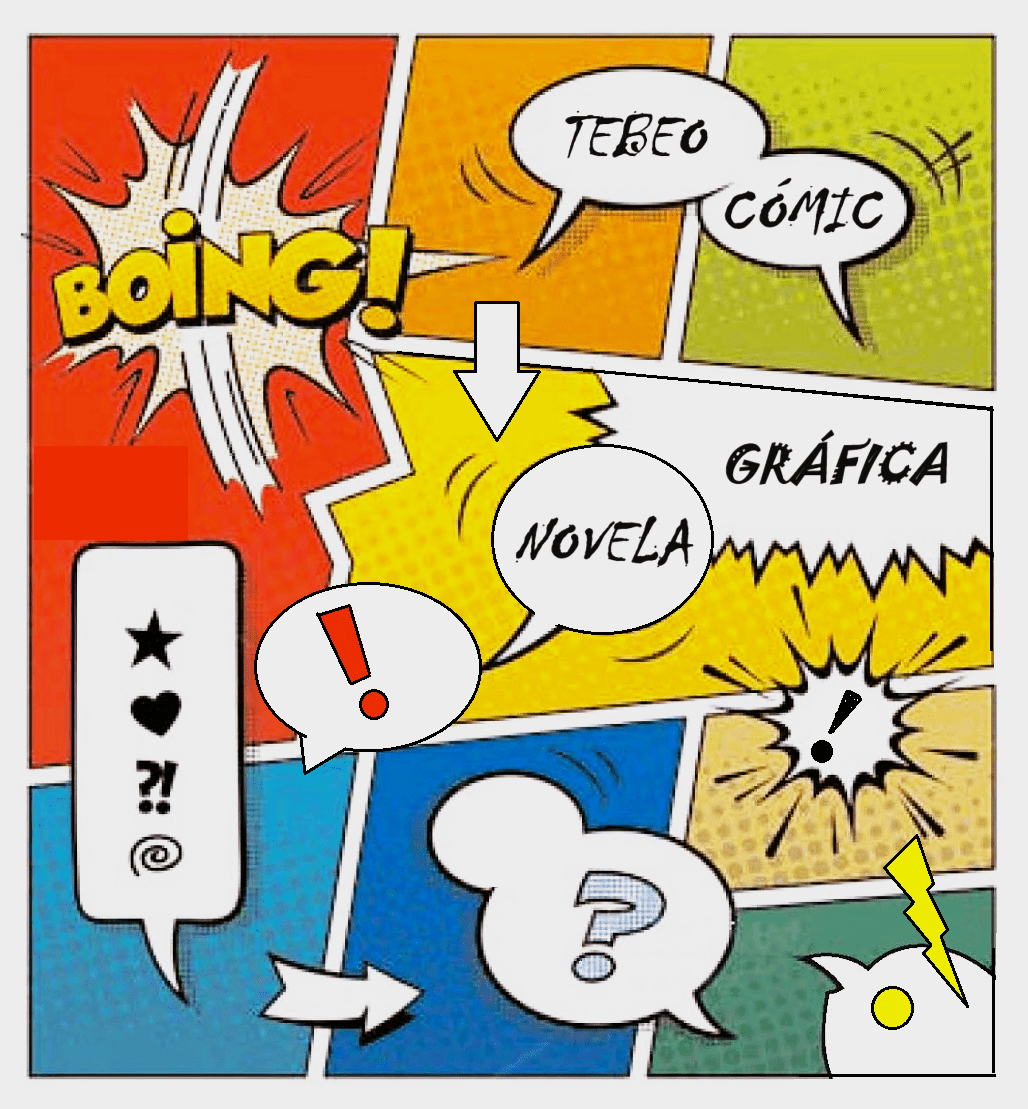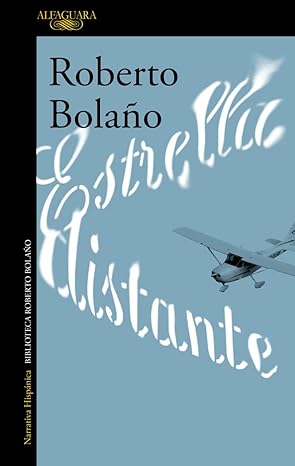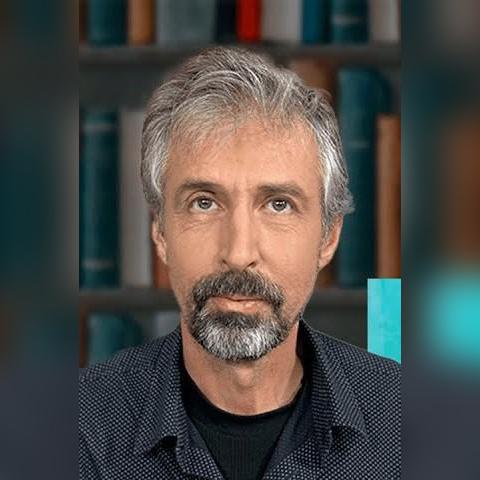Querida Rumalda:
Querida Rumalda:
A mí me gustaba pasear por los alrededores de aquellas canteras de granito de las inmediaciones de Tornadizos, con las que se habían construido, siglos atrás, muchas de las iglesias románicas de la zona.
El sudor de los trabajos —todos del bando de los vencidos—, que los jornaleros de aquellas canteras realizaban de sol a sol, era de alrededor de siete pesetas diarias, que cobraban, cuando lo hacían, semanalmente.
Una tarde de sudor y frío, acabada la jornada agotadora de trabajo, y reciente el cobro del salario, conocí a tu hermano José. Había cerca una cantina, con mesas y banquetas de madera. Me gustó la forma en que llevaba puesta la boina. Acepté su invitación. Pan, un porrón de vino tinto, unos torreznos asados y una larga conversación sirvieron para que el jornalero pasara una de las tardes más agradables de su vida.
Por él me enteré de que, con las piedras de granito de aquellas canteras —nada fáciles de tallar— el dictador había mandado construir una cruz para, según él, honor y gloria a los vencedores, y sangre sudor y lágrimas a los vencidos. Así —decía él con voz cansada—, todos lo recordarían. Otras piedras de allí mismo, ya habían servido para la construcción del Monasterio de El Escorial. Me habló de ti, de María su mujer, y de sus hijos. Te tenía un gran cariño, eras su hermana preferida.
Acabado el vino, los torreznos y la charla, con la noche cercana, nos despedimos con dos besos y la esperanza de un nuevo encuentro.
Esa bola de nieve se oscurece a lo largo de todas esas horas que se van despacio, dejándote a su paso unas cicatrices de odio que traspasan todos los calendarios y se acurrucan detrás de los miedos al fondo de cada recuerdo, iluminándolo con su oscuridad y reforzando cualquier conducta que iguale a la víctima con su agresor.
Y se oyó tu voz, aunque solo entre susurros, en plazas, mercados, y en los rincones oscuros, donde muchos corazones oprimidos buscaban una luz. Esa sensación la conocías, la habías vivido, la llevabas prendida en los adoquines que había labrado tu hermano, con su martillo, con su cortafríos y su resignación antes de entrar en la cárcel. Por eso te comprendía, querida Rumália. Por eso no me costó sentarme junto a ti.
Aquella guerra te había convertido en un torbellino de pasión, en un tiempo de sombras. Te miré fijamente, tus ojos, profundos como los pozos de la sierra, habían visto demasiada injusticia. Y por eso dejé que nuestras lágrimas formaran un solo río, que ambas sabíamos, dónde iban a desembocar.
Tengo pegado a mi recuerdo, demasiado presente, que dicen que los que pasan esa frontera suben al cielo, y que el infierno está bajo la tierra, pero los que han comprado a Dios, no a todos los sepultan, aunque la muerte los iguale.
Ahora los días son difíciles, las noches más oscuras bajo el terror que provocan los taconazos. No he olvidado el miedo de aquellas noches que pasamos María, tú y yo ocultas en la carreta de mulas entre los sacos de trigo para ir al internado en Cox, Alicante, donde habían encontrado refugio tus sobrinos, los hijos de María y José: Daniel, Petra, Mila y Faustina. A tu hermano José se lo habían llevado preso. Todos sabíamos la suerte que iba a correr. Por las noches iban de caza, haciendo que nuestras ropas y nuestras miradas se volvieran negras. Era el color de la tragedia.
Tengo un nítido recuerdo de nuestros huesos, que se quejaban y gemían acorralados por el hambre, el traqueteo y los sacos de centeno, a cada bache del camino. Fueron más de treinta jornadas de viaje ocultas en el carro del tío Roque, que no parecía un miliciano. Sabíamos que era él, pero no había manera de reconocerle. Se había colocado un bigote negro y la camisa azul de un muerto le cubría la espalda, aunque le quedaba ancha. Aquella travesía no fue peor que los tres días que tuve que aguantar en aquel tren de madera y chinches, que me trajo de París apenas cumplidos los diez y siete años.
Acabada una guerra, todos queríamos escapar de la otra, del odio y del fuego. Y el señor Antonio, que luego supimos que era el alcalde de Cox, nos recibió con mucho calor, un afecto inolvidable, obsequiándonos con varios mendrugos de pan, que aunque estaban algo duros nos supieron a gloria, unas lonchas de tocino y una frasca de vino tinto fresco. Luego nos escondió en el granero, en el que ya quedaba demasiado espacio libre. Era un hombre de palabra. Albino, tenía los ojos tristes, le vi demasiado callado.
A pesar de que las iglesias ardían deprisa y se profanaban las imágenes y objetos de culto, a la vez que muchos hombres de bien acababan en las cárceles, nosotras nos quedamos muy tranquilas, porque los niños estaban seguros. Éramos mujeres, estábamos marcadas. No podíamos hacer nada para evitarlo.
Pocos días después, supimos que Albino, que era hijo de Zacarías, tu hermano, se había escapado. Quería unirse a la columna del coronel Julio Mangada, el 6 de agosto. Había tormenta, una tormenta que empezó a sus diecisiete años. Daniel el mayor, y Albino, solo se llevaban cuatro años. Además de primos eran amigos, muy amigos, y lo siguieron siendo a lo largo de toda su vida. Muchos años después contaría aquella aventura. Aún conservo el libro, y muchas de sus cartas. Para mí son unas joyas.
Al pobre Bernabéu también le segaron la vida. Había sido alcalde dos veces con los votos de los perdedores y eso no podía consentirse. Pero no quiero atormentarte con mis recuerdos, que no son mejores que los tuyos. Creo que en el internado lo pasaron bien: al fin y al cabo, estaban fuera de la guerra y eran unos niños; menos mal que conseguimos que no se los llevasen a la Unión Soviética. No sé qué hubiera sido peor.
Ahora necesito un calmante, para esconder los recuerdos que me atormentan. Corre febrero del 37 y tú te vas a ese París tan mío, bañado ahora por la amnesia, en una noche en la que mis pasos intentan seguirte por aquellos senderos de miedo y silencio. Es un silencio que se me esconde entre los dientes haciéndolos temblar al crujir de cualquier hoja ya muerta, de cualquier rama verde tronchada en plena vida.
Y siguen corriendo los años. Solo guardo de ti esta fotografía, pues todos los demás recuerdos los quemé antes de que aquella mañana de principios de noviembre de 1940, en la que lucía un sol plomizo en el cielo y en la tierra había demasiadas camisas del mismo color, seis guardias civiles fueron a tu casa a detener a tu hermano José, acusado injustamente de haber matado a un sargento. Un soplón os había delatado. Lo habías escondido en el corral, detrás de la cochiquera, pero le buscaron con saña y con perros: le encontraron.
La tormenta, el miedo, los rayos y la incertidumbre hicieron de aquella una noche larga, sin horas ni descanso. Tardaste mucho en saber que se lo habían llevado a Burgos.
Noviembre de 1940. Ellos hablaban del primer año de la victoria. A mí se me antojaba el cuarto año del hambre. Todo se volvió negro. La muerte, esa dama negra, siempre ha sido inesperada, pero algunos asesinatos se cometen a sangre fría y eso son los que más queman el alma, tiñéndola de una rabia que resiste impasible el paso de los años.
A través de un falangista no demasiado convencido —nunca llegué a saber quién fue— conseguiste el nombre del director del penal que era, o que creíste que aún era Don Julián Peñalver Hortelano, republicano y masón, maestre de la Logia “Libertador” de Burgos, y lo que había hecho en beneficio de los presos. Te empeñaste en ir a verle para suplicarle por la libertad de tu hermano. Pero nos enteramos de que había sido detenido, conducido hacia Pamplona y asesinado por orden del gobernador, el general —permíteme que lo escriba con minúscula— Fidel Dávila Arrondo, el 3 de agosto de 1936, de camino a Pamplona, en una “Saca”, ya cerca del Puerto de la Brújula.
Las noticias nos habían llegado con mucho retraso y con mucho dolor; ahora ya dirigía el penal el capitán Genaro Miranda Benito y tuvisteis que volveros a casa y rezar, aunque rezar para un republicano era un tanto paradójico, sé que echasteis mano de la poca fe en Dios que os quedaba, y pusisteis alguna vela en las puertas de algunas iglesias que habían quemado vuestros camaradas.
Ahora me quedo rezagada unos pasos, pensando que son solo un sueño, hasta que al desplomarse una lágrima de tu rostro me devuelve como un trueno a aquella realidad que no pasa. Es un tiempo putrefacto, retenido en una ciénaga que nos va tragando a pesar de nuestro perfume.
Hoy, vestida ya de silencio, diviso aquel mismo banco de piedra de granito cristalino, sobre el que se siguen reflejando esos acordes que tanto me gusta recordar, como en un espejo desde el que me miras consumida por los años, apagada por la fuerza de las sombras, casi muerta, en París.
Ya no sé cómo es París, se me ha roto la memoria con la lluvia, esa que moja mis recuerdos y los aplasta a pesar de la resistencia. El agua, aunque venga del cielo no borra el dolor, no limpia las heridas, más bien saca brillo a los restos del pasado, hasta hacer que las lágrimas recorran otra vez los surcos de mi rostro acentuando lo profundo de ese dolor que no se acaba. La fuerza de las armas, el poder de los disparos, han hecho sucumbir los ecos de la música. Pero hay otros acordes que nacen fuertes de la tierra, para soportar estoicamente el eco de las botas.
Muchos meses después, una mañana, cambió el color del sol, se volvió rojo y le conmutaron la pena. Treinta años. De aquello hace mucho tiempo ya, por eso necesitaba escribirte, porque sé que, aunque la guerra nos ha alejado, te debo la vida y, me duelen demasiado las manos a la hora de coger la pluma, pero no puedo dejarla caer, ni olvidarte. Seguro que no serán menos que los tuyos, porque no nos perdonan los años.
Ya sabes lo que decimos, me debes carta. Me quedaré esperando tus noticias, entre tanto recibe el abrazo de tu amiga, esta que lo es, para siempre y para ti,
Eliberia