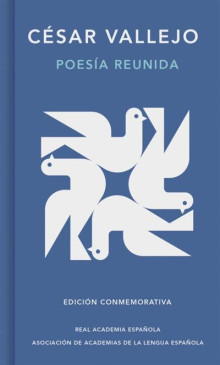No sé cómo te llamaban tus amigas Julia Peguero Sanz y María Espinosa de los Monteros, aunque tratándose de una andaluza y una maña no me extrañaría que te llamasen “Beni”, y así, si me lo permites, te llamaré yo.
No sé cómo te llamaban tus amigas Julia Peguero Sanz y María Espinosa de los Monteros, aunque tratándose de una andaluza y una maña no me extrañaría que te llamasen “Beni”, y así, si me lo permites, te llamaré yo.
Es un apelativo cercano. Al fin y al cabo, nos unen algunas cosas, porque —¿sabes?— yo también soy maestra, aunque la Historia al fin venció a la pedagogía. Pero aquella espinita que se me quedó clavada todavía me sigue pinchando y me siento como tal.
Hace unos días, buscando entre mis archivos, ordenados por fechas, encontré por casualidad —todos los grandes descubrimientos ocurren por casualidad— un ejemplar del diario bilbaíno El Nervión, del 26 de noviembre de 1908. En él un artículo tuyo a toda página bajo el título “Los hombres se asustan”. No me asusté y lo leí. Entonces supe que debía conocerte.
Luego entre mis documentos apareció otra noticia. Era de 1911; cuando pusiste en marcha otro proyecto para cubrir las necesidades alimenticias de las escolares. Le llamaste: “La Institución del Desayuno Escolar”.
Antes del comienzo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de aquel 1923, yo tenía buenos amigos, y sabía cómo encontrarte. Tal vez don Tomás Camacho y Camacho —¿te acuerdas de él?—, en aquella época trabajaba en el diario, y quizás pudiera ayudarme a encontrarte. Habían pasado pocos años, y tuve mala suerte, antes de ir a Bilbao me enteré de que había fallecido. Te cuento todo esto para que sepas que he tenido que dar muchas vueltas hasta dar contigo. Te encontré en octubre de 1918, ya tenías cuarenta y tres años, cuando tu amiga María Espinosa de los Monteros me dio la pista. Al día siguiente nos veríamos en su casa, a la hora del té.
La noche y la mañana pasaron muy despacio, hasta que cogí el “cangrejo” —así llamaban a los tranvías eléctricos por su color—, que a aquella hora de la tarde no iba muy lleno. Cruzando sobre la bruma quería dejar atrás la melancolía del otoño. En las cercanías de la calle Barquillo el sol de la tarde estaba a punto de rendirse ante las hojas de los plataneros caídas sobre los adoquines húmedos. El aire frío olía a carbón quemado y a ese miedo silencioso que la gripe había sembrado en las esquinas. Los carros chirriaban tirados por caballos hambrientos. La capital se había quedado diezmada. En una de las aceras una vendedora de castañas asadas retorcía sus manos moradas y las arrimaba a la estufa sintiendo un pequeño consuelo. Un cochero envuelto en una capa larga y una bufanda raída esperaba a algún cliente invisible, mientras otras gentes iban deambulando, pegadas a las fachadas. La muerte era una vecina discreta y persistente. Más adelante observé a un organillero: intentaba tocar una jota alegre, pero la música y el ánimo se acabaron rápido. Los cafés de tertulia permanecían cerrados. El rumor del viento se llevaba el eco de las toses. No me costó llegar a la calle Barquillo, 4. La puerta del servicio estaba abierta, pero yo preferí acceder por donde lo hacían los señores. Sentía el roce del mantón extendiendo mi perfume sobre los aromas infectos de aquel barrio. Mis zapatos de tacón fino marcaban las dificultades de las mujeres para subir los peldaños de madera de aquella escalera de costumbres que la sociedad nos había impuesto, unos taconazos que sonaban a tambores de guerra. Iba a encontrarme contigo. El frío se colaba por las rendijas del balcón, a pesar de la alfombra que cubría el suelo del salón. Ya antes de entrar se percibía el debate entre las dos amigas. Una persona del servicio, no ajena al debate, salió a recibirme. Al entrar, María Espinosa de los Monteros te tomó del brazo, mientras yo, que tengo oído fino, oía cómo te decía que debías conocerme. Es —seguía diciendo— nuestra más ferviente defensora en el norte. Sonreíste, extendiendo la mano con calidez. El honor es mío —dije emocionada—, doña Benita. Su defensa de la educación femenina es una luz para todas nosotras. María asintió, juntando nuestras manos. Por fin ya te tenía delante. Sin enterarnos habíamos coincidido en la Casa de las Siete Chimeneas, aquel 17 de febrero, cuando García Lorca elogió a Maria Blanchard, la pintora cubista, en el Lyceum.
Tú, Beni, eras un diamante natural, un sendero que yo quería explorar, pero no sabía cómo empezar a buscar en tu historia. Cubriendo la tarde, María hablaba sobre su amiga, de lo ocupada que estaba con infinidad de frentes abiertos, sobre los desayunos en las Escuelas Vallehermoso —tenía que madrugar al día siguiente— de una asociación de mujeres. Entonces presté más atención: querían que se llamase Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Me interesaba. Entonces, la anfitriona dejó de hablar de su amiga para ofrecerse a llevarnos en su coche Modelo T-20, de la Hispano Suiza, cada una a nuestra casa. Claro que María tenía posibles, era la presidenta de la Sociedad Obrera la Carboteña de Vallecas, y ya en 1915, había recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII. Me llevó a mí la primera, apenas media hora de trayecto. Yo había fijado mi residencia temporal en el número 10 de la calle Claudio Coello: una gentileza de mis consuegros.
Al día siguiente, al levantarme, el gallo ya había cantado, pero el tranvía de la línea H iba lleno de miedo y ausencia. Me bajé cerca de las escuelas; una bandada de niños que gritaban como pájaros envolvía los alrededores. El hambre no distinguía entre faldas y pantalones. De pronto, como si todos fuesen empujados por un viento favorable, los vi correr en una misma dirección, detrás de una mujer. Vestida con traje de faena ibas camino de una sala grande, repleta de mesas y sillas de madera. Antes de entrar en ella, los vi hacer una fila para coger un jarro de porcelana, al que luego tú, después de llenarlo con leche y caricias, añadías sonriendo un par de galletas para cada uno. Esa sonrisa tardaba en gastarse mucho más que la leche. Entre los mandiles creí ver a Consuelo González Ramos, a Elisa Soriano Fischer, a Dolores Velasco de Alamán, a Julia Pleguero, a Carmen de Burgos…
De vez en cuando parabas para sacar un cuaderno y apuntar algo, tal vez una sugerencia para la asociación, o tomar a hacer algún apunte.
Como te dije más arriba, me costó un gran esfuerzo localizarte; entre las personas a las que recurrí estaba tu amiga Pilar Hernández Selfa, que había sido redactora-jefe de tu revista El mundo femenino. Por ella supe lo bien que escribías. De hecho, me recomendó un artículo tuyo titulado “La santa de Ávila”, publicado el 15 de octubre 1914. Tengo que buscarlo.
Pero mientras, aprovechando el sol de la tarde que hoy cae despacio, he llamado a Isabel Oyarzábal, para indagar sobre tus primeros tiempos. Sí, lo reconozco, la impaciencia me trastorna, la curiosidad me mata, pero esto no es un cotilleo, me gustaría preguntarle por tu infancia y juventud, por esa afición a la docencia.
Sentadas frente a una taza de chocolate, en el famoso café El Recreo de Chamberí —el chocolate es mi debilidad—, Isabel Oyarzábal Smith, tu amiga la escritora, me fue descubriendo despacio y de forma placentera que tu afición se desató a partir de tus lecturas sobre las maestras que te habían precedido en Bilbao. Todas maestras, todas olvidadas. Y el hecho de que estuviesen reducidas al silencio te provocaba irritación e ira. Me fue recordando a unas cuantas, no todas: Juliana Aguirrezabala, Adelina Méndez de la Torre, Martina Casiano, Begoña Bilbao Bilbao, Gurutze Ezkurdia Arteaga y Karmele Pérez Urraza. Para cada una tenía una anécdota, una sonrisa, una fuente para mi curiosidad. Acabado el chocolate ya lo comprendía todo. Entonces le pregunté por tus novios —quizás fue un error— y ella dijo que de ese tema no sabía nada. Era un asunto demasiado íntimo, del que no quería hablar. Abandonamos el calor del café, y a mí se me había clavado dentro aquel silencio dejándome una sensación de tormenta, como una profecía. Pero con Isabel debía tomar otro camino: pareció bloquearse cuando le pregunté por tu intimidad. No podía invitarla a otro chocolate, ni volver atrás. Dejé que el silencio se fuese diluyendo en el tiempo, entre los minutos del camino.
Cuando me despedí de Isabel, entre el silencio, la duda y la zozobra, solo tardé unos días en volver a verte. Y fue en el mismo café, en la misma mesa, a la misma hora, pero eras tú.
Querida Beni —te dije ya en la sala de la Cacharrería del Ateneo—, ahora aprovechándome de tu confianza me gustaría saber cómo superaste aquel golpe que supuso para ti el cierre de tu periódico que, durante mucho tiempo había sido un referente quincenal para las mujeres, El pensamiento femenino, pero ya venía flaqueando desde finales de 1915 cuando tuvisteis que incluir a tu pesar hasta recetas de cocina. Supongo que estaban ahí contigo para superarlo tus amigas María Espinosa de los Monteros y Pilar Hernández Selfa, dándole vueltas, ojeando nerviosas, aquel número 56, del 1 de julio de 1916. Sin embargo, creo que tardaste poco en darte cuenta de que tenías delante un horizonte con más luz que oscuridad. Fue una ilusión que duró tres años. Un pañuelo de seda azul sirvió para ocultar tus lágrimas.
Me sorprendió que ya sentadas, tú y yo solas, frente a otro café, me preguntaras por qué María se había cambiado los apellidos. En realidad, daba igual, además de eso hacía ya mucho tiempo; lo que querías decirme era que te había regalado una máquina de escribir y que con ella podías asumir más trabajo.
Se te ocurrió entonces que aquella máquina la estrenarías escribiéndole una carta dirigida a las tres personas más influyentes del país: el Conde de Romanones, el Marqués de Alhucemas y Eduardo Dato Iradier. Utópica y temeraria, estaba segura de que lo ibas a intentar pero dudaba de su éxito.
Conocía ya de antemano el tema de tu carta, y sabía que tu pluma era tan afilada como cualquier toga masculina. Le dirías algo así, como que la verdadera lucha no estaba en los palacios, sino en las mentes o que la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) pretendía dar voz a las silenciadas. Escribirías sobre la necesidad del voto, la educación y la igualdad en el matrimonio.
Nuestra imaginación volaba entre el humo de aquel café que calentaba el ambiente. Por alguna de las ventanas, tal vez demasiado abiertas, se colaba el frío de la tarde, haciendo volar las hojas del calendario, y así nos sorprendió noviembre de 1918, en el mismo sitio y un paisaje parecido. Los ecos de la guerra aún no se habían callado, y en Madrid surgía un nuevo clamor. En el salón de actos del Ateneo el aire olía a incienso viejo y papel nuevo. Desde fuera seguía entrando la luz de un frío atardecer por los ventanales. Dentro, expectación tensa, marcando un antes y un después. La de aquella tarde no era una tertulia literaria; había llegado el día de la puesta de largo de tu Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME). Estábamos otra vez todas allí.
Una tribuna presidida por el estandarte púrpura y vosotras. La habíais elegido presidenta, y María Espinosa de los Monteros tomó la palabra. Su voz firme, articulada y sin titubeos. A su lado, figuras esenciales como la médica pionera, la doctora Elisa Soriano, y tú al otro lado. Maestras, periodistas y esposas de intelectuales, mujeres decididas de la clase media y alta. Vuestro objetivo era claro: exigir derechos cívicos, acceso a la cultura, un puesto de igualdad en la nación. Disimulando un poco me di la vuelta para observar. No cabía un alma. En la tercera fila las maestras de Salamanca —Concepción Saiz de Otero, Magdalena Santiago Fuentes, Matilde García del Real y Melchora Herrero— se abanicaban con un ejemplar de la revista El Magisterio Salmantino. Todas alzaron la mano para saludarme. Mas atrás, un grupo de hombres, en un lugar destacado: el político liberal Melquiades Álvarez, Federico García Lorca, Salvador Dalí, José Ortega y Gasset, Salvador Bacarisse Chinería, Miguel de Unamuno, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Mariano Benlliure y Aniceto Marinas. La música, el pensamiento, la filosofía, la poesía ofrecían su respaldo. Su asistencia, junto a otros catedráticos y juristas, era un símbolo de apoyo oficial. Ellos funcionaron como garantes intelectuales y políticos de las reivindicaciones femeninas. Escuchaban, para legitimarnos ante la opinión pública. Os dirigíais a nosotros, de forma ordenada, apasionada, coherente y controlada. El silencio se rompía cuando los argumentos contundentes de las oradoras exigían asentimiento. La tribuna se llenó de aplausos, un estruendo inusual para aquella institución de hombres. Era un punto sin retorno en la conciencia social española.
Salimos, sintiendo el peso de la historia sobre nuestros hombros. La semilla del sufragio y la emancipación femenina estaba sembrada. El abrazo que te di aquella tarde fue tan emocionado como el que te doy ahora, porque sé que seguirás trabajando en la misma línea.
Aquí me tienes, para lo que necesites.
Tu amiga Eliberia