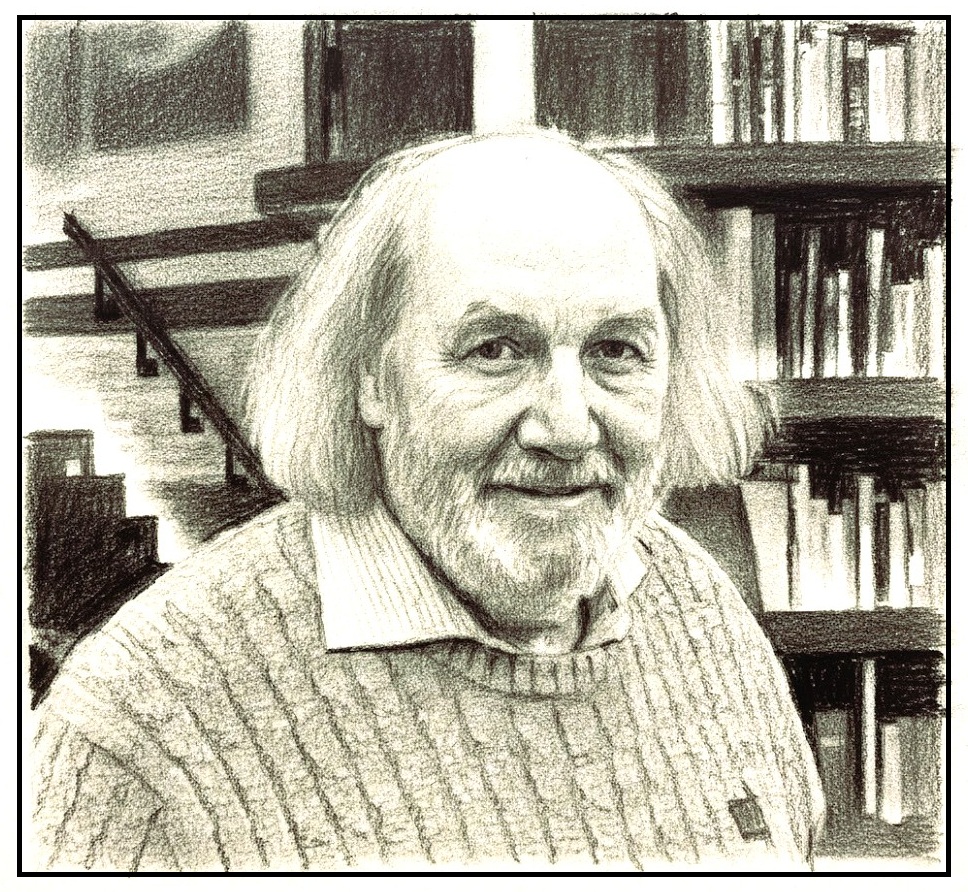Querida amiga:
Querida amiga:
Antes de empezar esta carta te contaré que te escribo porque a mí me gusta el micrófono tanto como a ti. No sé qué tiene, pero su poder es el de un imán que no me deja estarme quieta, o me paraliza. Me gusta oír mi propia voz más allá de mi presencia. Ya no tengo miedo escénico; bueno, creo que nunca lo tuve.
No tenía ni idea de que tuvieses esa amistad con el que más tarde llegaría a ser ministro de la Guerra y presidente del Gobierno. Creo que esta relación nació después de que don Cayo te permitiera terminar tu bachillerato en Arenas de San Pedro, en el colegio de El Carmen, del que él era director.
¿Lo recuerdas? Don Cayo. Él intentaba separarte del pupitre en el que también estudiaba Rubén Darío Sánchez, el hijo del poeta. Erais buenos amigos; él, tal vez un poco mayor que tú, había nacido en París solo un año antes. De vez en cuando se acercaba a jugar contigo y con tu hermana Pilar en vuestra finca a la salida del pueblo.
Escribirle a una periodista me va a resultar difícil; siempre se parará buscando errores mecanográficos, de acentos, de sintaxis o en los campos semánticos.
Una vez, cuando iba en el tren camino de Madrid, coincidí con Pili, tu hermana mayor. El viaje era largo y, mientras árboles, montañas, lluvia y sol pasaban frente a la ventanilla, a ella le dio tiempo para explayarse sobre tu historia; bueno, sobre la historia de toda tu familia. Yo, como una historiadora, la escuchaba con los oídos bien abiertos y aguzada la memoria.
Según iba hablando, me enteraba de que hasta los catorce años habías estado en el colegio de Nuestra Señora del Carmen, de Arenas; pero tu madre, apoyada por el cura don Julián —sí, mujer, ¿no te acuerdas? Era tan bueno… solo quería que aprendieras cosas de la casa, no que estudiases— te sacó porque no estaba bien que una niña estuviese entre tanto chico. ¿O fue cuestión de las monjas? Eso tu hermana no quiso aclarármelo. Después vino la escuela del profesor Cayo y de Rubén.
En aquella escuela, tanto Rubén como tú leíais cuanto caía en vuestras manos. Sobre todo si era teatro. En realidad, en aquella época, el hijo del poeta siempre estaba cerca.
Aún faltaban muchas estaciones para llegar a Madrid; pasábamos por algunos túneles en cuya oscuridad entraba también la memoria de tu hermana y así, a saltos en el tiempo, me hizo llegar a tu ingreso en la Residencia de Señoritas. Tu hermana corría más que el tren: había llegado enseguida a 1926 sin enseñarme tus vestidos, olvidándose de todos tus hermanos y sin saber realmente lo que tú ibas a disfrutar allí, a pesar de la seriedad y la rigidez de su directora, doña María de Maeztu.
Con el sombrero cargado de años y los cuadernos escondidos dentro del abrigo, reconociste al escritor allá por 1929, recorriendo el camino entre la Residencia de Señoritas y el Ateneo. Don Ramón María del Valle-Inclán era un gallego que llevaba la morriña atada a sus zapatos.
Y de repente se acordó. Estaba feliz y preocupada a la vez porque te habían elegido delegada de la Facultad de Derecho en la Universidad Central. Para ella era un cargo de mucho riesgo y mucha responsabilidad; yo pensaba que para ti solo era un reto, un escalón, un paso adelante. Nos bajamos del tren cuando ya casi ibas a entrar en el Ateneo.
La revista La Estampa tenía bastante éxito. En ella escribían Magda Donato, Sara Insúa, Concha Espina o Josefina de la Serna, y te preguntabas si tú no llegarías a escribir algún día en esa misma revista. Su redactor jefe era entonces tu primo, Vicente Sánchez Ocaña, y con él te fuiste una tarde a escuchar a Valle-Inclán a la Sala de la Cacharrería, en el Ateneo, a pesar de la oposición de la directora de la Residencia.
¿Qué día era? ¿Lo recuerdas?
Unos meses antes habías terminado tu licenciatura en Derecho en la Universidad Central. Me acuerdo porque fuimos a buscarte cuando nos dijiste que por fin ya eras licenciada. Pocos días después comenzaste a colaborar en la revista. Era muy popular en España, destacada por sus reportajes fotográficos y temas de actualidad.
Recuerdo aquel artículo que salió el 19 de julio bajo el título «Cómo vive don Ramón María del Valle-Inclán». Era el año 1929. Fuiste a visitarle en su domicilio, en el número 9 de la calle General Oraá, en el Palacio del Conde de Cedillo, y allí te encontraste con un anciano de característica barba blanca y una sola mano, manteniendo su actitud desafiante. Con su dialéctica te detalló cómo había perdido su brazo; fue, según te explicó él y luego me lo contaste a mí, tras una pelea en el Café de la Montaña, allá por 1899, con el periodista Manuel Bueno. Te sorprendió la cantidad de libros que tenía y, sobre todo, el humor con el que recordaba el accidente que le dejó manco.
Yo te esperaba a la salida de la redacción algunas tardes, en el número 26 de la Cuesta de San Vicente; más que nada para enterarme de lo que iban a publicar Magda Donato y Matilde Muñoz. A esa hora solía pasar por allí, casi todos los días, una barquillera con la que charlaba mientras me entretenía mordiendo uno de sus barquillos. Por cada uno me cobraba diez céntimos, pero valía la pena charlar con ella durante un rato; también conocía el genio del escritor.
Y llegó la tarde del 3 de diciembre de 1930, y don Cipriano Rivas Cherif leía la obra de Valle-Inclán Farsa y licencia de la reina castiza. A tu lado se había sentado la señora de don Manuel Azaña, doña Dolores Rivas Cherif, hermana del conferenciante. No era la primera vez que coincidíais y ya teníais una buena amistad. La habías conocido aquella tarde en la que fuiste con Isabel de Palencia y Matilde Huici a pedirle a su marido que presentara su candidatura a la presidencia del Ateneo. Conocías sus trabajos publicados en las revistas Gente Vieja, La Pluma, España o La Avispa; incluso sabías que había utilizado el seudónimo de Salvador Rodrigo. Desde entonces, las meriendas y las confidencias entre las dos se habían hecho casi habituales. Como a sus allegados, a ti también te había permitido que la llamases simplemente «Lola». Tanto ella como su marido eran fieles seguidores de tus artículos.
A la salida nos encontramos con Margarita Xirgu; tenía el capricho de terminar la noche en La Escondida. No pudimos resistirnos a la tentación y nos fuimos a tomar la especialidad de la casa en el callejón de San Ginés. Yo me inclinaba siempre por su chocolate con bollos suizos, pero don Manuel pedía algo más fuerte.
Tiempo después te conté en una carta que me costó trabajo escribir. Para mí fue una pena que no pudieras retransmitir la llegada de don Miguel de Unamuno a Salamanca el 9 de enero de 1930; tenía sesenta y cinco años, pero tú aún estabas en la Residencia de Señoritas cuando salió al balcón del Ayuntamiento en una Plaza Mayor rebosante de expectación y júbilo. Habrías realizado una crónica inolvidable. Recuerdo que decía en un momento: «Vuelvo a vosotros con el mismo espíritu con que me fui, pero con más fuerza, porque traigo la fuerza de la libertad que he respirado fuera de nuestras fronteras».
Y poco después: «He pasado años de amargura, pero esa amargura se ha convertido en amor hacia vosotros. No vengo a cobrar deudas, vengo a sembrar esperanzas».
Por cierto, nunca me contaste nada sobre tu participación en la FUE (Federación Universitaria Escolar). Por allí andarían seguramente Luisa Carnés, Julia Peguero, Rabina Taruga y otras amigas tuyas. Sé, porque salió publicado en La Estampa, que más de cien profesores universitarios apoyaron vuestras propuestas en favor de la República, y ya sabemos lo que vino después.
En esa época, siendo quien eras —licenciada en Derecho y delegada de alumnos de la facultad, además de periodista— habías conseguido relacionarte con lo más florido de la cultura: Miguel de Unamuno, Clara Campoamor, Manuel Azaña, María de Maeztu, Gregorio Marañón, Concha Méndez, Federico García Lorca, María Zambrano, Salvador Dalí, Helena Cortesina, Manuel de Falla, Valle-Inclán… en fin, no los voy a nombrar a todos, son tantos… posiblemente me deje a más de dos.
Guardo entre mis archivos aquel artículo que, por encargo de la FUE, escribiste en la revista La Estampa y que te valió para que tu primo Vicente te acogiera como redactora fija.
Los ánimos estaban caldeados en la calle. Me dediqué entonces a recorrer Madrid. Me gustaba pasear por el centro. A través del olfato detectaba las cafeterías: con un aroma a café cargado, se oían voces ensalzando la República; otros pedían el voto para las mujeres entre los chirridos de los tranvías sobre los adoquines. Las mujeres, con abrigos de lana y sombreros sencillos, caminaban rápido bajo un cielo grisáceo que amenazaba lluvia primaveral. Las farolas, como la fe, se encendían y se apagaban a bandazos.
Asomaba un miedo antiguo tras las ventanas. Había vuelto a ver a la barquillera, de luto; acababa de llegar del Cementerio del Este. Desde hacía un mes iba todos los días. Me dijo que le habían matado a una hija «los malos», pero no me dijo quiénes eran «los buenos». El miedo traspasaba sus vestidos antiguos. Con ese viento se movían hasta las coronas. Todos tenían los ojos abiertos y los puños cerrados.
Tras dejar a Margarita, me dirijo a la calle de la Madera; en el número siete se encuentra la redacción de tu revista, La Estampa. Falta poco para la hora de la comida; si es posible, lo haremos juntas. Desde abajo se siente el ajetreo frenético del periodismo gráfico moderno. Se ven los grandes ventanales abiertos; rezuma el olor penetrante de la tinta fresca. El ambiente parece vibrar; se escucha el constante tecleo de las máquinas de escribir entre las voces de una mujer. Reconozco tu voz. Reporteros y fotógrafos de vanguardia discuten entre pilas de bocetos y negativos recién revelados. En sus pasillos se respira una mezcla de bohemia intelectual y urgencia por capturar la actualidad.
En la taberna de Antonio Sánchez, en el número 13 de la calle Mesón de Paredes, degustamos un delicioso cocido en tres vuelcos, con su sopa y unas torrijas que nos dejaron claro que la ropa encogía de vez en cuando. Hacía solo unos días que habían nombrado directora de Prisiones a Victoria Kent, y tú querías hacerle una entrevista. Entre las cucharadas de sopa caliente me contabas lo que te estaba costando llegar hasta ella, a pesar de que la conocías del Ateneo y del Lyceum.
Si queremos llegar a tiempo, tenemos que coger el tranvía. La línea 17 de los apodados «canarios» nos dejaba cerca. Yo pagué los dos billetes: treinta céntimos. El despacho de Victoria Kent estaba en el Palacio de la Marquesa de la Sonora, en la calle de San Bernardo, número 45. Cuando dejé de sentir el temblor de tus zapatos de tacón en el primer descansillo de la escalera de roble, me fui a sentar en los jardines de la Universidad Central; estaba muy cerca.
Me lo contarías todo. Parecías divertida cuando saliste, dos horas después. Tuviste que aprovechar un descuido del conserje para colarte en su despacho. Ella, para la entrevista en La Estampa, esperaba a un periodista: un hombre formal, serio y experimentado. Todo lo contrario a lo que se le presentó ante sus ojos. Tú eras compañera de la Residencia, una mujer joven e inexperta; no eras «el periodista». Estuvo a punto de echarte, me decías, pero la convenciste al hablarle de su proyecto de reforma ilusionante y de que no ibas a plantear la entrevista desde el punto de vista tradicional, sino que ibas a hablarle de la supresión de las cadenas, del fomento de la higiene y del trabajo como forma de integración, de las visitas de la familia, de los permisos y de la libertad condicional. Ibas a hablarle de la creación de un cuerpo femenino de prisiones, de la separación de hombres y mujeres, de la introducción de psicólogos, médicos y educadores. Conocías a fondo sus ideas reformistas.
A pesar de la seriedad de Victoria Kent, conectasteis rápidamente por vuestra visión compartida sobre los derechos de la mujer en la nueva República. Entusiasmada, empezaste a escribir la entrevista en los jardines utilizando un tono fresco y humano, luminoso, rompiendo con la rigidez del periodismo tradicional para centrarte en la personalidad de la mujer que ocupaba ese cargo por méritos propios. Querías resaltar la humanización de las cárceles y, para ello, debías agudizar el ingenio y afilar la pluma.
En la Residencia gozabas de mayor intimidad para acabar de escribir. Se notaba tu impaciencia y las ganas que tenías de entregársela a tu primo. El tranvía parecía no llegar nunca. Pero llegó, y con él, unos años frenéticos. Luis Montiel Balanzat, que había fundado y dirigido desde 1930 el diario Ahora, junto con el periodista Manuel Chaves Nogales, se presentaron en la Residencia para pedir tu colaboración. Al diario Ahora llegó por sorpresa «Una muchacha en el Congreso». Y era así: tú tenías veinticuatro años. Aquel día se agotó la edición; yo la leí con entusiasmo y guardé para mis archivos un ejemplar del periódico. Tenías un objetivo: que se entendiera lo que pasaba en el Parlamento; que llegara a la tierra cuanto sucedía en aquel paraíso de avispas. ¿Cada cuántos días publicabas una de esas crónicas? ¿A diario? Sé que mis amigas, las que se paseaban por Madrid sin sombrero —y eran muchas—, también guardaban un ejemplar de cada una de tus crónicas.
Y llegó el micrófono. Te gustaba tanto que a diario entrabas en aquella emisora de Unión Radio EAJ-7, en el número 32 de la avenida de Pi y Margall, recién estrenada, una hora antes para preparar el programa La Palabra, que empezaba a las ocho. Después, deprisa, te ibas al Congreso a encontrarte con personajes que, tarde o temprano, aparecerían reflejados con una gran dosis de humanidad en tus publicaciones.
Tenías una agenda como una ministra, pero a mí siempre me guardabas un rincón entre tus horas. No me olvido de tus hijas, que merecen carta aparte, pero déjame que sea yo quien ahora, para despedirme, cuente un retazo de tu historia a mi manera, según lo que recuerdo, y luego hagas en mi relato los tachones que procedan.
Las esquirlas de odio y plomo envolvían los alrededores del hogar. Se hizo demasiado duro el camino hacia aquella frontera de sal. Te detuviste ante el avance del miedo mientras el destino te empujaba, junto a José Rico Godoy, hacia un abismo de incertidumbre. El nuevo año, el «año de la Victoria» que decían los sublevados, no fue solo el fin de un país, sino el inicio de un peregrinaje de sombras donde tu voz, antes vibrante en las redacciones, se ahogó en el susurro del destierro.
El exilio francés se volvió una jaula de acero y frío. Juntos habitasteis el silencio de los perseguidos, cargando con la tragedia de una España que se desangraba mientras el mundo ardía en su propia guerra. Compartíais el pan amargo de la nostalgia, mirando un horizonte que solo devolvía ecos de derrota.
Una vez llegada la hora del silencio, con la esperanza de recuperar pronto tus letras, quiero despedirme de ti mostrándote el placer de haberte conocido y brindándote mi amistad.
Eliberia, la francesa.