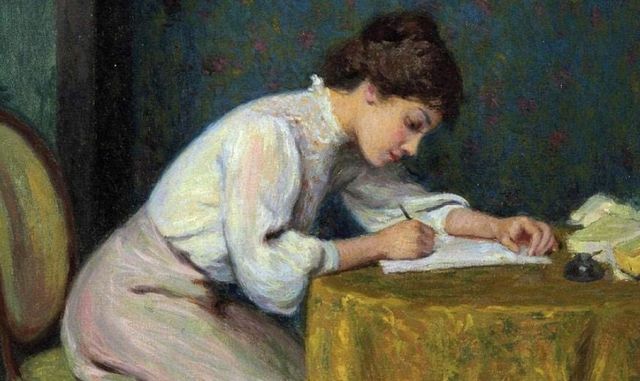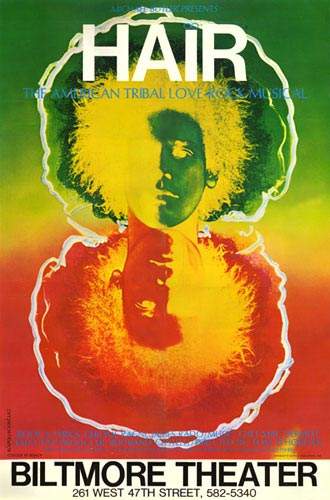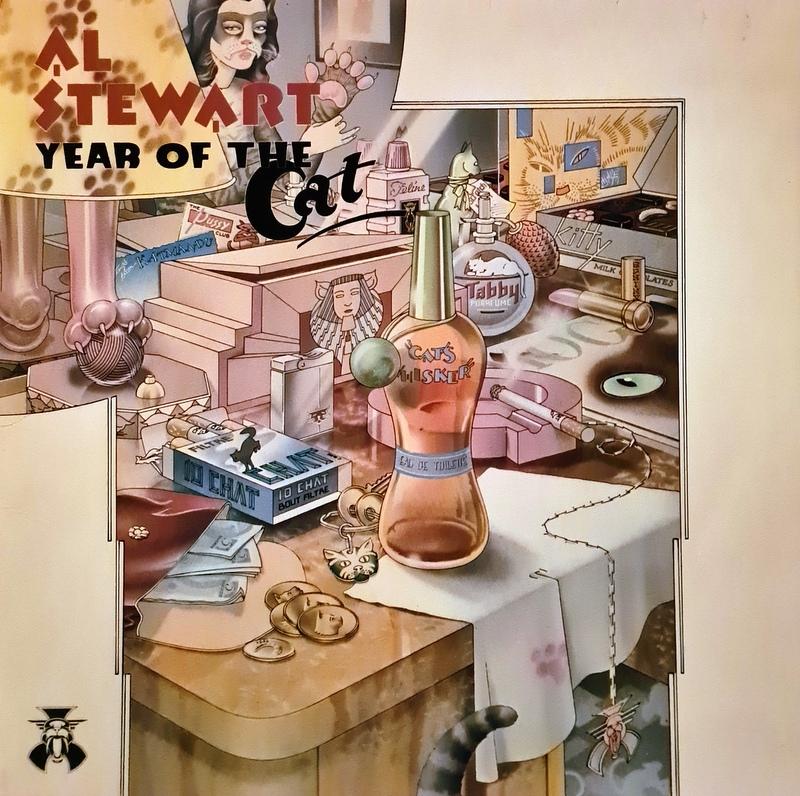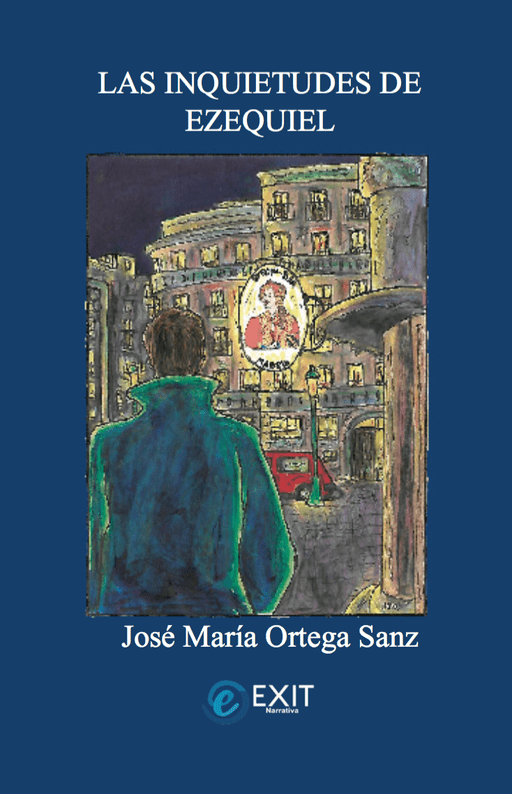Gente tuna, poco sopera
 Hace unos meses un par de millenials saltaron a los titulares de los periódicos porque habían lanzado sopa de tomate al cuadro de ‘Los girasoles’ de van Gogh, en la National Gallery de Londres. Más allá de la gamberrada con ínfulas de alegato ecologista, lo que el acto –bobalicona performance– viene a recordarnos es el alto interés cultural, consabido valor nutritivo incluido, que un plato como la sopa ha tenido y, visto lo visto, sigue teniendo en la historia de la humanidad, estando en pie de igualdad con inventos memorables como el de la imprenta o la rueda. La santa de Ávila solía decir que “entre los pucheros anda Dios”.
Hace unos meses un par de millenials saltaron a los titulares de los periódicos porque habían lanzado sopa de tomate al cuadro de ‘Los girasoles’ de van Gogh, en la National Gallery de Londres. Más allá de la gamberrada con ínfulas de alegato ecologista, lo que el acto –bobalicona performance– viene a recordarnos es el alto interés cultural, consabido valor nutritivo incluido, que un plato como la sopa ha tenido y, visto lo visto, sigue teniendo en la historia de la humanidad, estando en pie de igualdad con inventos memorables como el de la imprenta o la rueda. La santa de Ávila solía decir que “entre los pucheros anda Dios”.
Quizá lo llevemos impreso en el ADN, habida cuenta de que –invocando a nuestros ancestros– la llamada sopa cósmica es el fértil caldo de cultivo primordial en el que –en el origen de los tiempos– los elementos de la tabla periódica nadaban en aquella olla a presión como promiscuos fideos cabellín de sémola. En esos momentos el potaje debía ser de lo más soso, hasta que –andando el mundo, con unos cuantos eones por medio–, a Jacob se le ocurrió la feliz idea de añadirle un pedazo de carne, unas lentejitas y una pizca de sal para birlarle la primogenitura a su desalmado hermano Esaú con tan apetitosa treta.
Además de las insospechadas capacidades de persuasión que la sopa posee, tiene otras tantas de un poder incalculable: como arma arrojadiza no tiene precio, lo que han venido a demostrar las mentadas activistas londinenses siguiendo –sin saberlo– a los goyescos pobladores de aquellos madriles de la invasión gabacha de Napoleón –que al grito del “¡agua va!” con el subsiguiente eco del “¡sacrebleu!”– daban buena cuenta de ella, siguiendo –también sin saberlo– la ley de la gravitación universal de Newton. Esas hirvientes sopas de cocidito madrileño –repicando en la buhardilla– desde las cazuelas de palo, amén de las aguas menores –con tropezones, en su versión escatológica– desde los bacines, son un antecedente decimonónico destacable que necesariamente tenían que terminar recalando en las sacrosantas pinacotecas del imperio. Vamos, lo que con toda propiedad podría ponerse bajo la advocación de la desusada expresión popular de “dar sopas con honda”, aunque con ella se apele a otros caldos más contundentes. «No quieres sopa, pues toma dos tazas ».
 Volviendo a la contestataria parejita de marras, si el ‘Manifiesto Futurista’ de Marinetti quería “destruir los museos”, convendremos que el atentado del “arte” gestual de esta es algo que no va más allá del inocente arrebato propio de las atolondradas feromonas adolescentes.
Volviendo a la contestataria parejita de marras, si el ‘Manifiesto Futurista’ de Marinetti quería “destruir los museos”, convendremos que el atentado del “arte” gestual de esta es algo que no va más allá del inocente arrebato propio de las atolondradas feromonas adolescentes.
Quizá la chavalada en cuestión no reparó tampoco en el hecho de que con semejante happening ponía en contacto, por atracción de semejantes, a dos iconos de la modernidad –van Gogh/ Warhol, magro/húmedo, inorgánico/ orgánico– por medio de sus respectivos símbolos metonímicos, a saber: girasoles/ latas de Sopa Campbell. Si hemos de suscribir a pies juntillas las investigaciones artísticas del friki de Pittsburgh, cuando decía aquello de que «…hemos llegado a la conclusión de que los más banales e incluso vulgares elementos de la civilización moderna pueden, al transportarse al lienzo, convertirse en Arte… », tendremos que convenir, pues, que la improvisada instalación resultante de la susodicha travesura –con la azarosa adición del dripping de la procaz hortaliza sobre la afamada pintura del holandés– nos ha traído una nueva Oeuvre d’Art.
El juicio de los conservadores del museo naturalmente no coincidirá con tal aseveración, pero eso no hace más que certificar su palmaria decrepitud intelectual. Deberían estar ya, como habitualmente se dice, a sopitas y buen vino. (¡Ojo! conservador es lo contrario de progre!). No han caído en la cuenta los pobrecitos que el término “restaurador” ahora se aplica, indiscriminadamente, tanto a los que reparan con esmero las obras museísticas como a aquellos que se aprestan a atajar con deleite el hambre que nos come por los pies. Seguro que su trasnochado veredicto estará más cerca de colgarles el sambenito de perroflautas a las cándidas agresoras, de calificarlas de ralea impresentable, de ninis que viven a la sopa boba de papá y mamá, como aquellos sopistas de la memorable tela del pintor romántico Leonardo Alenza, que está depositado en el Museo Lázaro Galdiano, y que por cierto: « ¡qué narices! Eso sí que es Arte con letras mayúsculas y no esos grotescos girasoles con ictericia del neerlandés que con sus paletadas de pintor de brocha gorda fue el que terminó trayendo las latas de conserva de Warhol y los adefesios de Pollock y… a estas zarrapastrosas colegialas que tiran a tutiplén sopa de tomate Campbell o Maggi o… ¡vaya usted a saber qué!» En fin, el arte y sus “panofskys” de turno, que no aguantan un pelo en la sopa, vamos… Aunque todo hay que decirlo, las circunstanciales “sofonisbas” pusieron la famosa tela empapada como una sopa; lo que no podía ser de otro modo…
Y eso que las 32 latas de Warhol –digresión en honor a los sufridos conservadores– habían reinventado a su manera el género del bodegón, con derivaciones mecánicas propias de la ilustración comercial, sin eludir la ironía a la tradición, desde Sánchez Cotán a Morandi, pasando por su compinche, el malhadado Vincent, con el que se cierra el círculo de tiza caucasiano, en un juicio que en este caso no tiene nada de salomónico.
Asimismo, no olvidemos que el iconoclasta dramaturgo alemán Frank Wedekind se había instalado en Múnich, donde, entre otros nonsenses, había parido allí un eslogan publicitario para la sopa Maggi en 1886 cuando aún era un perfecto desconocido: « Hasta los niños pequeños saben que, con los condimentos, la sopa se vuelve muy fina. Por eso Greetje está muy contenta, la botella de Maggi se ha caído». El novedoso departamento de publicidad para el que trabajaba el cabaretero fue puesto en marcha por Julius Maggi (1846-1912), avispado empresario suizo, con el fin de promocionar el producto que había inventado y que fabricaba en forma de sopa instantánea con guisantes y judías en polvo con un potenciador de sabor a carne para envasarlo después en la botella marrón de etiqueta rojo amarilla que él mismo había diseñado a tal efecto. Por ello, podemos considerarle el pionero de los precocinados, como el propio Wedekind lo sería en el ámbito teatral con sus montajes exprés. Dado que en Holanda tuvo una gran implantación el ingenio, es bastante posible que incluso el autor de ‘Los girasoles’ disfrutara en alguna ocasión de un asequible plato calentito gracias a él, para calmar su imperiosa necesidad. Por otra parte, a fin de cuentas, también a él le debemos el actual preparado de sobre deshidratado, la popular –entre nosotros– sopa de ave con fideos. ¡Cuántas cenas no habrá solucionado el socorrido potingue!

Las campañas publicitarias de Maggi –aprovechando la floreciente moda del cartel Art Nouveau, con la adición de los sellos de los premios obtenidos y la introducción de un incipiente merchandising destinado al público infantil con atractivos álbumes de calcomanías– pretendían dar a conocer la marca, enriquecida con el cubito de caldo concentrado desde 1908, fuera de sus fronteras.
Cuando los anuncios llegaron a Francia, aparecieron en los barcos turísticos del Sena –abuelos de los bateaux mouches de Jean Bruel– y Picasso mismo –mucho antes que el listillo de Warhol– se inspiró en ellos para su ‘Paysage aux affiches’ de 1912. El también alemán Joseph Beuys, sesenta años después, colocaría la botella de Maggi – ¡qué perra, madre!– en la tapa interior de un maletín para su obra: ‘I Know No Weekend‘. De modo que el delirante despropósito de Wedekind hizo escuela.
Y es que la “sopamanía” ha obsesionado no solo a los artistas y a los bardos de la bohemia. Desde los sesudos pedagogos a los chefs de postín, la sopa ha ocupado un lugar de preminencia en sus respectivas disciplinas. Un año antes de que naciera Julius Maggi, el psiquiatra Heinrich Hoffmann –espurio predecesor del doctor Caligari– había publicado un librito ilustrado titulado Der Struwwelpeter (Pedro Melenas). Entre estas historias, una se lleva la palma por su manifiesta crueldad: la del indisciplinado Gaspar Sopas, que llorando gritaba a voz en cuello: « ¡La sopa no me la como!/ ¡No la como y no la tomo!»
El libro pertenece al copioso grupo de textos que en el siglo XIX eran escritos para adoctrinar a los más pequeños en los valores morales imperantes de la época. Se convirtió en el manual de cabecera de varias generaciones de niños de habla alemana, como el zangolotino Adolfito Hitler que con su poblado bozo en el bezo ya apuntaba maneras. No sería extraño que Maggi también hubiera quedado cautivado por aquella terrible historieta del travieso rapaz, que se negaba a comer, y que se salda con un aleccionador desenlace funesto: «Al cuarto día – ¡qué feo!–/ Gaspar parece un fideo. / Y como ya no comió, / al quinto día, murió». Si así hubiera sido, ¿en qué medida le habría servido de acicate para su gran obra alimenticia?
Veinte años después de que Hoffman amenazara a los díscolos mozalbetes con su escalofriante vademécum de buena conducta, otro escritor –el matemático Lewis Carroll– se divertía en su Alice´s Adventures in Wonderland –tras el disfraz del personaje de Mock Turtle (la Falsa Tortuga) – con la equívoca elaboración de la sopa inglesa que se conoce con el apelativo de sopa de tortuga falsa. Si esta era una barata imitación –utilizando sesos y otras vísceras– de la sopa de tortuga verde auténtica para conseguir la textura de su carne y su sabor, el autor bromeaba con la ambigüedad del lenguaje, dejando caer que, en buena lógica, la protodadaísta sopa se cocinaba con… ¡tortugas falsas! Qué sarcasmo el de entonces para una realidad futura. Lo brillante del chiste es que vaticina el discreto encanto de las Fake news, que hacen furor en nuestros aciagos días de vino y rosas. Por cierto, la botellita que dice “bébeme” y que provoca el cambio de tamaño de Alicia tiene un sospechoso parecido con el envase de las omnipresentes sopas Maggi. ¿No la plagiaría el vivales de Herr Julius?

Cuando en 1933, fecha de la subida al poder del perverso Adolfito –convenientemente talludito, ya con su inseparable bigotito de guardarropía sobre el belfo–, que pretendía llevar a la práctica las sádicas reprimendas de Hoffman, como si Alemania fuera un kindergarten, el americano Leo McCarey dirigía el film Duck Soup a mayor gloria de los judíos hermanos Marx. El hilarante largometraje no haría más que reelaborar su propia sopa de ganso aprovechando los mismos despojos disparatados del irreverente reverendo Dogdson y su bestiario de dodos y “jabberwockies”. Una dieta que se completaba con las oportunas Animal Crackers, para que ningún bicho viviente se quedase con el estómago vacío.
Por otra parte, ¿no estaba ya larvada en la idea de Carroll –y de Groucho of course– la falta de autenticidad de las futuras sopas instantáneas y de las enésimas réplicas fotomecánicas de Warhol que acababan con lo que Walter Benjamin llamaría el aura de la obra de arte original? Cuando la Campbell Soup Company comercializó una sopa de tortuga falsa en lata hizo, de nuevo sin saberlo, un implícito reconocimiento a este hecho. Porque si de originalidad se trata deberemos sin duda remitirnos a dos sopas que por este motivo entraron en abierta liza. Nos estamos refiriendo a la vichyssoise y a la bullabesa, ambas francesas, si bien se ha puesto en duda su nacionalidad.
Si la autoría de la primera ha sido reclamada por el cocinero vasco que se inspiró en la porrusalda, la segunda, cuyo ingrediente básico es el pescado, ha sido subestimada en su comparación con las tradicionales caldeiradas gallega y portuguesa, o con los suquets de peix catalán y valenciano, por no hablar de la parihuela peruana. Tanto la vichyssoise como la porrusalda son sopas a base de puerros, aunque la primera se sirve bien fría –como una venganza shakespeariana– en forma de crema, incorporando también cebolla, patata, leche y nata. Su origen se discute desde hace casi un siglo, para determinar si esta innovación gastronómica es de procedencia francesa o yanqui. El cocinero francés Louis Diat se atribuía su invención mientras trabajaba en el Hotel Ritz-Carlton de Nueva York durante la Primera Guerra Mundial. Cuando quiso bautizarla eligió la ciudad de Vichy, cercana a Montmarault, su pueblo natal en la región de la Auvernia, para darle glamour. ¡Ya sabemos que el lenguaje crea realidad!
Unas décadas antes, –curiosamente cuando Carroll inventó su sopa de tortuga falsa– el chef Jules Gouffé había publicado una receta de una sopa parecida a la de Diat, que servía caliente, en Le livre de cuisine (1869). Por ello, Warhol –un poco paleto él, todo hay que decirlo, bajo su bisoñé panocha de sabelotodo Geppetto– hacía consideraciones de este jaez: «Todas las Coca Colas son iguales y las Coca Colas son buenas. Lo sabe Liz Taylor, lo sabe el presidente, lo sabe el vagabundo y lo sabes tú».
A pesar de afirmaciones tan democráticas y/o prosaicas como estas, la originalidad no ceja en su empeño y reclama lo suyo: Aún circula otra teoría más: ¡es lo que lleva aparejado el dichoso don del aura…!

El bilbaíno José Félix de Lequerica, que era el embajador de España en el gobierno colaboracionista de Vichy del mariscal Petain, fue quien se llevó a su embajada a un cocinero de Bermeo, que decidió refinar la porrusalda, sopa tradicional vasca, para los exquisitos paladares de los comensales de la legación diplomática. Con la toma de Vichy por los aliados, el innovador de la haute cuisine se marchó a los Estados Unidos, recalando en el citado hotel Ritz neoyorquino. Esta teoría, muy literaria ella, no se sostiene en absoluto puesto que una década antes, la codiciada sopa formaba parte de la carta de los restaurantes más reputados del país. Para casos como este, de sopas con pedigrí, ya en la antigüedad se había diseñado un recipiente ad hoc, que adquiere categoría propia dentro del refinado mundo de la vajilla –como sofisticada obra de arte incluso– y que, por supuesto, atendía inexcusablemente al nombre de sopera. Cuentan las crónicas que, durante la batalla de Arapiles, el remilgado Lord Wellington se hacía servir la sopa en una de ellas –fabricada en el siglo xv en delicada porcelana japonesa– en contraste con el estruendo de los cañonazos de fondo.
Habrá quienes piensen que todas estas disquisiciones son ociosas, y quien opine que la vichyssoise no es más que una sopa de puerros con pretensiones y punto. Pero es preciso recordarles que los ociosos con pretensiones –y hay unos cuantos– no podrían soñar con nada mejor.
Como vemos, la polémica está servida siempre que la rutilante aura anda por medio. Veamos si no lo que ha sucedido con otro tipo de sopas menos suculentas.
En 1968, Norman E. Gibat, un estadounidense de Norman (Oklahoma) buscaba desesperadamente una forma de atraer más lectores para su publicación Selenby Digest cuando se le encendió la lucecita e ideó un pasatiempo nuevo, que hoy conocemos como “Sopa de Letras”. Sin embargo, el madrileño Pedro Ocón de Oro en la misma época reivindicaba también la invención de este tipo de puzles desde las páginas del diario ABC. El juego seguía las pautas de una receta culinaria cuya característica distintiva es la pasta con que se prepara, que tiene la forma de las letras del alfabeto y los números del 0 al 9. La martingala estaba pensada para que la alimentación de los niños fuera convertida en un juego educativo, por parte de los padres, para el aprendizaje de la lectura mientras sus hijos se comían la sopa. El objetivo no estaba, pues, muy alejado de las pretensiones didácticas del despiadado Hoffman. Naturalmente, Warhol vuelve a reclamar sus quince minutos de gloria en estas apresuradas líneas, gracias a que en los Estados Unidos, Campbell’s es una de las marcas más comunes que fabrica este tipo de pasta. ¡Desde luego, Campbell está hasta en la sopa! Y Maggi ni te cuento… A propósito, ¿ha rebelado la prensa de qué marca era la sopa de tomate de las dos pintamonas en ciernes del museo? El dato es de suma importancia…
Todas estas controversias, antes de la aparición de las oficinas de patentes, quedaban resueltas de la forma más expeditiva posible. A saber: siguiendo la vieja máxima que circula entre el gremio de que “todo cocinero escupe en la sopa” para certificar el desprecio que el sollastre siempre siente por su insaciable clientela, además de rubricar el guiso con su firma personal.
Para acabar esta travesía a través de la sopa “sin helarte” –en un conocido calambur–, conviene recordar una coplilla que se oía a los viejos del lugar a la lumbre de algún rústico filandón, mientras cucharón en ristre y colmada escudilla humeante en el regazo, se daba cumplida cuenta de un buen puchero: «Siete virtudes tiene la sopa: / nunca es cara y sed da poca. / Hace dormir/ y digerir. / Siempre variada, nunca enfada/ y pone la cara colorada». Eso sí, –observando en todo momento las más elementales reglas de la urbanidad– la sopa ni se sopla ni se sorbe.
Y es que, como asegura el refrán que encabeza estas apresuradas notas, no se puede confiar en aquellos que no sienten inclinación por un alimento tan saludable y lo rechazan de plano, como aquel famélico Gaspar de la fábula: son todos ellos gente de mal vivir y peor proceder y como tal están condenados al escarnio público y a la extinción futura.
Nota del autor: Nótese que la expresión “ni arte ni parte” significa lo mismo que “sin comerlo ni beberlo”. Por algo será…