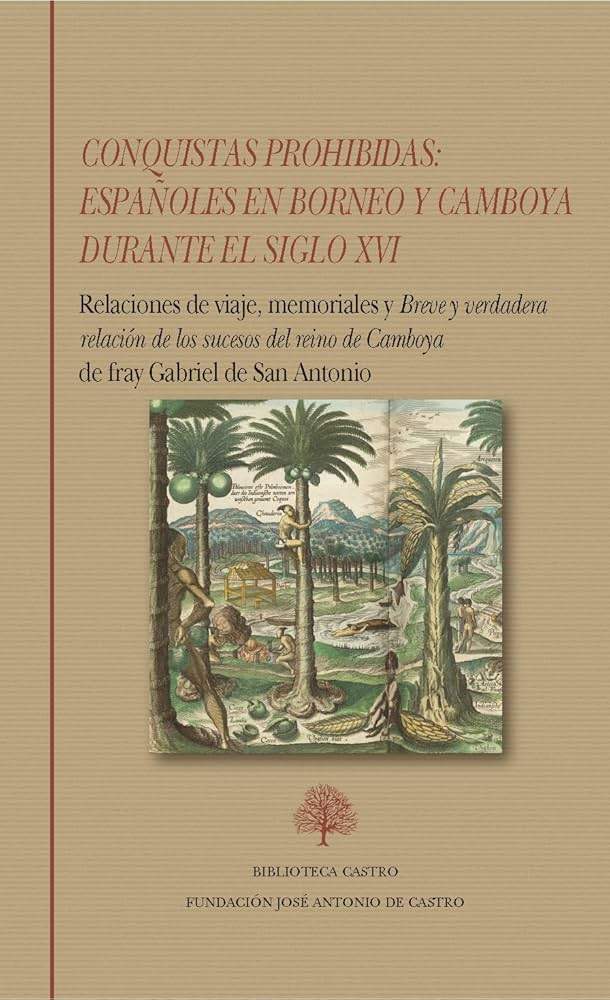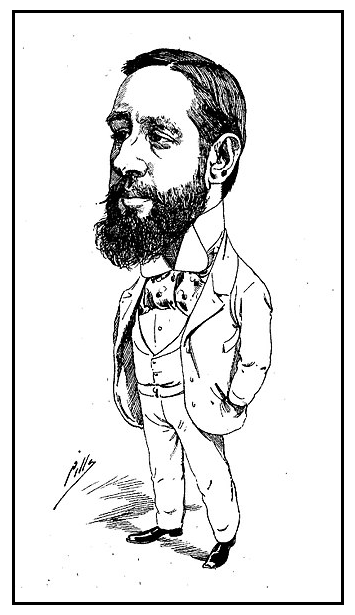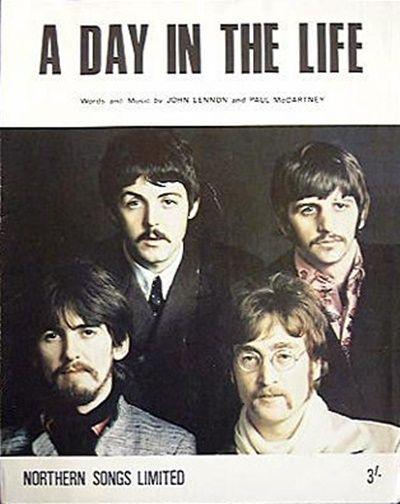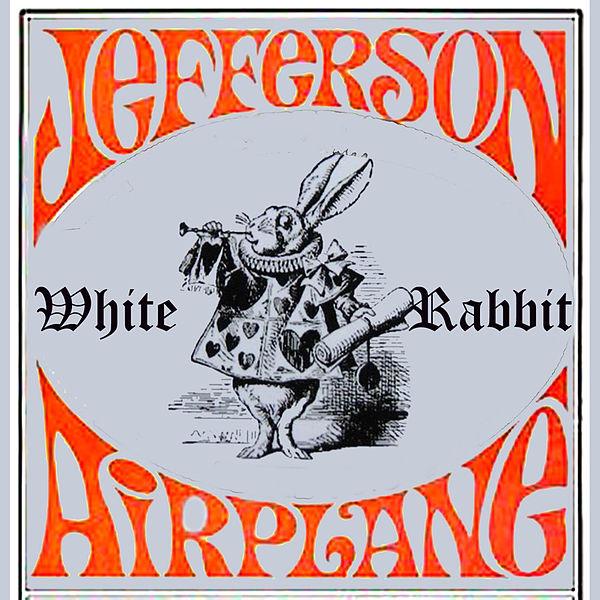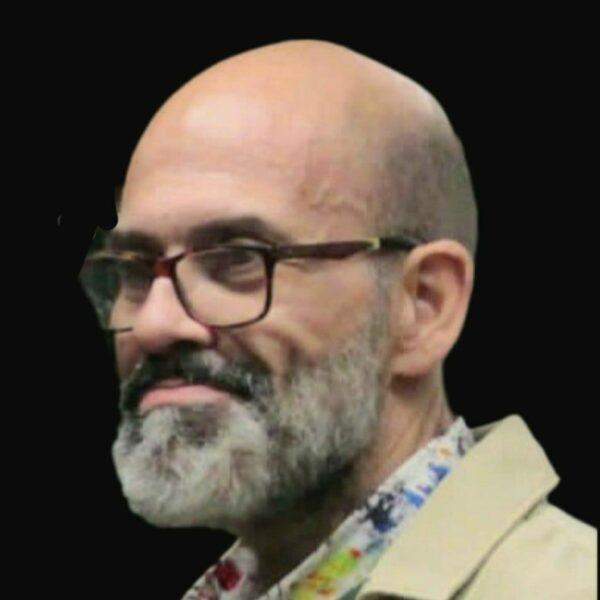Al diablo no se le tutea, no se le ofrece asiento en la casa, ni siquiera entra en lo prudente que intimemos con él, nombrándolo, dejándonos acariciar cuando nos pone la mano encima con taimado interés, abriendo mucho los ojos si asombra lo visto, sin saber cómo apartarlo ni tal vez con deseo de que de verdad se vaya. Debemos desoír todo lo que nos susurra, creemos escuchar, no convienen esos pensamientos, al final cobran su peaje. Si existe el bien, el mal ronda cerca. Si hay Dios, no podemos dudar de que el Diablo rivalice con él, lo desautorice, gane adeptos a su causa y los agasaje como sabe. Robert Johnson fue uno de esos adeptos, un feligrés de la causa diabólica, es fama eso, un muerto de hambre que en cierta ocasión (son leyendas, qué haríamos sin las leyendas) se apostó en un cruce de caminos de Clarksdale, en Mississippi, y pidió al Diablo que le hiciera el mejor guitarrista de blues del mundo. Te doy mi alma, alguna tendré, eso pronunciaría con la voz cascada de whisky y nicotina. No hay constancia de esa petición, cómo pudiera haberla, no se levantó un acta, ni se registraron documentos gráficos. La biografía de Robert Johnson es la sombra de una sombra de una sombra. Todo es un rumor parecido a otros de los que tampoco tenemos pruebas y que, sin embargo, creemos sin más. Es la fe la que interviene, ese don maravilloso que nos atraviesa y permite ver donde otros no lo hacen y sentir donde otros no sienten. Esa concesión a la especulación. Una especie de milagro inverso o un milagro cabal y entero. Después del canje, una vez que el buen diablo le concedió el deseo de ser el mejor, Robert Johnson compuso y tocó 29 piezas fundamentales del blues. Necesitó dos sesiones en el hotel Gunter de San Antonio y en una habitación con una grabadora en un edificio de oficinas en Dallas entre mayo de 1936 y junio de 1937. Algunas canciones fueron grabadas varias veces por lo que contamos con cuarenta y dos grabaciones conocidas. Poco más de dos horas de gloria que no vieron la luz entonces, sino casi treinta años más tarde. En 1961 el sello Columbia desempolvó aquellas tomas y sacó un disco legendario: King of the Delta Blues Singers. Así de pomposo y rotundo.
Sabemos poco del genio. Que fue mujeriego. Que un marido celoso lo desgració para siempre. Que hablaba poco, pero sabía cómo hacerse querer. Después de tocar en vivo, nervioso y como en trance, Robert Johnson se marchaba a toda prisa del escenario. Como una cenicienta temerosa. Quienes están dispuestos a avivar leyendas, cuentan que lo hacía para acrecentar el misterio o para arrimar el hocico a la botella sin público que registrara la ingesta. Si no hacemos oído a las habladurías, no habría biografía a la que aferrarse. Si cancelamos la bendita irrupción de la ficción, Robert Johnson sería el fantasma de un fantasma de un fantasma. Todo está en una neblina dulce, en una especie de tela como de cuento o como de ensoñación. Johnson tocaba en los precarios estudios de entonces de una manera muy peculiar. Cogía su Gibson de segunda mano y se ponía cara a la pared, sentado en una silla. No quería, al parecer, que le viesen tocar sin que tuviese público de por medio. Otras versiones sostienen que tocaba sin que el pudor le arrebatase. Las dos teorías podrían ser falsas. Satanás le poseía, concluían quienes, treinta años más tarde, en los sesenta, al reabrirse la caja de los milagros, alimentaron la literatura del mito. Roto por la muerte de su hija y de su esposa, Robert Johnson se refugió en el blues. No estaba especialmente dotado para la guitarra, pero de pronto deslumbró a todos con una técnica asombrosa. Sus letras tenían (además) algo parecido a la poesía.

El mecenazgo de su segunda esposa, de recursos financieros más notables, lo apartó del trabajo y de la tristeza y trató de centrarlo, haciendo de él un hombre nuevo, menos promiscuo y bebedor, básicamente. Casi lo consiguió. El 16 de agosto de 1938 (no hay tampoco certeza en esto) el diablo cobró su deuda. Robert Johnson tenía veintisiete años y tan sólo hacía dos que había grabado las piezas de su escasa discografía. El dueño de un club de mala muerte en el que solía tocar le envenenó afrentado por la infidelidad de su muy joven esposa con el músico negro. Nadie pone la mano en el fuego sobre este episodio mítico. Creemos que fue así. Es más: deseamos que fuese así. Conviene el dramatismo, beneficia al esplendor de la historia. En el certificado de su defunción no se registra si fue un marido particularmente celoso, si una ingesta escandalosa de whisky en pésimas condiciones o fue su mujer, quebrada por las escaramuzas lúbricas de su hombre, quien le aseguró seis palmos de tierra. Consta un hijo ilegítimo (habría cien) llamado Claud. Podemos añadir la sífilis, de la cual hay constancia documental. El diablo se llama a veces estricnina.
Sin él no habría rock. Así de sencillo. Todos los grandes héroes del blues beben de Johnson. Él fue la primera catedral. Eran tiempos duros y gentes como Johnson inventaron el blues. Sí, ese género en el que alguien plañe a su manera y parece que ves las lágrimas caer y mojar el suelo de barro. Robert Johnson es el primero de todos los que vinieron después y escribieron las grandes páginas. The Complete Recordings, un álbum total, un cajón donde se volcaron todas sus canciones, ha vendido casi dos millones de copias. Esas canciones son el catecismo del creyente moderno. Clapton es Dios, a decir de las pintadas que llenaron las calles de Londres a principios de los setenta. Pero Johnson es el padre de Dios. Él escribió el Génesis. Dijo: hágase la luz. Dijo: al principio el verbo era whisky.
Se duele uno de que un talento así se desgraciara tan pronto. Hubo coetáneos suyos que desplegaron su magisterio hasta que la vejez los conminó a que se retiraran y dieron de sí lo suficiente como para que la bendita maravilla de sus inicios se emparejara con toda la producción futura, la de los años valle, los que no siempre alcanzaron el cénit, ese culmen en el que la inspiración logra extraer hasta la gota más delicada del espíritu. Habré escuchado las canciones de Robert Johnson muchas veces, pero siempre me quedo con la idea de que esa rendición absoluta de grandilocuencia pudo haber sido amplificada. No me hubiera importada que el genio se perdiera. Todos los genios tienen su descenso a las tinieblas de la mediocridad. Frente a lo que afirmaba Baudelaire, no se puede ser sublime sin interrupción. Robert Johnson fue sublime unos cuantos años, benditos ellos. Yo vuelvo a esas canciones con devoción y con gratitud. Me conforta ese sonido sucio, no mejorado, ajeno a las sofisticaciones de la grabación. Deben escucharse en ese barro sonoro. Ahí advierte uno el otro barro, el de la vida, comiéndoselo.