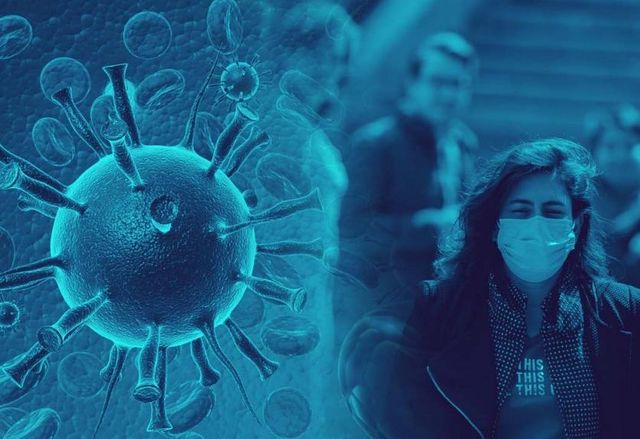(Texto de Alejandro Céspedes leído en la presentación en Madrid del libro El íntimo cuchillo, de Pedro López Lara)
Ha existido desde siempre, y contra toda lógica aún existe, una tendencia histórica que concede a la actividad artística una virtud salvífica. Quiero entender que esa supuesta redención de no se sabe qué, tiene obviamente que ver con el proceso de trabajo, nunca con la obra acabada. La obra terminada no posee la más mínima cualidad sanativa ni expiatoria; es una realidad distinta y ajena ya al propio autor y solo puede aportarle el valor emocional de lo que es bien o mal recibido, o ni siquiera recibido. Lo único que está presente en la escritura es el lenguaje. Lo que está presente en una partitura no es su autor, son las notas, es decir, otro lenguaje. Lo que vemos en un cuadro no es su autor, es color, pinceladas, es textura… y una manera de hacer. Entonces, si el autor deja de estar presente dentro de la obra y, una vez terminada, ya no le es posible la interacción con ella, la supuesta curación ha tenido necesariamente que producirse antes. ¿En qué momento? ¿En todas las palabras, notas, pinceladas… o solo está en algunas? ¿Está en los sustantivos, en los pronombres, en los artículos…? En una partitura ¿está en las blancas, en las semicorcheas, en los silencios…? ¿Está en el color verde? ¿En el azul? ¿En cuántos trazos? ¿Dónde? Porque si es cierto que está, convengamos que debería hallarse en algún sitio de todo ese proceso, un proceso muy largo, extendido en el tiempo, jamás continuo, interrumpido a intervalos.
¿En verdad tiene el arte, la escritura en nuestro caso, alguna capacidad de expiación restauradora del psiquismo? Y si la tiene, ¿con cuántas obras se obtiene? ¿Con dos, con veinte, con cuatro…? Y si en verdad nos curase de ese no se sabe qué, ¿perdería el artista su condición o se reduciría su talento al lograr la sanación? ¿El motor curativo de esa redención se pone siempre en marcha los días que trabajamos, o solo algunos? ¿Cómo funciona? Ese algo evanescente, inaprensible, indetectable, ha de ser una energía, algo que se transfiere… No, no se transfiere. Si se da, solo puede existir en el procedimiento. Tal vez no sea más que una corriente eléctrica que cambia de polaridad, de negativo a positivo, mientras la estamos usando para traducir nuestras ideas a un lenguaje, el que sea. Y me temo que muy posiblemente ni siquiera ese lenguaje es necesario para que el hecho sanador ocurra, si es que ocurre. También lo hacen unas vacaciones. Porque si lo que sucede es que nos salva o nos redime solo un poquito y a ratos, ¿qué diferencia sustancial existe entonces entre la dedicación artística y cualquier otra actividad de distracción? No sé…, la jardinería, hacer botijos, maquetas complicadas, un gran puzzle…
Entonces, si lo que redime y reconforta es el trabajo de construir la obra, ¿de qué les sirvió a Pavese, a Kafka, a Dostoievski, a Van Gogh, a Leopoldo María Panero, a tantos cientos de artistas que acabaron suicidándose? ¿No sería mejor pensar que el arte solo es el síntoma de una enfermedad del alma? El alma como metáfora, claro, quiero decir de un «trastorno» emocional. Los artistas, con frecuencia, somos personas neuróticas que aprendimos a procesar la realidad de un modo poco común. Desarrollamos, en el mejor de los casos, una manera estrábica, transversal, de percibir el mundo, una visión propia de seres complejos que refracta sobre la superficie de las cosas y llega desviada al fondo de una aparente realidad que los demás observan sin ningún cuestionamiento; eso que nos permite, en palabras de Valéry, «Ver lo que todo el mundo puede ver y no ve». Y si esa complejidad se da en un ser que se ha encontrado con el arte como una vía de escape, todas sus anomalías producen adherencias en las palabras escritas, en los trazos de una brocha sobre el lienzo, en el aire que se expele por cualquier instrumento o a través de la garganta —que no es otra cosa que el aliento vital transformado en sonido—, en los golpes que se dan contra una piedra para extraer la belleza que jamás se encuentra dentro de la piedra, sino escondida muy dentro de nosotros; al contrario de lo que dicen que dijo Miguel Ángel con un fino sarcasmo: que el David estaba dentro del bloque y que él solo tuvo que ir quitando el mármol que le sobraba. En esta especie de chiste hay una verdad inmensa: que el arte es un oficio que exige conocimientos, también muchísima práctica. ¿Por qué a tantos escritores les cuesta tanto asumirlo? ¿Creen que los rebaja de categoría? ¡Oh…, ser poeta, un ser ungido de gracia tan singular! No afirmo que el sufrimiento sea necesariamente una condición ligada al arte, hay demasiados ejemplos de que es el lugar también de muchos seres vulgares.
No he creído nunca que construir cualquier objeto artístico nos redima de nada. Creo menos aún en ese halo de misticismo y mitomanía que se le añade a la actividad artística. El numen no talla el mármol. Las musas no tienen la ocurrencia de escribir una aliteración, un acróstico o un oxímoron. La actividad artística como mucho nos estimula y como poco entretiene, aunque muchas veces frustra. Pero me ha servido aquí como introducción al tema. Porque de lo que en verdad pretendo hablarles es de todo lo contrario: de aquello que nos enferma cuando la obra se acaba, y muchas veces también mientras se hace. Sé que parece una broma, pero Pedro López Lara abandona la poesía por una prescripción médica. Y yo pienso seriamente en pedir hora a ese médico. ¿Le sirvió a Pedro este éxito —que ahora convierte en fugaz— para quedar redimido, o tal vez lo dejó hastiado? ¿Procede ese dolor de la propia creación? O, más bien al contrario, el sufrimiento, en su caso, es la deriva del resto; de lo que no es escritura, sino performance, esto que hacemos hoy. Esta liturgia pública es un desgaste inútil que a algunos nos arrasa; esa cansina exigencia de ir de lectura en lectura, de muro en muro de Facebook, esos esfuerzos que hacemos por levantar el brazo muy arriba para intentar ser visibles entre una multitud exagerada que también levanta el brazo en un estadio de fútbol donde actúa Taylor Swift.

Los solitarios, los sociófobos, quienes experimentamos la exposición pública como un trastorno de ansiedad más que como una oportunidad, percibimos estos actos no como celebraciones, sino como una erosión. Vivimos las consecuencias de la obra terminada: la obligación de mostrarse y la tensión de fingir. En estos ceremoniales siempre hay algo bipolar. Pedro ha tenido la suerte de haber sido publicado en las editoriales más potentes. Pero todos conocemos que hoy hay algo muy patético en eso de publicar e intentar buscar un hueco. Hay escritores que tras escribir el libro pagan para publicarlo, algunos compran sus libros para luego ir revendiéndolos igual que los comerciales de aspiradores a domicilio, puerta a puerta, en tugurios, librerías, bares o festivales, pagando de su bolsillo los viajes, la estancia, dietas… para vender algún libro, o regalarlo, por el que ni siquiera van a cobrar los derechos de esa venta. Seres embadurnados de sí mismos vociferan que la poesía es necesaria, pero nunca reciben nada a cambio. La poesía no les devuelve nada, solo da tocino al ego.
Es entonces cuando tendría que asaltarnos la pregunta más seria que deberíamos hacernos, y esta sí es necesaria: ¿cuál es el límite que señala lo que el poeta está dispuesto a soportar? ¿Dónde reside o se esconde la lucidez del cansancio? Un poeta puede decir «hasta aquí» cuando el lenguaje deja de resistírsele; cuando el poema ya no plantea dificultades reales o cuando las soluciones llegan demasiado rápido, cuando el texto obedece a una mecánica de oficio. La auténtica poesía —la que no es ejercicio, ni estilo, ni retórica— implica fricción y riesgo. Cuando eso desaparece, el resultado puede ser correcto, puede incluso ser brillante, pero ya no es suficiente.
Un poeta puede decir «hasta aquí» cuando comprende algo incómodo: que la poesía no crece indefinidamente, no progresa como una carrera profesional ni como una disciplina acumulativa. Hay poéticas que alcanzan su forma plena relativamente pronto y otras que necesitan varias décadas, pero la lógica del trayecto es en ambas parecida. Reconocer esos límites demanda una lucidez que no es frecuente porque va contra el narcisismo del autor, esa víctima del anhelo de una eternidad que se le desvanece entre los dedos o detrás de los cristales de los escaparates de alguna librería, si es que su libro llega a alcanzar un rinconcito en el estatus de las «novedades» de la librería de su pueblo.
Ninguno de estos dos casos puede aplicársele a Pedro. Dice que está muy cansado. Que todo esto lo enferma. En él hay otra deriva. Cuando la vida —con todo su desgaste— ya no necesita ser metabolizada en un poema, cuando el poeta puede vivir sin traducirse, callar no es una mutilación: se convierte en un modo de descanso. Es reconocer que la poesía ya nos ha dado —o negado— todo cuanto tenía para nosotros. Seguir solo es un exceso. El exceso es el camerino donde la poesía se viste de impostura. Los camerinos son la antesala de la escena. La escena es la forma más sublime de impostura. Y la impostura no puede mantenerse indefinidamente. Eso también lo vimos en poetas que todos conocemos. Después está el abismo. Y entonces un poeta puede decir «hasta aquí» porque seguir lo obliga peligrosamente a mantener una identidad, a retener una audiencia, a sostener un lugar que únicamente es simbólico y que genera ansiedad. En este punto escribir ya no solo es creación, sino gestión de uno mismo. Y aquí uno puede negarse a degradar la experiencia. Sé que es raro, solo les pasa a unos pocos y se agranda con la edad. Mientras la escritura funciona como una forma de resistir, de ordenar el caos, como tabla de salvación para ese yo neurótico o ególatra que no sabe encontrar alimento en otra parte, abandonar puede ser muy peligroso. Aunque también publicar se ha vuelto tan gaseoso y estéril…
La decisión de cerrar una obra es un gesto que merece ser pensado con calma, sin sentimentalismo y sin mitologías de baratillo. Y no porque se haya agotado ni, como en este caso, porque le falte reconocimiento. No estamos ante el gesto melancólico o crepuscular de una despedida que se haga con desprecio hacia la poesía. Pedro no se va porque ya no tenga nada que decir, sino porque tras haber acumulado toda la leña cortada durante muchos años hizo una inmensa hoguera con gran poder calorífico. No como la mayoría, que vamos encendiendo pequeñas fogatillas que sirven solamente para entibiar los dedos. Pedro, además de enfermarse con estas ceremonias, tal vez decida irse porque ya ha dicho lo que necesitaba decir y no quiere convertir el oficio en una inercia, como hacemos tantos otros. Pedro nos enseña que hay poetas que escribimos para prolongarnos y otros —mucho más raros— que lo hacen para consumirse. Su labor pertenece a esta segunda estirpe. Saber detectar ese límite en uno mismo es una forma muy exigente de honestidad y también una forma muy rara de respeto por la poesía. Envidio esa fría lucidez. Siento hacia Pedro López Lara una profunda admiración, y no solo por su obra, sobre la que ya he escrito. Que él haya decidido que yo esté presente en este acto tan definitivo me produce una extrañísima ternura y una anieblada tristeza.
En una época que confunde visibilidad con sentido, insistencia con valor, perseverancia con fidelidad, presencia con relevancia, la retirada consciente introduce una distinción de autoridad: la de quien no necesita seguir hablando para seguir siendo escuchado. Estamos preparados para finales retóricos, para retiradas tácticas o silencios estratégicos que en estos tiempos que corren ya no sirven para nada, no para despedidas verdaderas. Hoy, desgraciadamente, no estamos asistiendo a la presentación de este libro, sino a algo más incómodo: la comparecencia final de un poeta que decide decir adiós cuando todavía podría seguir hablando, y eso, hoy, es profundamente anómalo. Su retirada no es un gesto teatral, es una consumación. Vivimos en un tiempo en el que casi todo invita a lo contrario: a prolongar, a insistir, a publicar más, a estar más, a decir más, a que nos vean más, a tratar de seguir ocupando un espacio cada vez mayor —si eso fuera posible— o por lo menos a no perder ni un milímetro de lo que se ha conquistado. No solemos darnos cuenta de que ese territorio que ocupamos solo es un suelo prestado que los demás nos conceden, nunca ha sido una conquista.
He escrito en la reseña de su libro Arcén que la poesía de Pedro tiene todo lo que a la mía le falta: sobriedad, concisión, una dicción depurada, una sintaxis limpia sometida a una abrasión meticulosa que la deja en el hueso. Son pensamientos tallados que, muy lejos del lirismo exuberante, se acercan al fragmento moral y metafísico. Quienes hayan leído con atención su obra reconocerán en ella una constante: la escritura no aparece nunca como adorno de la vida, ni como compensación, ni como refugio estético; la sobria precisión de su lenguaje transita por zonas de riesgo, lugares donde se juega y muchas veces se pierde. Todos los libros de Pedro crean una atmósfera moral, y aun así, no trata de protegernos, consolarnos o embellecer la experiencia: solo hiere y pone a prueba a sus lectores. Y lo hace con una ética clara: escribir hasta dejar exhaustas las palabras con una determinación subrayada en los últimos versos de su obra completa: «Todavía me quedan dos cosas por hacer: / este poema / —que dejaré incompleto— y después». «Después» sin punto final. Podría parecer la insinuación de un regreso, pero en realidad anuncia su irrevocable silencio. Después de ese «después» está «callar». Y como es un hombre conscientemente sabio, por si aún quedasen dudas, utiliza como título para su despedida otro último verso, el del poema de Borges, «Conjetural»: «el íntimo cuchillo… en la garganta». Nada más gráfico para quien desea enmudecer; el cuchillo, con su violencia retórica, es la herramienta precisa, además de una metáfora brillante, para acallar una voz.

Pedro no decide apartarse porque piense que el fuego de su escritura se ha vuelto decorativo como una estufa eléctrica que simula tener llamas. Ni hay tampoco en esta despedida voluntad de resumen, ni de canon personal, ni retrospectiva al uso. Lo decisivo de este gesto es que se produce desde la lucidez, la lucidez del cansancio, desde el reconocimiento de lo que mereció ser dicho, de lo que puede sostenerse sin el auxilio del futuro, no desde el agotamiento. Y sin embargo, si algo recorre las páginas de El íntimo cuchillo es la conciencia del desgaste, del tiempo que corroe, de la experiencia que va dejando restos esparcidos, de la imposibilidad de convertir la vida en un relato limpio. No hay aquí épica de la supervivencia ni celebración del yo. Hay, más bien, una ética del residuo: lo que queda después de que todo lo demás se ha consumido. Y escribir desde ahí no debe de ser cómodo.
No hay que demonizar la poesía, pero tampoco exaltarla como hacen tantos poetas tratando de convertirla en algo trascendente y hermanado con esa cosa indefinible que parece emanar de una divinidad sobreabundada. La poesía —ya lo he dicho de otra forma— no es otra cosa que la traducción del pensamiento a un lenguaje que necesita de cierta normativa para poder distinguirla, unas reglas muy laxas, eso también es verdad, tal vez demasiado flácidas. Y hay algo más importante que hemos visto padecer a alguno de los nuestros: entender que la poesía —como cualquier forma intensa de relación con uno mismo— ha de tener un límite saludable y que, alcanzado a ese límite, callar no es una derrota. En el rigor de este gesto, callar puede ser también detenerse para ver cómo esa barnizada trascendencia se va perdiendo en la nada, en esa nada multitudinaria que nos pone en nuestro sitio. Pedro no se va por esto. Los dos hemos entendido que este mundo exige mucho y que debemos mirarlo con las gafas de presbicia, las de la vista cansada, o separar el objeto para que no sea tan borroso. Es más lúcido que muchos. Otros siguen extendiendo la mano igual que el inspector Gadget usando el Gadgetobrazo.
Aunque su autor lo subraye con toda su autoridad, no sabemos si este silencio será definitivo. Pero eso apenas importa, porque la claridad con que lo dice es tan poco frecuente que funciona como un acto de ejemplaridad. Y no porque debamos imitarlo —cada cual responde ante sí mismo—, sino porque subraya algo esencial: la poesía no consiste solamente en ocupar un lugar, sino en saber perderlo, o en abandonarlo a tiempo, o dejarlo transcurrir melancólicamente hacia su futura nada. Tras un éxito fulgurante, ¿tiene Pedro la conciencia y la propia honestidad de reconocer que ha agotado una forma de decir? Yo no lo creo. La amplitud de su abanico temático da muestras de lo contrario. La razón, como se ha dicho, hay que buscarla en otra parte, porque además su abandono no nace de la carencia, sino de la suficiencia; y lo hace sin fracaso ni resentimiento. El fracaso habla en pasado (no tuve suerte, no me tuvieron en cuenta…) El resentimiento lo hace con la tercera persona (es culpa del sistema, ellos, los otros…). En cambio la coherencia habla en presente, siempre en primera persona.
Pedro y yo nos tenemos por buenos amigos. Y no es para nada extraño que esa amistad, hasta hoy, haya sido únicamente telefónica. Tallada durante horas de largas conversaciones. Solo está construida con palabras, sin contacto ni gestos, igual que la poesía. Durante una de esas conversaciones telefónicas, Pedro, en otro alarde de su inmensa lucidez, dijo esta frase que me apresuré a apuntar: «Los humanos tenemos la costumbre de mirarlo todo desde el desenlace, sin tener en cuenta cómo hemos llegado hasta aquí». Hemos llegado hasta aquí, hasta este momento tan definitivo y quiero darle las gracias por dejarme acompañarlo hasta este umbral que lo llevará a otra parte. Y tiene que irse contento porque ha estado a la altura de todo lo que escribió. Lo demás ahora ya sobra, porque «hasta aquí» no es un límite, es el lugar de los ecos, de esas cosas tan livianas que no necesitan cuerpo ni presencia para seguir existiendo. Hemos llegado hasta aquí y «todavía me quedan dos cosas por hacer: / este texto para una despedida / —que dejaré incompleto— y después». «Después» sin punto final, como le gustaría a Pedro