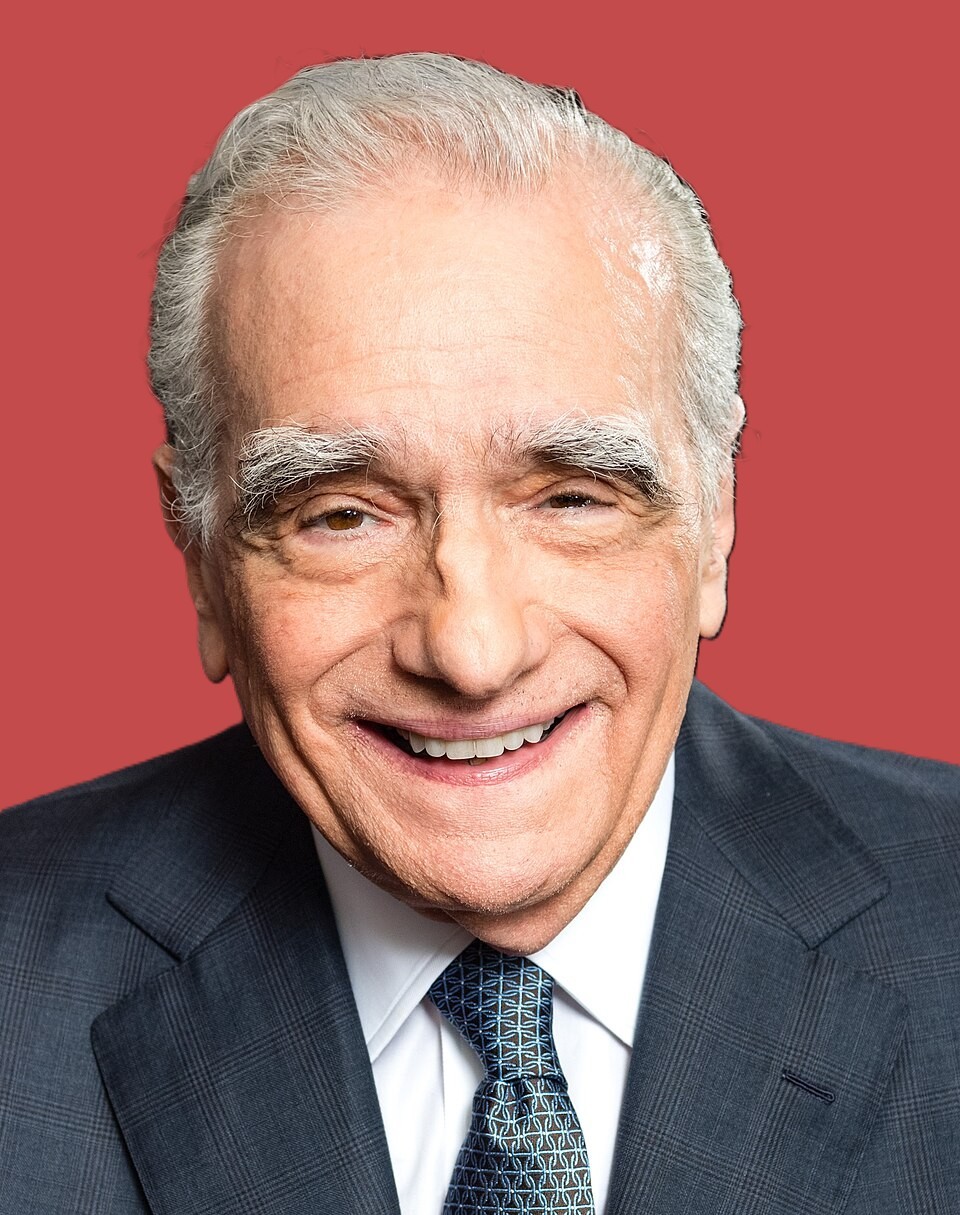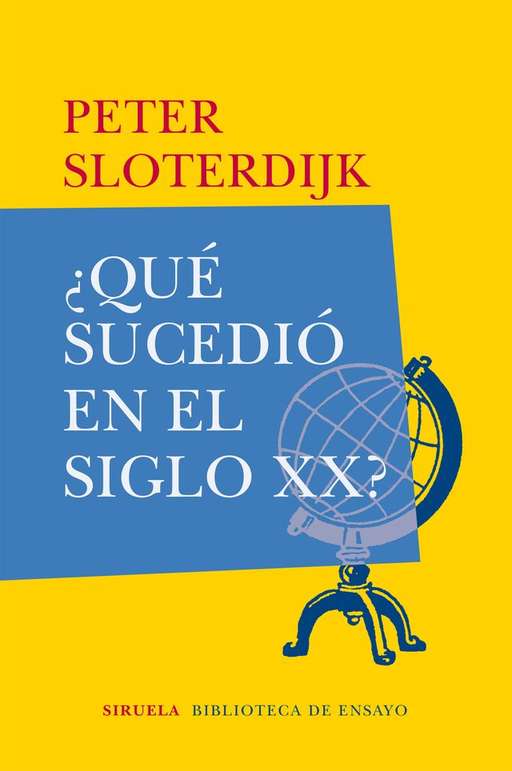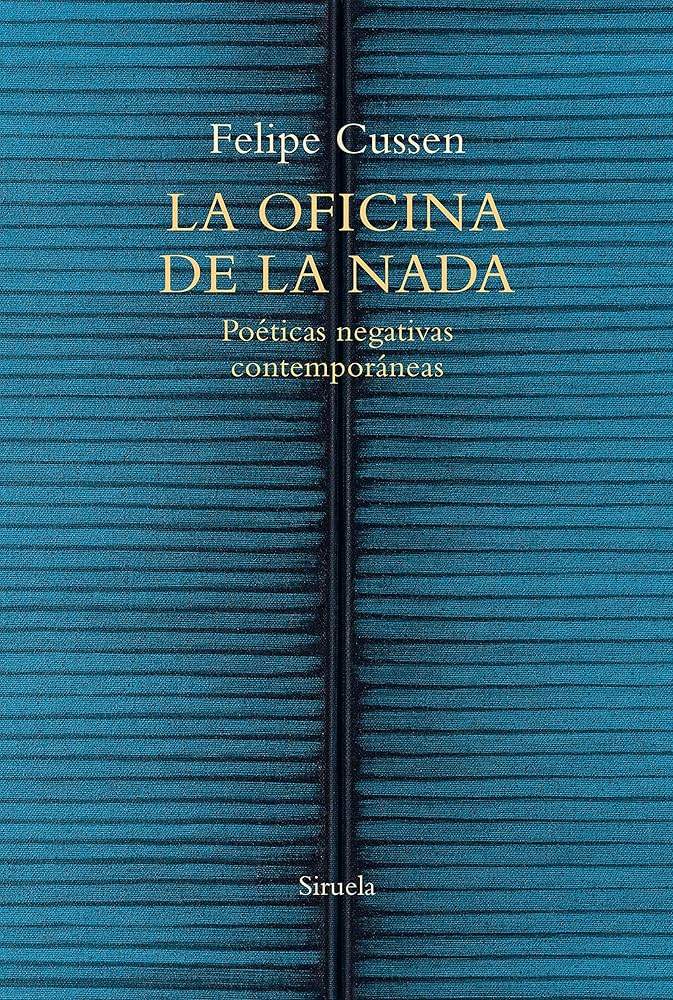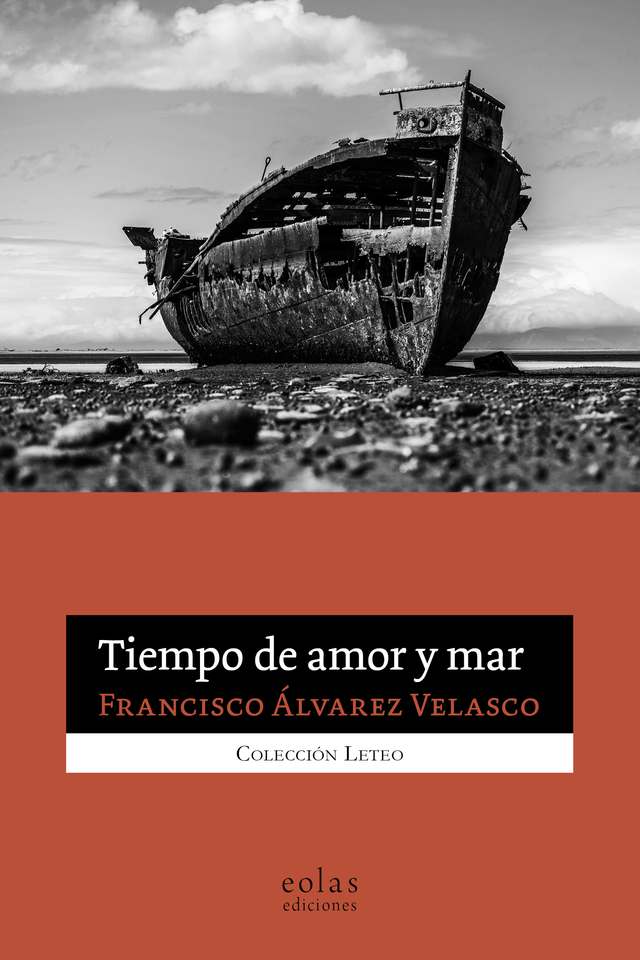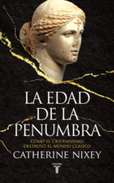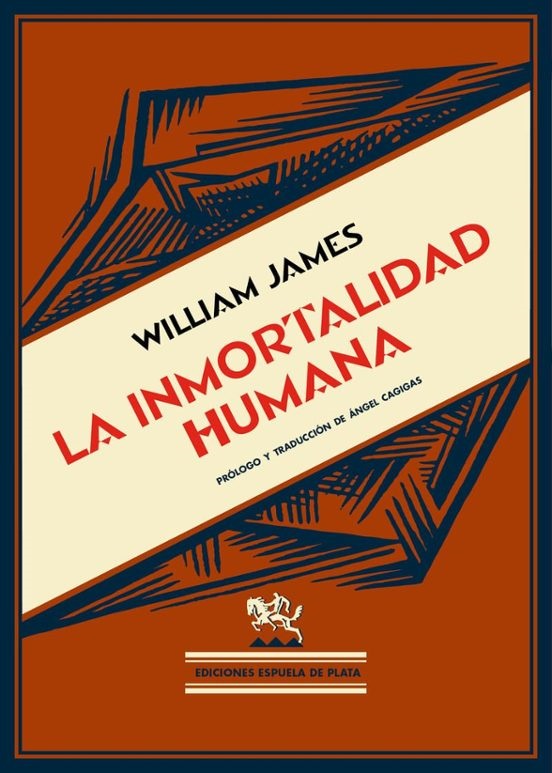 La inmortalidad humana
La inmortalidad humana
William James
Prólogo y traducción de Ángel Cagigas
Espuela de Plata, Sevilla, 2025
98 págs.
MÁS ALLÁ DEL ABSURDO
Existen innumerables formas de reseñar un libro de no ficción. La más común es interpretarlo en el contexto de una temática, y valorarlo en función de las aportaciones que realiza en el presente, o realizó en el momento de su publicación original; esta sería una perspectiva teorética, en el primer caso, o histórica, en el segundo. También es posible utilizarlo como un foco que ilumine el itinerario reflexivo de su autor, de manera que lo estaríamos utilizando en una clave de biografía intelectual. Abriendo el cuadro, se lo puede reducir a un ‘síntoma’ del estado de una sociedad o de una época, y analizar ésta en virtud de los datos o indicios que nos brinda la propia obra, de manera explícita o implícita; esta es una práctica muy en boga, en nuestros días, y abreva de la llamada “filosofía de la sospecha”, para la cual los frutos del espíritu no pasarían de pálidos productos de una conciencia más o menos alienada. La lista de abordajes de un libro se me antojan prácticamente ilimitadas, pero vaya por delante que mi lectura de La inmortalidad humana, de William James, ha sido la que le depararía a una andanada dialéctica un lector no imbuido de un exceso de prejuicios filosóficos, ideológicos, sociológicos, religiosos o de cualquier otra índole (aunque tenerlos, obviamente, los tengo).
Para mí, tras su apariencia formal de una conferencia que impartiese el padre del pragmatismo estadounidense en el año 1898 en la Fundación Ingersoll, La inmortalidad humana es un documento valioso que nos muestra a un intelectual luchando a brazo partido con una idea y con las consecuencias a que le abocaría el aceptarla o rechazarla. Dicha idea, y muchas categorías con ella emparentadas que habían venido suscitando un consenso más o menos universal hasta entonces, se hallaban a finales del siglo XIX en la picota en un contexto en el que las ciencias experimentales amenazaban con engullirlo todo, incluido lo que no puede ser objeto de experimentación. Para ello, el paradigma científico que todo lo pesa y todo lo mide había decidido reducir cualquier actividad del alma humana… al cerebro (una obsesión que no solo no ha remitido, sino que con los años ha ido a más). Para los devotos creyentes en el positivismo materialista, nada escapaba ni escapa al átomo, a la molécula, al juego de las fuerzas físicas y las reacciones químicas, de manera que, una vez cesadas estas, carece de sentido especular con ninguna instancia indetectable por los aparatos a disposición del propio positivismo materialista… los cuales vale decir que cambian con los tiempos, y con ellos, lo que él mismo puede detectar, calibrar, catalogar y aceptar como efectivamente existente.
James intenta congraciarse con su público, que intuimos circunspecto, proponiendo dos nuevas funciones cerebrales: la que él llama “permisiva” y la “de transmisión”, que cabría sumar a la “productiva” (pág. 38), única admitida a la sazón por los que él llama “psicofisiólogos”. Y digo congraciarse porque lo que James tiene en el magín, pero que aún no alcanza a conceptualizar con precisión, no guarda relación con ninguna ciencia experimental, sino que es de otro orden… aunque tampoco nos permite deducir cuál. Lo que yo decía: nos encontramos ante un pensador abriéndose paso en las tinieblas para tratar de dar forma a lo que ni siquiera sabe si es formalizable.
En un determinado momento de la exposición –y ante la presumible perplejidad del auditorio–, James le imprime un giro inesperado para adentrarse en una interesantísima reflexión de índole llamémosla histórica y cultural, además de antropológica, en virtud de la cual trata de comprender por qué al hombre moderno le resulta inverosímil, cuando no intolerable, la mera idea (¡ya no digamos la esperanza!) de la inmortalidad personal. Y atina a descubrir la razón: es porque, mientras que la cultura clásica –a la que él llama antigua– detentaba una “visión aristocrática de la inmortalidad” (pág. 51), la contemporánea se decanta por una “democrática”, para la cual, si existe tal inmortalidad, ha de concederse a todos y cada uno de los seres, y si esto es así… no queda otra que concebir un ámbito (sea el cielo, el éter o lo que se quiera) literal y materialmente atestado de ellos.
En efecto, lo que viene a atestiguar James es que el hombre actual carece de capacidad de abstracción, que es precisamente aquello que le ha distinguido ontogenéticamente de otros animales. Si la cultura clásica ponía a disposición de la razón individual una serie de categorías sumamente refinadas, una vez asumidas las cuales era factible acceder a ciertas regiones espirituales exclusivamente humanas (sin ir más lejos, la de la propia inmortalidad, pero también otras de larga fortuna como las de alma, destino o justicia universal), la cultura moderna, con su reducción de lo real a lo cuantitativamente verificable, nos ha privado por completo de dicho acceso, condenándonos a la oscura mazmorra de lo tangible. ¿Y quién puede avalar mediante la chata experiencia empírica algo radicalmente inconmensurable como es la inmortalidad? Y es que, aplicando el célebre principio del “lecho de Procusto”, aquello que para la ciencia no existe… no existe en absoluto.
En el último tramo de su divagación –porque, al final, es eso a lo que comprendemos que estamos asistiendo, maravillados–, James acusa a su auditorio de adolecer de una “pobre y escasa imaginación” (pág. 56), que es lo que le impide siquiera avizorar qué es lo que está en juego con el concepto mismo de “inmortalidad”: nada más y nada menos que aquello que nos hace propiamente humanos, que es nuestra propia capacidad de abstracción. No, no son los hombres y mujeres de otras épocas quienes se engañaban al confiar en su inmortalidad futura: “son ustedes quienes están muertos, más muertos que una piedra, ciegos e insensibles”… al atenerse a lo que pueden ver y sentir de manera burdamente material, o lo que es peor: materialista, esa que “trabaja exclusivamente con el tamaño, el número y la semejanza genérica” (pág. 60).
Para James, ya lanzado a tumba abierta por la pendiente de su ensoñación metafísica, “sentir el significado de nuestra propia vida nos conduce espontáneamente a exigir su perpetuidad”. ¡Acabáramos! La noción misma de la inmortalidad apunta directamente a una categoría, la de sentido, absolutamente prescindible para la cultura moderna… que si de algo presume, es de haberse reconciliado con el absurdo. Al haberse dejado permear por el paradigma científico, que sólo atiende a fenómenos desprovistos de significación pues nacen y mueren en un ámbito ajeno a la misma, la cultura moderna en su totalidad ha caído víctima del sinsentido. Por ello le resultan ridículas, por incomprensibles, esas necesidades existenciales que hasta ahora se habían vivido como perentorias. ¿Sentido? ¿Inmortalidad? ¡Zarandajas! Su vida la experimenta el hombre actual como un trayecto temporal limitado a la satisfacción de las funciones orgánicas del modo menos indoloro y esforzado posible. No es extraño que, con una visión tan chata de sí mismo, acabe sintiéndose más cercano ontológicamente a los seres de cuatro patas que a los ángeles o a la divinidad… cuando en la cultura clásica siempre había sido al revés.
En suma, en La inmortalidad humana no encontramos un tratado filosófico, ni una crónica histórica, ni una teoría científica, ni siquiera una mera diatriba contra una época, sino el testimonio vivo, inflamado y apasionante de un intelectual honesto que percibe el callejón sin salida en el que nos ha metido la ciencia moderna, y trata de despertarnos del sueño en el que nos mantiene prisioneros. Ignoro el impacto que causarían sus palabras en su momento; lo que sí tengo claro es que, en pleno siglo XXI, siguen resonando como las de alguien que predica en el desierto, pero que aun así intuye que está en lo cierto.