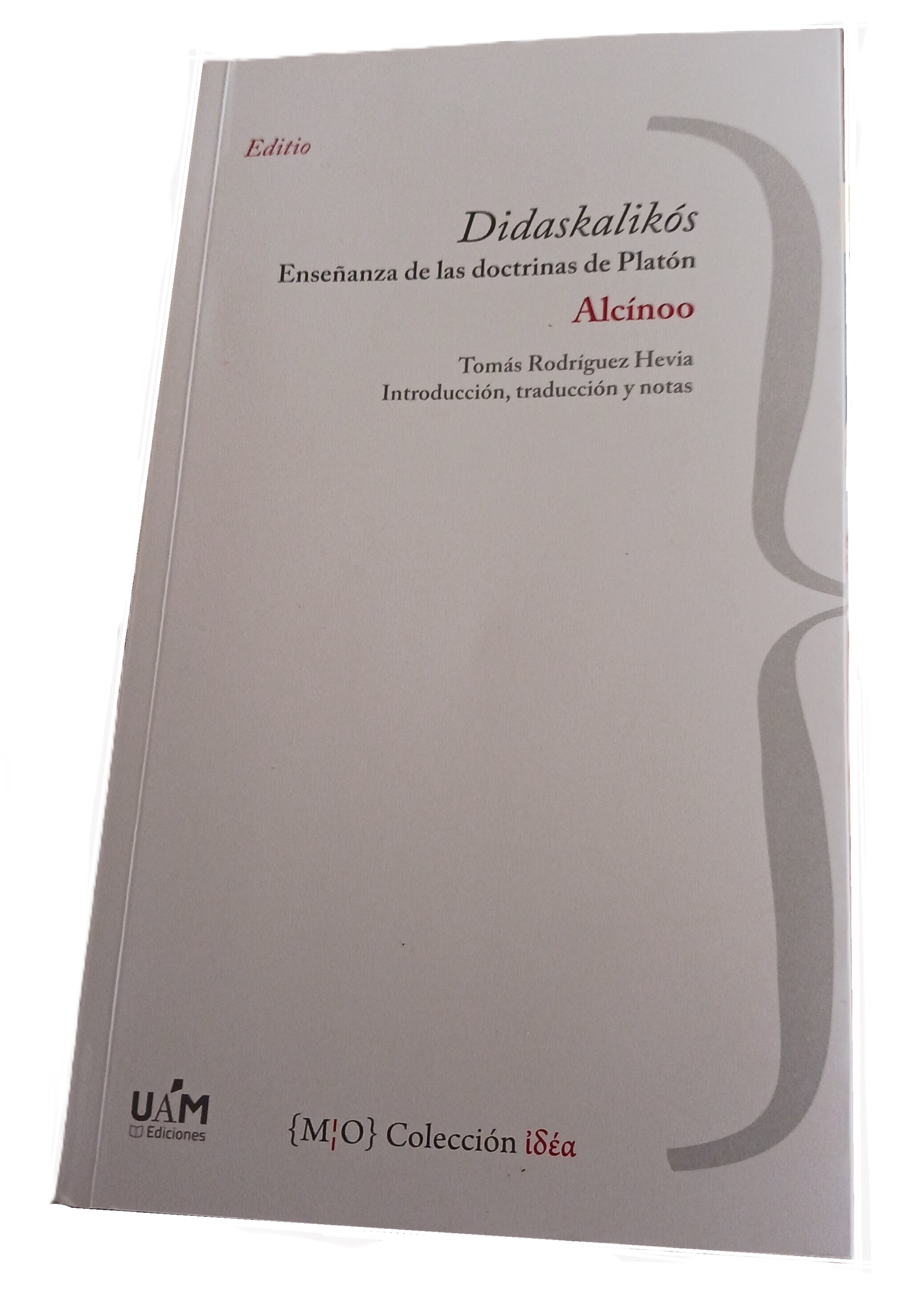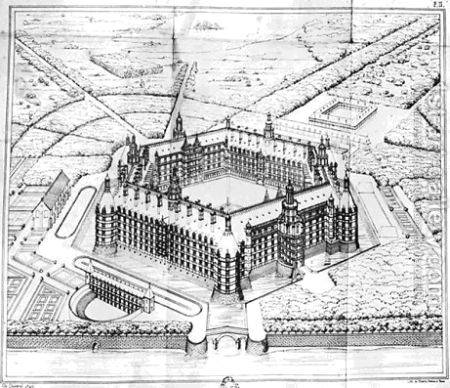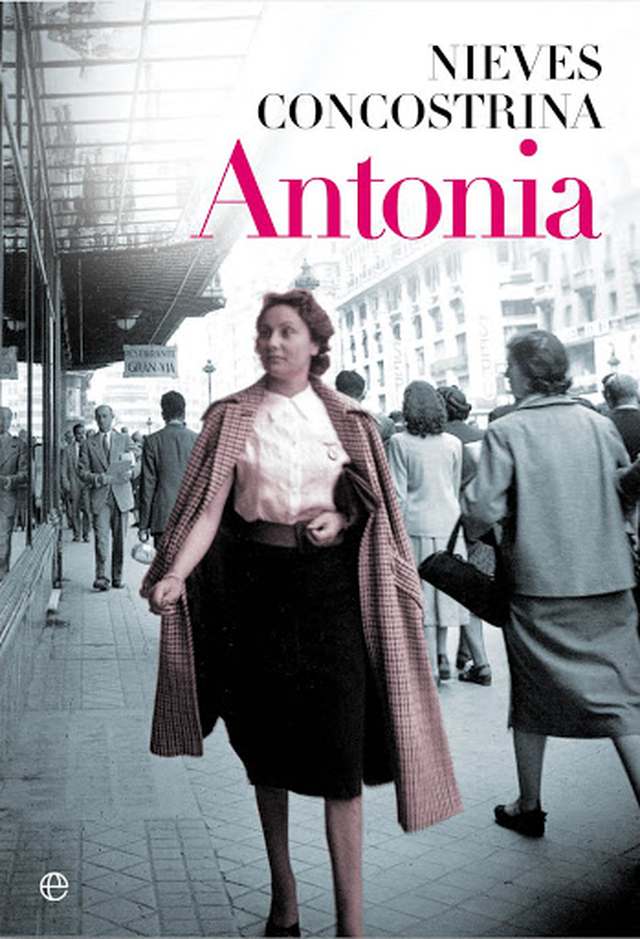Hay noches en las que oigo ladrar a los perros. Me persiguen desde hace unos días los ladridos. Los más viejos ladran hacia adentro. Lo escribí hace unos días. Algunos ladridos son estremecedores. Conmueve que haya detrás del ruido un cuerpo que se esté expresando. Cada uno da de sí lo que se contiene en un ladrido, que podrá ser lamento o bandera o festín. También escribir es emitir ese ruido y seguir, pese a todo, ladrando. Como lamento o como bandera o como festín. Entonces pienso en el desamparo y en la soledad, pero razono que son perros. Ellos en su ladrar; yo en mi escribir, igual dará. Luego los oigo gemir y entonces me revuelvo en la cama y dejo de pensar en los perros como bestias y se me pone el corazón encogido y no soy capaz de conciliar el sueño. No me envalentono y bajo para abrir el ordenador para contarme el domingo o las menudencias de costumbre. Hago como que me voy durmiendo y el ruido se atenúa poco a poco. Al final de todos los ruidos del mundo hay un zumbido que se parece a un agujero pequeñísimo del que sale una brizna de luz.
Sigo con los perros: no les tengo un particular afecto. Incluso me molestan en ocasiones. Los evito, les doy poca conversación y casi nunca se me verá ensayar un gesto amable, una caricia que induzca a pensar que, de noche, cuando intento dormirme, en la entrevela dulce que es un limbo perfecto, me desvelo porque oigo a los perros ladrar en las calles. Un perro que gime es una cosa que da una pena casi infinita. Ayer vi un perro malherido. Tenía cara de abrazarlo mucho y una pata iba a lo suyo, descabalada, ajena a la armonía pedestre. Debían haberlo atropellado y se movía a duras penas hacia un rincón en donde dejarse morir. Había una película de dibujos animados que se llamaba “Todos los perros van al cielo”. Creo que la vi con mis hijos hace un siglo. Me alejé de esa escena fortuita de sufrimiento animal con un estremecimiento que me duró hasta que la realidad me devolvió a otro tipo de heridas. No tendré perro por no verlo morir. Por no encariñarme y verlo partir. El amor se ejerce con miedo, es preferible ir renunciando a él según se advierte que cala y se impregna. Por no tener que verlo partir. Por el dolor. Entiende uno falsamente que duraremos más que el amor o más que los perros oídos gemir en mitad de la noche, en el desamparo, en la negrura de la boca del miedo. Así que tenemos confianza en el porvenir. Somos anhelo de futuro.
Tras el incidente del perro, bastó la crudeza de un mendigo (en su ternura y en su hierro) para que el chucho desapareciera de mis preocupaciones. Era un pedigüeño, me encanta esa palabra, a pesar de todo lo terrible que encierra, uno que probablemente no me robaría el sueño de noche, pero al que de pronto, por obra de la maquinaria impredecible de los sentimientos, hice mío por simple comparación al perro malherido, cercano a morirse. Vestía decentemente, pero el rostro estaba curtido por la desgracia inextricablemente. Ni auxilié a uno ni socorrí al otro. No sé cuántos perros hay en España. Sé que hay nueve millones de pobres. Lo leí y la cifra se me ha quedado dentro. A veces aparece. Nueve millones. Yo creo que son muchos. Hay países que tienen la mitad de esos nueve millones de muertos sin cuajar. Países con unos cientos de miles de ricachones. Países que cuentan con cuatro gerifaltes, cinco, cien. Cuántos muertos previstos habrá en el corazón de África. Yo soy uno de esos muertos inevitables, pero mi biografía todavía no se ha impregnado del olor de lo difunto y apenas me paro a pensar en que un día falleceré, me atropellarán, tendré un aneurisma o caeré al suelo por alguna imprevista dolencia inexplicable. Creo que nunca he escrito sobre África. No hablo del pobre al que el franquismo sentaba a su mesa: este es un pobre accidental, un pobre estrictamente monetario, uno que no exhibe trazas de pobre y al que no podríamos a simple vista, por más que lo miráramos con atención o incluso si pudiéramos entablar una breve charla con él, meter en el gremio de los pobres. Salvo sus facciones, devastadas, podría dar clase en un colegio o atenderte en una oficina bancaria. Un pobre, ya digo, de lo más normal. El pobre de todos los días, si vives en una gran ciudad. En mi pueblo no se ven pobres. No tendrá el tamaño para que se fijen los pobres en él y acudan para exhibirse o para que reparemos en su pobreza y extendamos la mano para que la suya acepte el óbolo. Nos fijamos más en los perros, en su desaliño animal, en esa especie de ternura que provocan cuando gimen o cuando un coche les ha partido una pierna y buscan un sitio en donde dar el último aliento sin alardes. Un pobre de los de ahora no conmueve como los de antes. Todos esos pobres del cine tras las guerras, todos esos pobres con honradez de pobre y cara de pobre. Hay personas que tienen cara de pobre, aunque estén podridos de dinero. Me lo dijo un amigo hace tiempo y lo recuerdo todavía. Hay cosas que se fijan, cómo sabrá uno el porqué. Frases sueltas, frases sin futuro, pero duraderas, inmarcesibles.
Será que estamos insensibles o será que se nos encalleció el ojo y sólo deja circular las imágenes limpias. El bienestar. El estado dulce de las cosas. El festival de Benidorm, cosas así. Las otras, las terribles, las que incomodan, las filtramos, nos llegan al cerebro convertidas en fragmentos, en trozos que luego uno tiene que unir en mitad de la noche y sacar la conclusión de que un pobre tira más que un perro. Pero los pobres no nos roban el sueño: quizá porque todos somos pobres en el fondo. De un tipo de pobreza que ahora no sabría definir, pero que está alojada en el alma y no sufre los vaivenes de la bolsa ni se ve dolida por las rebajas del sueldo o por la subida escandalosa de los precios. España es un país con nueve millones de pordioseros. Es curioso cómo nos llega esa palabra, pordiosero: es por Dios por lo que los pobres de entonces pedían. Por Dios, deme algo. Ahora que Dios no está en el hit parade y hay pobres que ni lo conocen, se pide sin catecismo, se hace todo más pedestremente. A Dios le preguntaba Dámaso Alonso en su «Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres». Pasaba el poeta «largas horas gimiendo», ladrando como yo ladro, «como un perro enfurecido». Adonde él llegaba y yo ni alcanzo es a imaginar ese gemir como un fluir de «leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla». Esta noche estaré al tanto del ruido que venga de la calle. A veces pasan coches. Ya digo que mi pueblo es tranquilo. Todavía más mi calle. Parece hecha para que la crucen los adolescentes yendo o viniendo de sus asuntos. Llevarán sus móviles en la mano. Querrán saber quién ganó Benidorm. Por la mañana, cuando salgo a tirar la basura o a comprar el pan, veo latas de cerveza, de bebidas energéticas. Veo sus trofeos muertos. También uno anduvo esas calles, aunque fuesen otras. Eran tiempos de bonanza. Más tarde vendría la irrupción de una sensibilidad extremadamente difícil de contener. Porque hay que saber cómo manejarla. Puede desgraciarnos el día, hacernos pensar en la muerte de un perro, en todos los pobres de esos países inexistentes, en el ruido del mundo tan parecido a un agujero pequeñísimo del que sale una brizna de luz.