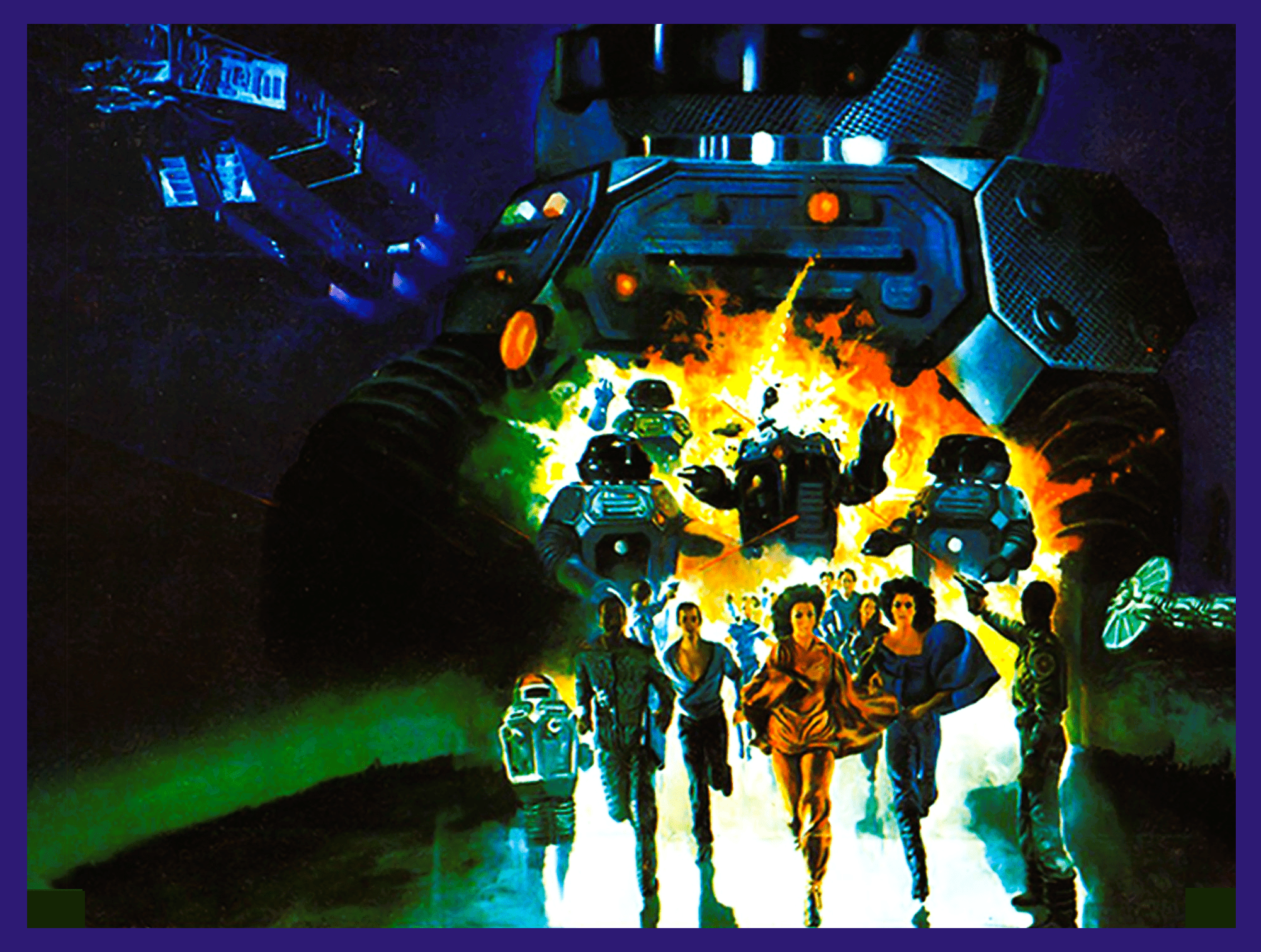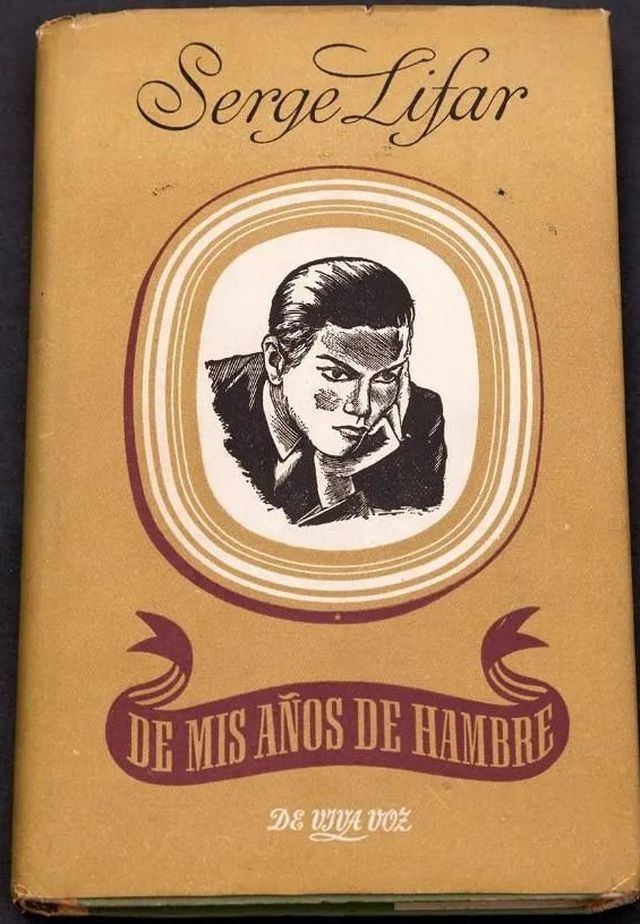Querida Dora:
Querida Dora:
Tal vez fue ese sentido trágico marcado en las arrugas de tu vida, o tus fotografías, lo que me llevó a acercarme a ti.
Habías tenido tan buenos maestros… Enmanuel Sougez, Man Ray, Brassaï, Henri Cartier-Bresson…
Guardo como un tesoro, en un marco de plata aquella foto que me hiciste fumando en mi salón. ¡Eres una gran fotógrafa!
No sabía si ir a París, al Café de los Dos Magos, donde conociste al genio, y no precisamente para ver las dos estatuas chinas que adornaban su interior y le daban nombre, sino para acercarme a “la mujer que llora”.
Eras tú, y supe tu nombre: Henriette Théodora Markovitch. París resurgía en mil novecientos cuarenta y seis, dos años después de la liberación. Podría haber ido a verte allí. Aquel barrio era como mi casa. Enseguida, daría con el mágico café. Pero me fui a Menérbes, en la Provenza francesa.
Quedamos en encontrarnos a la hora del té en el Café Véranda. Buscabas refugio espiritual, después de la ruptura con Picasso. Llegaste antes que yo, puntual, como siempre. Sentada en una mesa que parecía antigua, esperabas fumando mientras contemplabas el paso de las nubes. Hacía un ligero viento. Me senté a tu lado, sin fumar. Tus pupilas se cruzaron con las mías al descubrir mis pensamientos.
Esperaba encontrar a una mujer sollozando de rabia, con la boca entreabierta para morder un pañuelo, pero ni había pañuelo, ni la mujer sollozaba de rabia. ¿Llevarías en tu bolso todavía aquella navaja con la que jugabas a pincharte los dedos, cuando le conociste?
¿Qué habría sido de tu guante de lana negra, bordado con florecitas rosa y manchado con tu sangre, que te pidió el genio? Estabas dibujando.
En tu padre Josip Marković, el arquitecto croata, habías tenido un buen maestro.
Tenía que conseguir que no salieran en nuestra conversación el nombre de Françoise Gilot. Sería difícil. Es que el buen hombre era todo un aventurero. No podías estarte quieta. Te devolví una mirada tranquilizadora y te dejé hablar. Aspirabas despacio el humo de un cigarro, para dejarlo luego escapar por los orificios de tu nariz, como dos fuentes de inspiración para dos fotos. Tus ojos hablaron antes que tu voz.
No tuve problemas para entenderme contigo, hablabas correctamente francés y castellano. De forma sosegada, según salía de tu nariz el humo de los recuerdos, me fui enterando de que tú, Henriette Théodora Markovitch, habías nacido con la música, el día de su patrona, Santa Cecilia, un viernes de 1907.
De hecho, tu madre era violinista.
“Mis padres —me decías entre sonrisas— se casaron dos veces según dos ritos, el católico en Rijeka, puesto que se conocieron en esta ciudad, y el ortodoxo en Zagreb”.
Era bonito escucharte hablar de tus padres. volver a la infancia. De la torre de la iglesia románica emprendió el vuelo una cigüeña.
“Sé —me decías— que no tardarás en preguntarme por mi relación con el Guernica, pero espera, tengo que contarte antes algunas cosas”.
“¿Sabías —sigues hablando— que mi madre, Julie Voisin, era de Tours, y se tuvo que nacionalizar en Croacia para casarse con mi padre? Ellos sí que estaban enamorados”.
Tus palabras sonaban arrastradas por la pena, aunque yo sentía que detrás se ocultaba una sensación de envidia, una melodía agridulce. Aun con el sabor del té en los labios, me mirabas sin atreverte a preguntarme si querría acompañarte al rezo de Vísperas, en el cercano Monasterio. Una leve sonrisa te sacó de dudas. Me lo pediste con voz suave, pero con un eco de urgencia. Suspiraste con una ternura que solo yo entendía.
Nos pusimos los abrigos y salimos al crepúsculo. Las sombras de la tarde se alargaban, pintando de melancolía los tejados. El paseo hacía que los cipreses fuesen como el tiempo. Caminamos en silencio, con el eco del amor perdido, una guerra que había cambiado el mundo, y tu mirada en un punto lejano. Tus pasos resonando en el empedrado, mientras los primeros faroles se encendían. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el aroma de la lluvia que amenazaba. Y tu voz volvía a descubrirme otro secreto.
“Aun no te he contado —me decías con una voz bañada en los plácidos recuerdos— que en la Escuela Nacional Superior de las Artes Decorativas, en la que me gradué, conocí a Jacqueline Lamba, mi compañera de clase. Ella pertenecía al movimiento surrealista. ¿Sabes quién era? Sí, la pintora, la segunda mujer del famoso escritor André Breton. Allí nos hicimos íntimas amigas. Yo había oído hablar de ellos”.
Me estabas ayudando a conocer la tormenta que habitaba en tu alma. Mientras, la luz del ocaso se filtraba por las vidrieras, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los viejos bancos de madera. Era la fotografía perfecta de la nostalgia. El incienso flotaba en el aire.
Te sentaste en el silencio. Me hice un sitio a tu lado, tomando tu mano. En ese gesto había más consuelo que en cualquier palabra. El eco de los cánticos de Vísperas te iba llenando el espíritu, con una melodía antigua que hablaba de esperanza, y por un instante, entre la luz temblorosa de los cirios y el antiguo eco de la oración, no te sentiste sola.
Al salir, ya en silencio el coro, las sombras lo habían poblado todo. Era la hora del regreso y te pregunté por el Guernica.
“Ella, Françoise Gilot —me dices con un agrio sabor a pena—, que apareció cuando el pintor se cansó de mí, manchó mi nombre, rompió el hechizo, y salpicó con su odio a todo el movimiento surrealista. Nunca se casó con ella. Pero no me hagas hablar de ella, no vale la pena. Era catorce años más joven que yo… Lo entiendes, ¿no?”.
“Al pintor le ayudé en su estudio, en el número 7 de la rue des Grands Augustins, donde él vivió entre 1936 y 1955, le di ideas, le busqué los puntos de luz, y las fugas. Conservo las fotos de su proceso creativo, en fin, el cuadro es también un poco mío”.
“Conocía vuestro movimiento —me dices con cierta pena—, de hecho, yo en París iba sin sombrero, pero esto en una sola persona no decía nada y, cuando estuve en Barcelona alojada en el hotel Oriente, en la Rambla, quise desplazarme a Madrid, para veros, pero él me lo impidió. Era un déspota. Era él quien elegía a sus amantes. De esta forma, tenía el poder y manejaba la seducción. Se pintaba como el Minotauro en varias de sus obras, cazaba a sus presas y las encarcelaba en su laberinto. Conmigo no pudo…”.
Haces una pausa larga, aplastas el cigarro, y dejas claro que no tengo paciencia.
“Ya entonces y por eso, tuvimos una fuerte discusión, y estuve más de una semana sin hablarle. Eso no lo soportaba; lo sabía”.
Y me quedé muda. Después, me dices como en una confidencia, que le volviste a robar su atención, le invitaste a tu estudio en el 29 de la rue d´Estorg, para hacerle fotografías y jugar.
“Fue todo mío. Pero te aseguro —seguías con un tono de voz confesional— que, como querían hacer creer él y su amiguita Françoise, loca nunca estuve, suicidarme no quise y reconocer que mi padre era judío tampoco. Eso hubiese querido el gran Picasso, pero no. Todo esto te lo digo a ti, que eres mi amiga: Jaqueline ya lo sabe desde hace tiempo”.
Aquello de que Jaqueline lo supiera no me gustó. Pero ella estaba más cerca.
A mí —te digo entonces— me hubiese gustado tanto asistir al sepelio de tu madre… cuando me enteré de que había muerto ya era demasiado tarde. Me gustaba tanto escuchar en su violín a Louise Julie Voisin, aquellas canciones serbias, del compositor Martin Jenko, en tu estudio, en el 29 de la rue d´Estorg, mientras dibujabas… Es que ella te infundía paz…, pero a veces no podía soportarlas.
Tampoco aguantaba a tu Pablo. Nadie de tu familia le aguantaba porque sabían lo que te estaba haciendo. De hecho, alguien me dijo que fue una de esas discusiones, lo que le costó la vida.
Voy a dejar de escribirte: mañana sigo, porque me estoy poniendo triste…
Un beso de tu amiga Eliberia