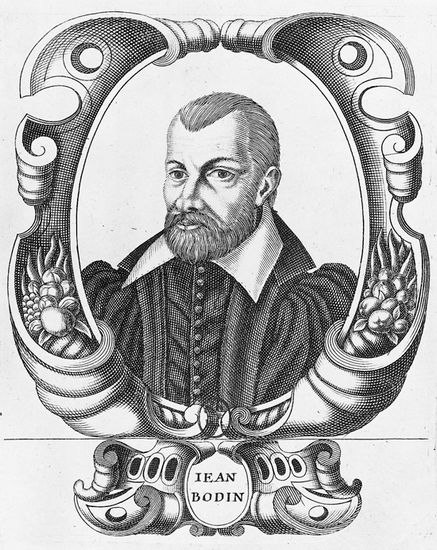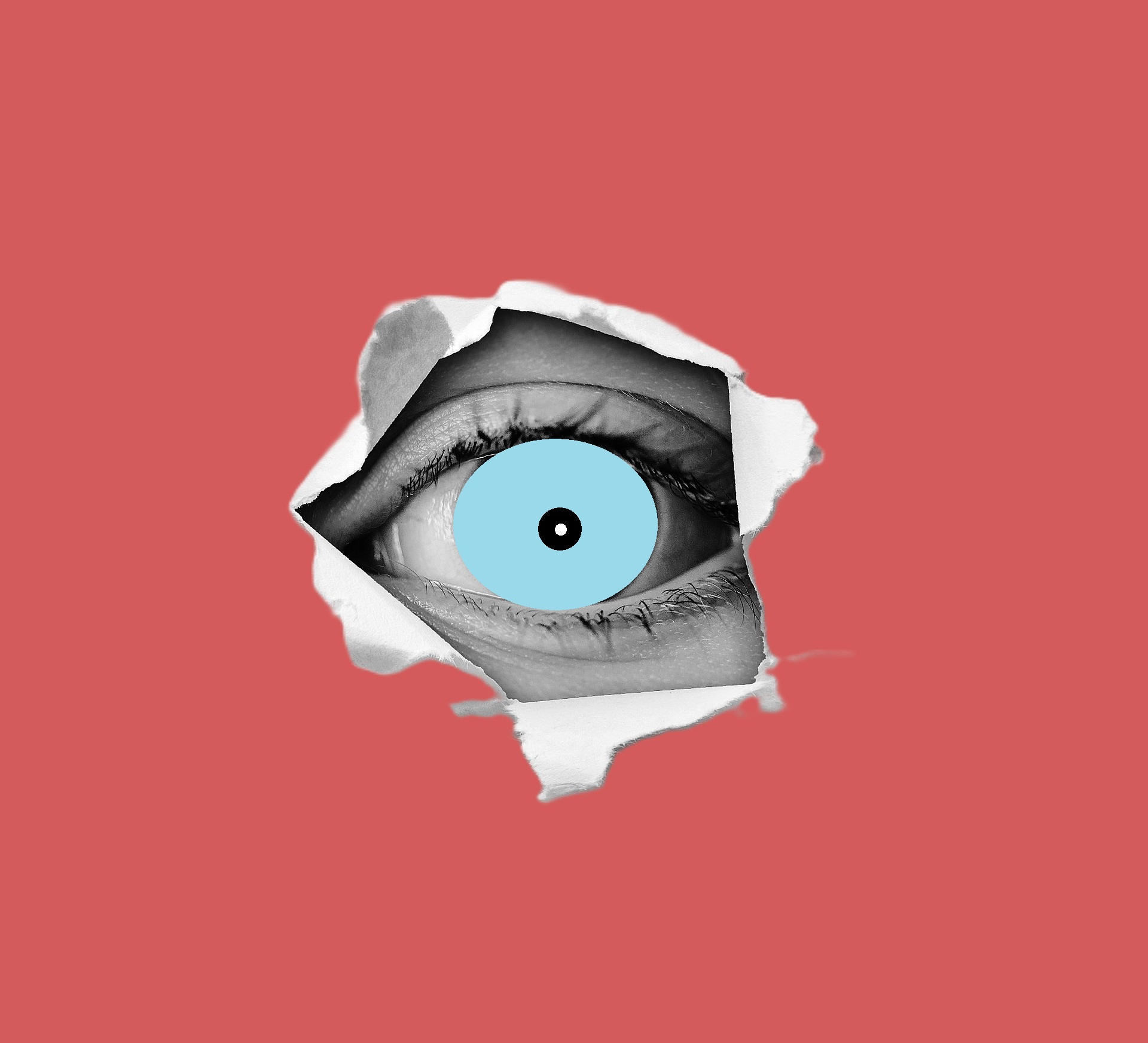 Vivimos en un mundo donde prevalecen las apariencias y las causas inmediatas. Pero, ¿qué se esconde detrás de algunas acciones socialmente inaceptables?
Vivimos en un mundo donde prevalecen las apariencias y las causas inmediatas. Pero, ¿qué se esconde detrás de algunas acciones socialmente inaceptables?
Todos conocemos la frase. La hemos oído decenas de veces en el telediario: “Era tan buen chico/a, no entiendo cómo pudo cometer un crimen así”, nos dice la ya arquetípica vecina de la arquetípica localidad donde se ha cometido un delito cualquiera. Y parece que, cada vez con mayor frecuencia —y por parte de individuos televisados o cercanos, de los que uno menos lo espera— asistimos a explosiones de emociones o acciones incontroladas, que van desde conductas sociales inaceptables hasta actos delictivos que requieren intervención.
¿Por qué ocurre esto? Según J. Galtung, esto es la causa directa, la manifestación visible, de una violencia más sutil, escondida, aceptada e incluso validada por las estructuras de poder: una violencia estructural de la que todos somos cómplices.
“Flectera si nequeo superos, Acheronta movebo”, decía Freud citando a Virgilio, en referencia al gran poder que el inconsciente ejerce sobre nuestras vidas. “No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”, nos advertía Krishnamurti.
Y es que, en Occidente, predominan los dobles raseros. ¿Cómo podríamos, los occidentales, hacer gala de una moral unidireccional, sólida y evidente por sí misma, con resultados contrastables, cuando la misma historia que ha forjado nuestro bienestar nos obliga a descuidar, mirar hacia otro lado y obviar la procedencia y los efectos colaterales de nuestros privilegios?
Podemos prescindir de entrar en debates teóricos demasiado abstractos sobre la justicia y el bien.
Todos nos hemos encontrado regularmente hablando de los males del capitalismo más salvaje, mientras compramos en grandes superficies, plenamente conscientes de sus métodos fraudulentos de producción y enriquecimiento. O nos hemos llenado la boca de palabras como “solidaridad”, que desaparece como por arte de magia cuando nos toca el bolsillo, por poco que sea… ¡ay, el bolsillo!
Todos proferimos discursos sobre ecología, medio ambiente y animalismo, pero cuando toca aplicar ese conocimiento… ¡ay, la práctica! Todos hemos predicado sobre la necesidad de paz y amor a nuestro planeta, pero cuando tenemos la oportunidad de practicarlo con nuestro hermano pequeño, la vecina del quinto o el anciano solo y desvalido… ¡ay, el ejemplo!
Como enseñaba el profesor Keating a sus alumnos en El Club de los Poetas Muertos: “A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas sí pueden cambiar el mundo”. Y razón no le faltaba, aunque conviene precisar que, por sí solas, sin el imprescindible acompañamiento de la acción —en muchos casos ausente—, sirven más que nada para decorar con farolillos la fachada de una casa que continúa en ruinas. Facta, non verba.
Hay actos de violencia que ya se han naturalizado, y con la naturalización viene la invisibilidad.
Sin extendernos, podríamos hablar de la agresividad implícita en un modelo basado en la propiedad privada: todos damos por supuesto que el dinero que recibimos es nuestro y de nadie más. Las expresiones de los acomodados cuando se les cuestiona por qué no donan el excedente de su salario a quienes lo necesitan van desde la leve sorpresa hasta la manifiesta perplejidad. “Tener éxito es fácil”, decía Albert Camus; “lo difícil es merecerlo”. Una breve mirada a la historia reciente, con el colonialismo en África como ejemplo más relevante, confirma que en Norteamérica y Europa esta máxima siempre ha estado clara.
Asimismo, damos por sentado que, antes de entrar en casa, debemos poner la llave en la cerradura para abrir y cerrar —sobre todo para que nadie más entre, porque la calle está llena de peligros. “Divide et impera” se erige como el gran eslogan, oculto pero triunfante, de los poderes capitalistas.
El máximo exponente de esta violencia implícita, que cada vez resulta más manifiesta, son las dictaduras o los estados policiales que, rebosantes de privilegios, reprimen a sectores y colectivos que viven circunstancias a las que ellos ni se acercarán en el transcurso de su vida.
Un ejemplo ilustrativo:
Sucedió hace algún tiempo en un lugar cualquiera. Un rey nombró juez a un hombre sabio, un taoísta. El rey confiaba en que el sabio resolvería con justicia muchos problemas. El primer caso parecía simple: un ladrón que había confesado y fue atrapado “con las manos en la masa”. El sabio condenó a un año de cárcel al ladrón, pero también condenó al rico. —¿Cómo es esto? —dijo el rico—. He sido la víctima, ¿y me arrestáis también? —Sí —respondió el juez—. Tú eres tan responsable como él; si no hubieras acumulado tanta riqueza, él no habría robado. Toda tu acumulación es responsable de su hambre. El rey destituyó inmediatamente al juez, pensando: “Si ese hombre continúa su razonamiento, llegará hasta mí”.
El efecto de la propiedad sobre el individuo también queda claro en esta reflexión:
“Cuando sólo poseía mi cama y mis libros era feliz. Ahora tengo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha vuelto cruel. Reforcé el cerco del patio para que no escaparan mis aves, me aislé, fortifiqué la frontera y tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí a la humanidad en dos categorías: yo, el dueño de mis gallinas, y los demás, que podían robarlas. Definí el delito. Mi mundo estaba lleno de aspirantes a ladrones y, por primera vez, lancé una mirada hostil al otro lado de la valla… Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltaba la cerca y cortejaba a mis gallinas. Me amargué. Maté a una gallina. Mi vecino no aceptó indemnización y mostró el cadáver a sus amigos, creando la leyenda de mi brutalidad imperialista. Reforcé la valla, aumenté la vigilancia y elevé mi presupuesto de guerra. Ahora estoy envenenado por la desconfianza y el odio. Solía ser un hombre; ahora soy un propietario.”
Paulo Freire, en Pedagogía del oprimido, también señala:
- “Los opresores, falsamente generosos, necesitan que la injusticia continúe para que su ‘generosidad’ persista.”
- “Sólo en la medida en que los oprimidos descubran que alojan al opresor en su interior podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora.”
- “Nadie educa a nadie; los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo.”
- “No puede haber conocimiento si los estudiantes sólo memorizan lo narrado por el educador; el objeto del aprendizaje es la posesión del educador, no la reflexión crítica compartida.”
En materia de opresión, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Surge primero la violencia o el crimen, que requieren un sistema represivo para mantener el orden? ¿O nace primero el sistema, necesariamente represivo desde su concepción, que genera desigualdad, marginación y exclusión, y sólo entonces los oprimidos manifiestan su condición mediante formas desesperadas, muchas veces violentas?
¿Será posible que oprimidos y opresores constituyan un binomio que se necesita mutuamente, uno desde la desesperación, otro desde la opulencia?
También es posible que detrás de la apariencia de bondad de todo occidental acomodado haya causas convenientes a las que no queramos renunciar, y ese sea el detonante, o al menos la colaboración imprescindible, de la violencia estructural.