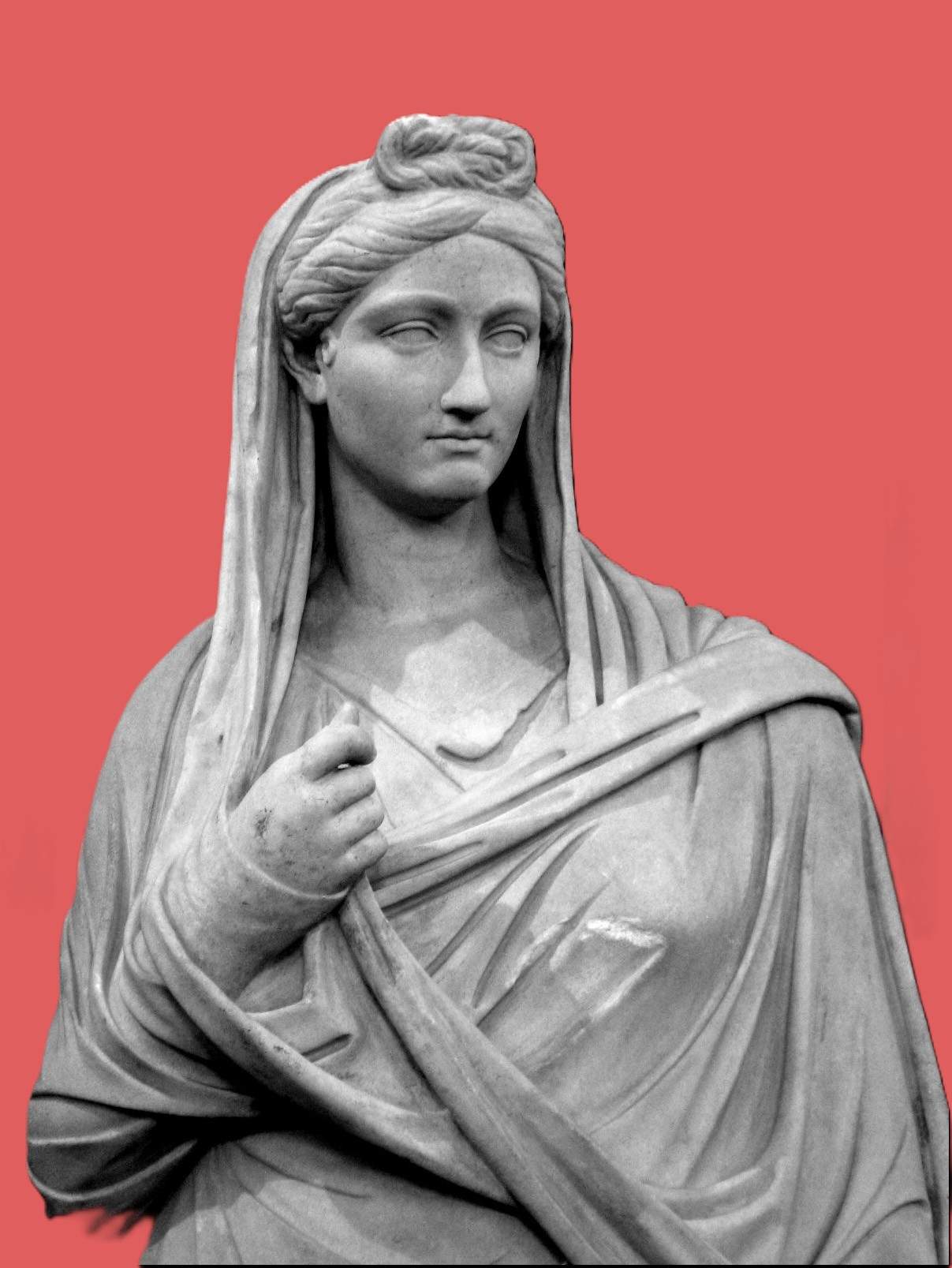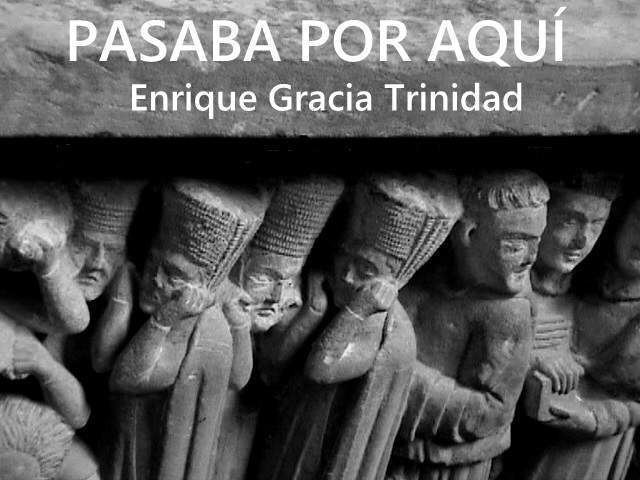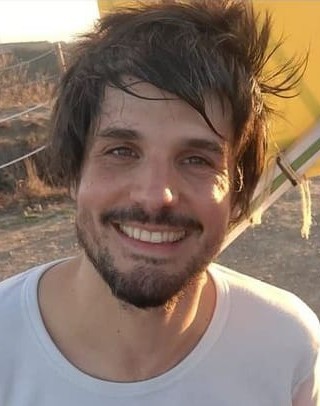Trabajar, estudiar, hacer deberes y horas extras: ¿por qué glorificamos tanto la sobreocupación?
Trabajar, estudiar, hacer deberes y horas extras: ¿por qué glorificamos tanto la sobreocupación?
Homo faber. Joan tiene dos trabajos, hace horas extras en ambos y, cuando sale a las doce de la noche, todavía saca tiempo para hacer un cursillo de inglés online e ir al gimnasio nocturno. Núria, la hija de 11 años de su primo, después de la jornada escolar hace deberes, natación, danza, italiano, ajedrez y flauta.
Ambos son alabados y aplaudidos a su alrededor por su abnegación y perseverancia.
Ahora bien, ¿nos hemos preguntado de dónde surge y, sobre todo, hacia dónde nos lleva este interminable “más y más” en las ocupaciones? ¿Ha ocurrido siempre esta marcada tendencia a la sobreocupación en la historia humana? ¿Antes era forzada y ahora voluntaria, o de algún modo siempre ha sido forzoso, o siempre voluntario?
Sin duda, el aprendizaje, el enriquecimiento y la actividad son factores indisociables de la vida; pero al mismo tiempo sabemos que el descanso, la contemplación y el juego son parte igualmente consustancial.
En el lejano Oriente, muchas tradiciones fundacionales consideran el no hacer como un auténtico arte, que requiere un estado de atención y presencia plena, si bien prescinde de pensamientos o acciones concretas más allá de la atenta observación del momento. Sin ir más lejos, en el clásico El Tao de la vida cotidiana (Hua-Ching Ni, 1998), el autor declara:
“Cuando el hombre deje de intervenir obstinadamente en el curso natural de los acontecimientos, el mundo, simplemente, se solucionará solo”.
Y Eduardo Galeano, en su magnífica recopilación El libro de los abrazos (2003), relata la siguiente anécdota:
“El señor Alastair, que vive en una playa perdida de República Dominicana, recibe montañas de correspondencia. Desde Estados Unidos le bombardean con ofertas comerciales, folletos, catálogos, lujuriosas tentaciones de la civilización del consumo exhortante a comprar. Una vez, entre la papelería, llegó la propaganda de una máquina de remar. El señor Alastair la mostró a sus vecinos, los pescadores. – ¿Dentro de la casa? ¿Se usa dentro de la casa? Los pescadores no podían creérselo: – ¿Sin agua? ¿Se rema sin agua? – ¿Y sin peces? ¿Y sin sol? ¿Y sin cielo? – Los pescadores dijeron al señor Alastair que ellos se levantaban cada noche, mucho antes del amanecer, se metían mar adentro y arrojaban las redes mientras el sol se alzaba en el horizonte, y que ésta era su vida, y que esta vida les gustaba, pero que remar era la única parte jodida de todo el asunto: –Remar es lo único que odiamos –dijeron los pescadores. Entonces el señor Alastair les explicó que la máquina de remar servía para hacer gimnasia. – ¿Para hacer qué? – Gimnasia. – ¡Ah! Y gimnasia, ¿qué es?”.
Aún más breve e incisivo encontramos un relato llamado Caminar al paso del alma, que nos cuenta que un explorador blanco, ansioso por llegar lo antes posible a su destino en el corazón de África, ofreció una paga extra a sus porteadores para que caminaran más deprisa. Durante varios días, los porteadores aligeraron el paso. Pero una tarde se sentaron todos en el suelo y dejaron la carga, negándose a continuar. Por más dinero que les ofreciera, los indígenas no se movían. Finalmente, cuando el explorador pidió una explicación por ese comportamiento, obtuvo la siguiente respuesta:
“Hemos caminado demasiado deprisa y ya no sabemos ni dónde estamos ni qué estamos haciendo. Hay que esperar a que nuestras almas nos atrapen”.
¿Estamos, en la sociedad hiperactiva y desenfrenada del siglo actual, equilibrando ambas posiciones de forma sana? ¿O bien, de tanto correr, no tenemos tiempo de pensar y ya no sabemos ni para qué hacemos lo que hacemos, ni a dónde nos dirigimos?
Ésta y el resto de preguntas, en fin, solo pueden ser respondidas con autenticidad (ya sea en medio de la actividad frenética o en la quietud del silencio) por el propio, único e irrepetible lector.