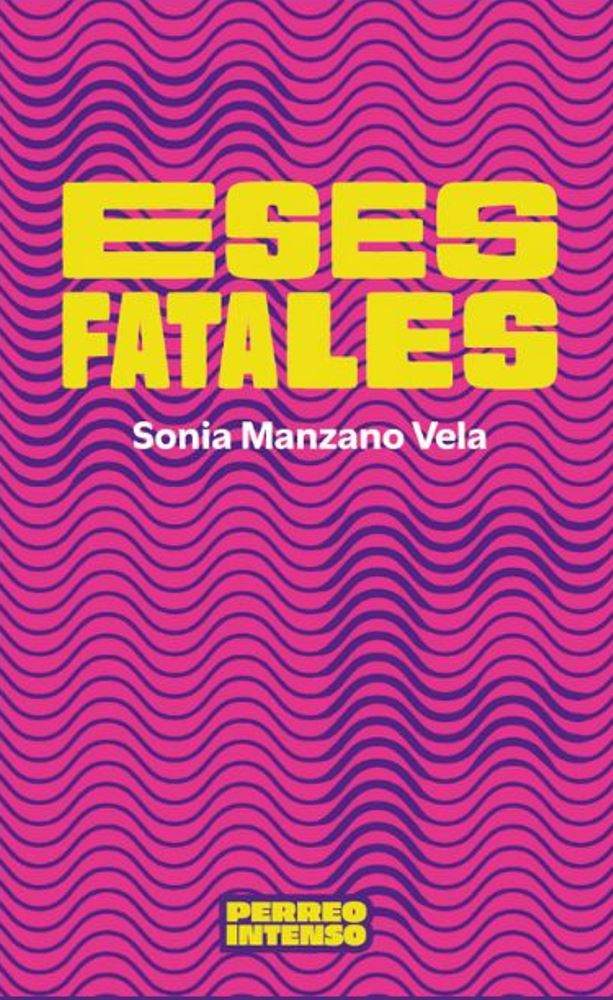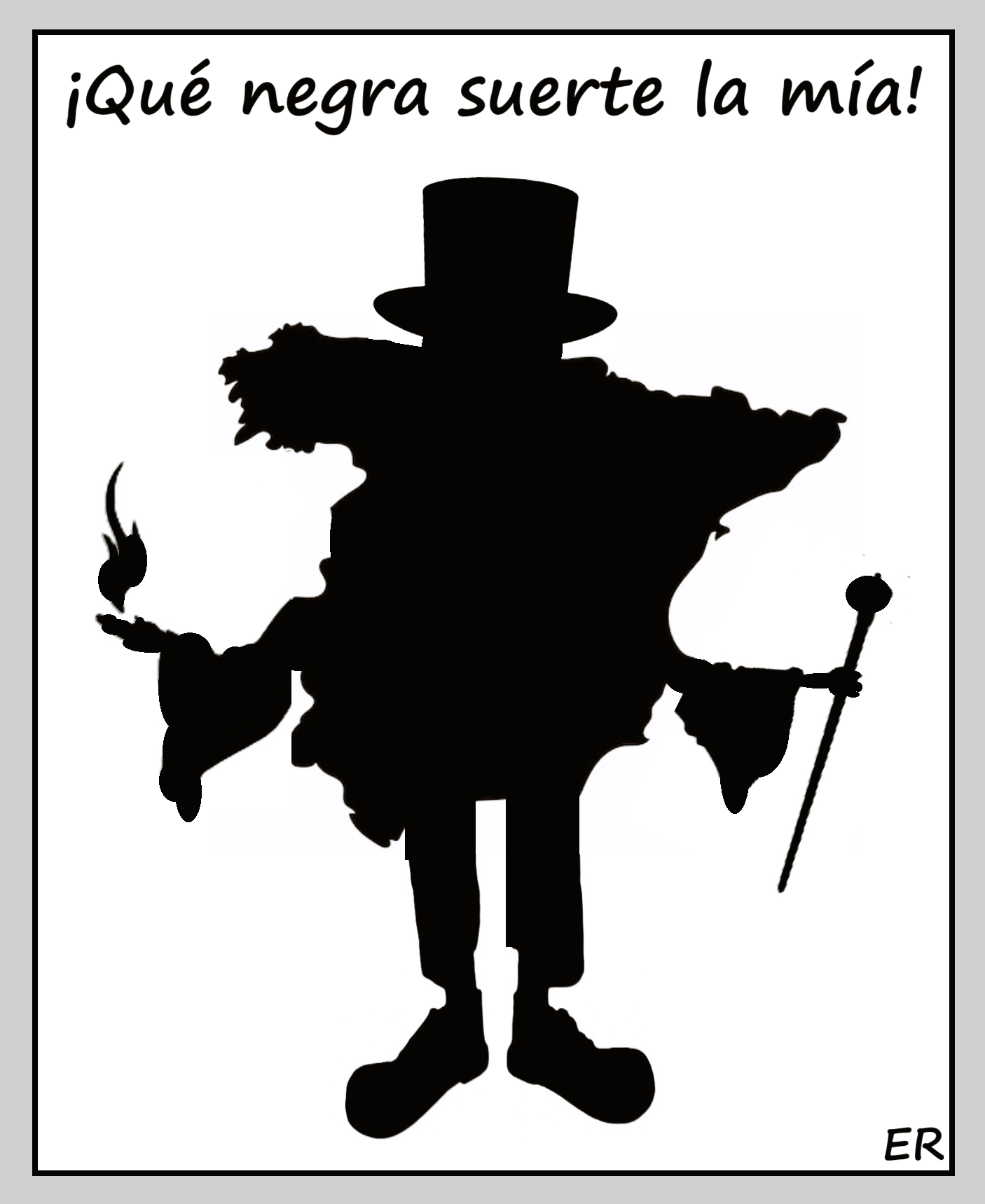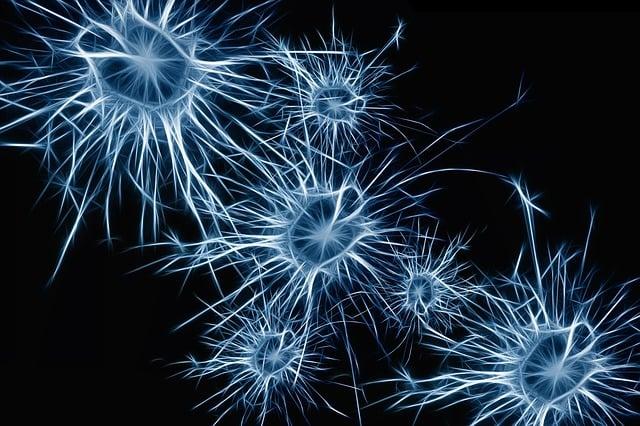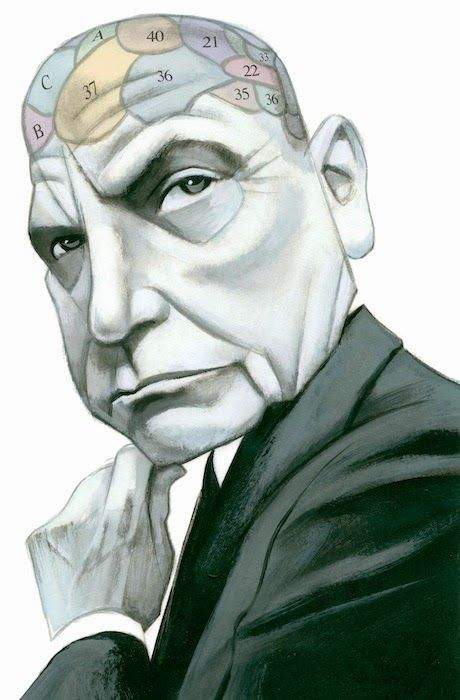El individuo es como es gracias a la sociedad en la que es, igual que cada ola del mar no puede ser ajena al mar donde tiene lugar. Cada ola es diferente, singular en su fuerza y en su expansión; pero siempre igual en su consistencia efímera y en el entramado de su envergadura.
Sin elevar la metáfora a tesis, el psiquiatra Eric Berne incluye al yo social, o sintalidad, en la estructura de la personalidad, de forma orgánica. Él denomina exteropsiquis al órgano psíquico que incluye la sintalidad como una parte más, integrada en la identidad de cada individuo. Suena a oxímoron esto de que la psiquis tenga órganos de los que depende su funcionamiento. No podemos ver cómo se articulan entre sí, porque me saldría un artículo de psicología.
La exteropsiquis es el otro incorporado al yo: los valores y ritos de identidad que caracterizan al grupo de pertenencia, con el simbolismo que entrañan; los héroes y heroínas que inspiran ideales y aspiraciones; las costumbres que son sagradas por inveteradas y se respetan con unción, porque pertenecen al patrimonio cultural de la comunidad transmitido por padres, abuelos, autoridades docentes y estilo de vida de otras autoridades que también sirven de referentes.
El proceso de asimilación de la exteropsiquis, que tal vez debiéramos llamar de aculturación, se produce en el seno de la familia, en la intrahistoria de la escuela, en el esfuerzo de acercarse a los demás y hacerse compatible con ellos, en lo que transmiten y dejan los cuentos, los videos de televisión que gozan de alcance mítico y, en general, todo cuanto se nos presenta con un halo de autoridad. Es todo el proceso catequético con que el niño se topa desde que nace, y aun antes, hasta que logra desarrollar su sentido crítico, y aun después. Nunca es un proceso acabado mientras la persona está viva, toda vez que siempre hay un nuevo ideal del yo, un hambre nueva de excelencia por conseguir, un modelo fascinante con quien identificarse, una inquietud sublime y constante que zarandea las motivaciones en pro de la superación.
Pudiera parecer contradictorio, que el individuo al integrar lo social siga siendo singular, diferente, alguien distinto y no uno más, o uno de tantos. Sin embargo, esta objeción la despeja el hecho de que hay varios órganos psíquicos y que la propia sintalidad que integra el individuo es peculiar suya.
Explico esto último: lo social no es una substancia fija y estable. Cada vez que un grupo integra a un individuo nuevo, el grupo se transforma también. El grupo tiene una identidad caleidoscópica; cuando algo cambia, cambia todo, como una ecuación estocástica. Por ejemplo, en la familia, cuando llega un nuevo hijo se produce una larga serie de reajustes en los deberes y obligaciones, en la dinámica de alianzas, en la economía y hasta los afectos se modifican. Lo mismo ocurre cuando un miembro de la familia desaparece. De ahí que podemos decir que cada uno tiene su propia familia, distinta a la que viven los restantes miembros de la misma.
Funcionalmente, la exteropsiquis es el órgano de la civilización: crea pautas y normas a las que la persona acomoda su conducta; rige el sentido del deber, el alcance de la trascendencia, las obligaciones con relación a los otros, el compromiso y apoyo que la persona cree que debe otorgar a quienes le rodean, su solidaridad y generosidad para con ellos.
 Remontando al individuo, la nación es la naturaleza psicosocial de donde provenimos. En la nación, el pasado está presente y regula el porvenir. La heroicidad de los sitios de Numancia y Sagunto gravita en la gesta de Guzmán el Bueno en Tarifa y Moscardó en el Alcázar de Toledo. Blas de Lezo, alias Medio hombre por faltarle un ojo, un brazo y una pierna, inspira la reacción de Casto Méndez Núñez ante la imponente flota norteamericana.
Remontando al individuo, la nación es la naturaleza psicosocial de donde provenimos. En la nación, el pasado está presente y regula el porvenir. La heroicidad de los sitios de Numancia y Sagunto gravita en la gesta de Guzmán el Bueno en Tarifa y Moscardó en el Alcázar de Toledo. Blas de Lezo, alias Medio hombre por faltarle un ojo, un brazo y una pierna, inspira la reacción de Casto Méndez Núñez ante la imponente flota norteamericana.
Velázquez, gran pintor de niños como Murillo, compasivo ante el duelo que Felipe IV se veía precisado a hacer por la separación de su hija, le pintó Las Meninas como consuelo. Ambos pintores hacen pintura social apoyándose en los niños, tema que resurge en Goya con los Niños jugando a la pídola, a los toros, y Niños buscando nidos. Dicho sea de pasada, la niñez es un arquetipo y, por cierto, da lugar a otro órgano psíquico que Berne llama Arqueopsiquis.
De no haber existido los modelos de Isabel I de Castilla y de su nieta la Reina Regente Isabel de Portugal, es muy probable que tampoco hubiera aparecido el coraje de Inés Suarez en el proceso de hispanización de Chile, ni la dedicación de Juana de Zúñiga y Catalina Bustamante como fomentadoras de la educación reglada de los indios occidentales, o el arrojo de Isabel Barreto como primer Almirante y Adelantada de los Mares del Sur (Filipinas).
¿Por dónde empezar a ser científicos si prescindimos de Julio Rey Pastor, matemático y entusiasta del krausismo, Leonardo Torres Quevedo, personaje verdaderamente leonardesco, Isaac Peral luchando contra propios y extraños para sacar a flote su invento, o los médicos Ramón y Cajal, Sánchez Covián y Severo Ochoa?
Toda la nación se transmite a partir de las leyendas, héroes, modelos, referentes y autoridades de cada momento. Rechazar el pasado es quedarse huérfanos, adentrarse, en nuestro caso, en una España deshumanizada política y culturalmente. Matar los referentes es una especie de suicidio colectivo, al prescindir de los nutrientes de la exteropsiquis colectiva. Esto conviene tenerlo en cuenta siempre, aunque el pasado no nos guste ahora.
Y ¿qué ocurre cuando los padres de la patria de hoy son personajes oportunistas, embusteros, trileros, crápulas y corruptos, traidores a la misión que han asumido? En primer lugar, ellos no son los únicos referentes…; pero, por cuanto les atañe proveerán, naturalmente, la enfermedad de la sociedad: habrá un incremento de la delincuencia, la agresividad y la pasividad mortíferas; se incrementarán las tendencias centrifugas por la falta de cohesión; se ahondará en la indiferencia atónita, la fatiga y el cansancio de la vida, que todas son formas autolíticas. Desde fuera, cabría el diagnóstico de depresión mayor, y desde dentro, sumergidos en la confusión, no sabríamos decir qué nos pasa.
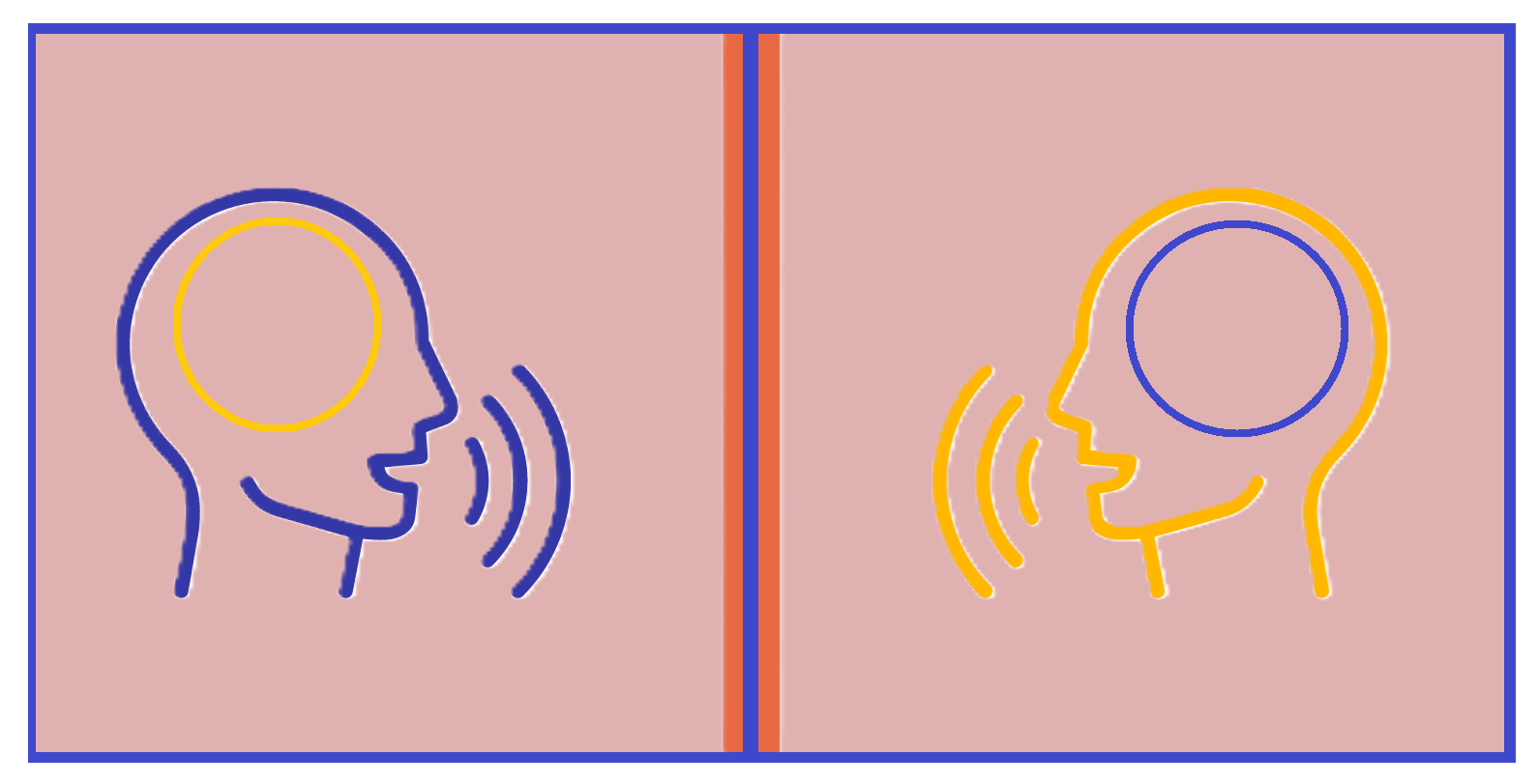 Sin embargo, discutimos a todas horas sobre esto y contra aquello —la sombra— y a favor de un ideal pretendido, inconcreto y esperanzador —la luz— que nos dejará en condiciones de recuperar la ilusión. Si dudan de lo que digo, vean los paneles de comentaristas que aparecen en televisión para analizar la actualidad, donde podemos apreciar unos paladines de la sombra, otros de la luz y otros que alternan ora una, ora otra.
Sin embargo, discutimos a todas horas sobre esto y contra aquello —la sombra— y a favor de un ideal pretendido, inconcreto y esperanzador —la luz— que nos dejará en condiciones de recuperar la ilusión. Si dudan de lo que digo, vean los paneles de comentaristas que aparecen en televisión para analizar la actualidad, donde podemos apreciar unos paladines de la sombra, otros de la luz y otros que alternan ora una, ora otra.
Afortunadamente, he dicho que todo el pasado es presente con respecto a la exteropsiquis y, por tanto, la sociedad sigue amparada por modelos sanos, figuras encomiables, referentes a secundar, hombres y mujeres de excelencia, que son nuestros ancestros y nos acompañan desde nuestro inconsciente colectivo, atinando con sugerencias oportunas.
No obstante, el diálogo entre la luz y la sombra es un esfuerzo en pro de la salud colectiva, una suerte de psicoanálisis (valga la boutade) colectivo, llamado a depurar los agentes nocivos y encontrar puntos de apoyo, aquí o allí, en una metaidentidad que siempre está por venir, pero que es un campo de aspiraciones óptimas. Los centrífugos proyectan el bien, la luz, en la nueva nación por nacer y los centrípetos en un líder redentor que nos aliviará de los males que sufrimos.
El diálogo es un esfuerzo de contención de la sociedad misma y, por tanto, no es vano. La luz y la sombra se irán a las nuevas naciones y al nuevo liderazgo, en un proceso de eterno retorno, porque acompañan a cada ser humano y a todos. El diálogo resulta necesario porque de él depende la consistencia misma del proceso.
Está en proceso el individuo y está en proceso la sociedad. Las olas vienen, sin decir de dónde y se van, sin necesidad de empajarlas. Su vaivén es peligroso, ciertamente, y hay que guarecerse, observar con templanza, estudiar con sagacidad la posición y salvaguardarse con prudencia. Templanza, sagacidad y prudencia son valores consistentes de la exteropsiquis. El diálogo confronta nuestro minúsculo poder personal frente al ímpetu avasallador de la ola. Pero hay que dialogar.
El diálogo es método, camino que permite la toma de consciencia y vía de raciocinio para asentarse en un puesto firme.