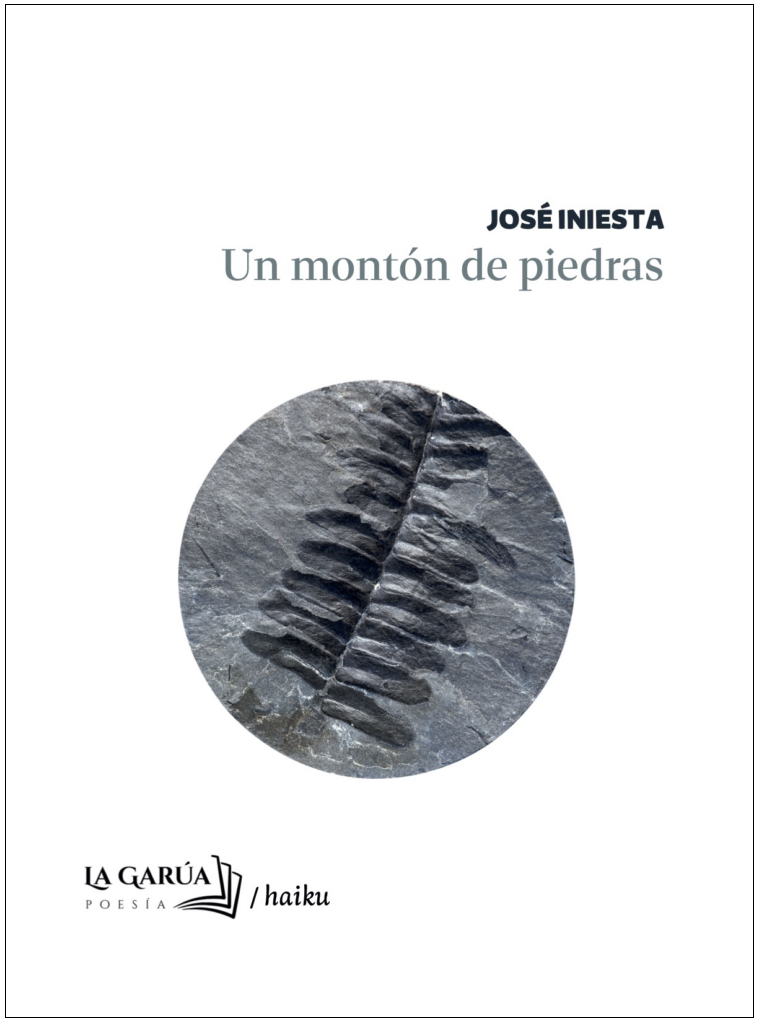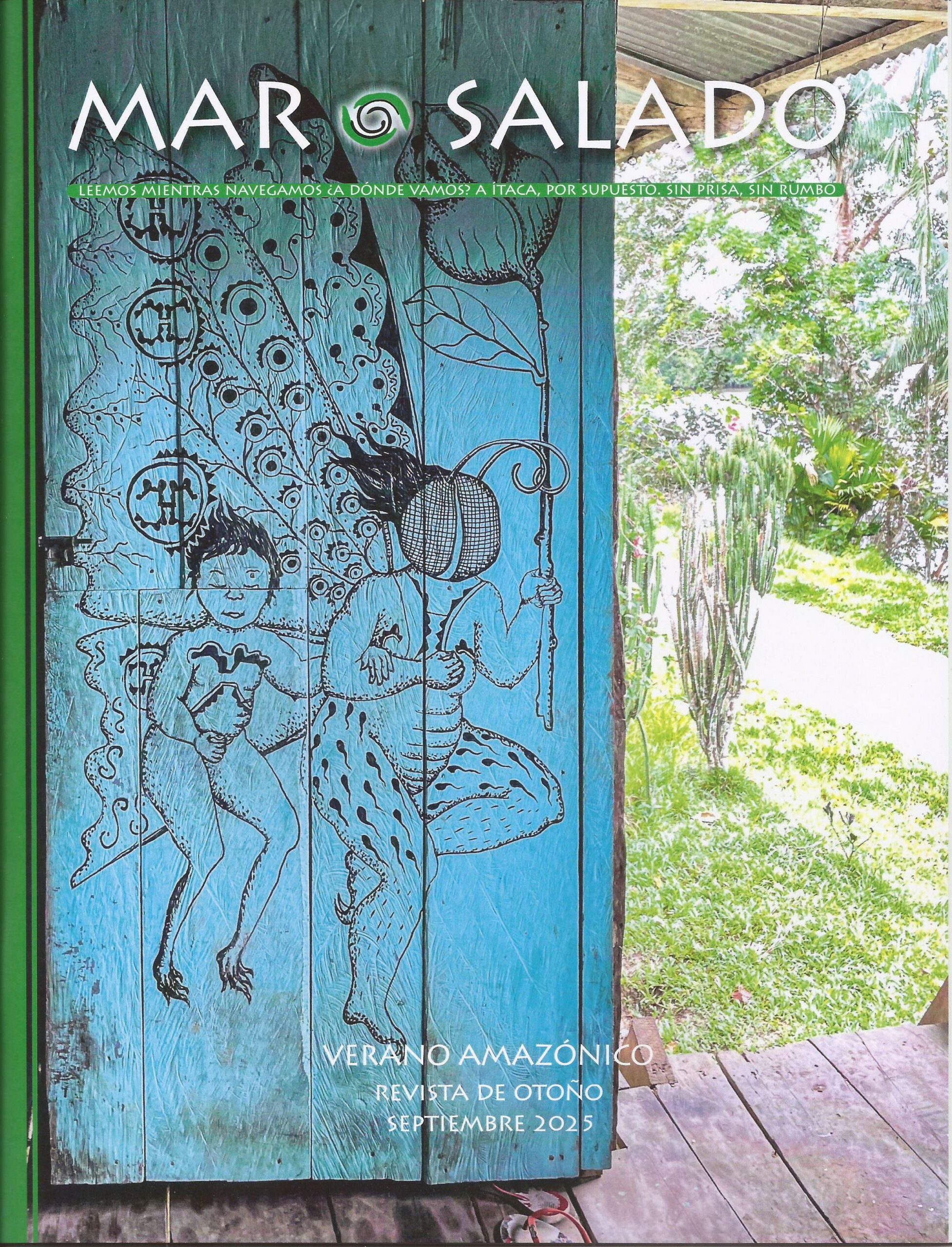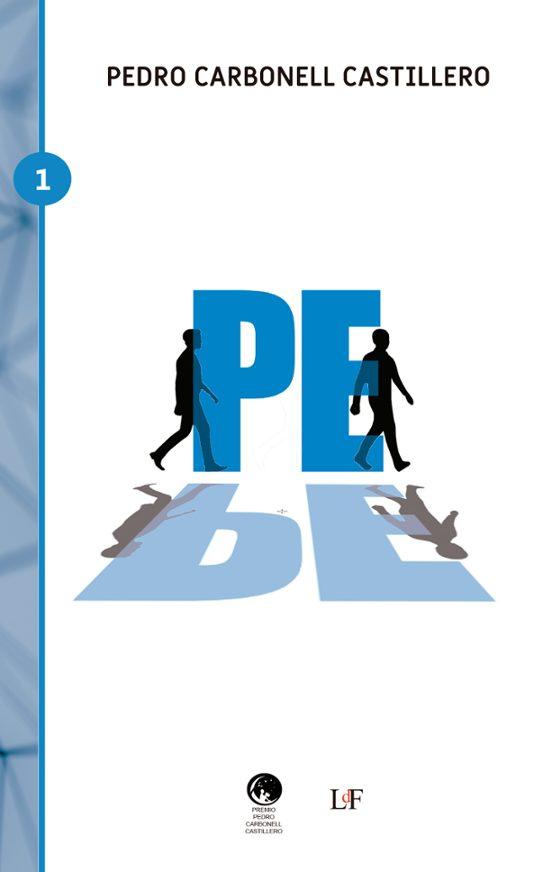Se pueden hacer otras cosas que no sean leer. Los libros no garantizan nada. Ni siquiera que seas feliz, que es una aspiración universal, de consenso rápido, incluso entre quienes a todo ven obstáculo, y la luz, hasta la más hermosa, les parece preámbulo artero de las sombras. Leer está sobrevalorado.
Ninguna aspiración del corazón requiere del concurso de los libros, nada a lo que uno se arrime para vivir mejor precisa de su intervención.
Leer es una actitud de riesgo. Ni siquiera garantiza la alegría. Es un disparate. Además, salvo a lectores con buena constitución ocular, cansa la vista. De verdad que no merece dejarse los ojos en un libro. Hay algunos, los de edición muy básica, muy barata, que tienen una letra ridícula, como de cagadita de mosca: esos son los peores.
Los libros no cuentan nada útil. Hay quien ha padecido terribles dolores de cabeza por abusar de ellos. Me lo han confesado. Un dolor de cabeza mal tratado puede derivar en jaquecas, en migraña. Si uno va al médico y le pide que le recete algo, le dice que hay cura, sí, pero lenta. No hay fármaco fiable que elimine el daño de forma drástica.
Otro asunto a considerar, uno no baladí, es que el enfermo, una vez recuperado, no puede tener libros a mano. Un solo libro a la vista hace que flaquee y recaiga. Ahí tenéis a Don Quijote, el loco, apartado del mundo, de él mismo, hechizado por las andanzas caballerescas. La letra impresa, sigo con mi hilo, es el veneno más fulminante.
Leer aturde el tino, emponzoña el alma, nubla la fe, agría el carácter, atonta el cerebro. Un cerebro atontado (o desquiciado o extenuado) es el primer paso. El siguiente es que se atonte o desquicie o extenúe el corazón. De ahí a ser una mala persona, mala solemne, hay una distancia pequeñísima. Porque quien lee mucho, sólo desea leer más. No le interesan los asuntos de la vida diaria, con sus rutinas, con sus travesías, con su cesta de la compra, con sus paseos por los parques, con sus terrazas de primavera. Lo que de verdad le interesa a un lector son las grandes historias de los grandes autores. A faltas de grandeza, pequeñas historias de pequeños autores. El tamaño no siempre es vinculante.
La vida de verdad (lo sabe el que lee) está en las novelas. Incluso acepto que alguien diga que está en los cuentos o en la poesía. Para leer un libro como Dios manda hay que aislarse del mundo. Se precisa un búnker. Un refugio a salvo de las bombas.
Un libro, un buen libro sobre todo, vampiriza a quien lo abre. Los libros son los vampiros, lo he dicho alguna vez, achispado o sin achispar. No hay libro que no tenga un Drácula dentro.
Los libros anulan la voluntad del que acepta el contrato de leerlos. No sólo anulan la realidad: en ocasiones la niegan. Ofrecen realidades maravillosas. Algunas, de tan maravillosas, rebajan los primores de lo real y no nos hechiza la verdad de los árboles y de la luz en las ramas. La realidad de los libros rivaliza con la otra. No se puede afirmar con rotundidad que una tenga más armas que la otra. Es malo todo esto que digo.
Lo único que supera la maldad del libro es la maldad de una biblioteca, que es una suma caótica u ordenada de maldades, una especie de Babel diabólica en donde se almacenan y catalogan (por lo que pueda pasar) todos los libros.
Insisto en que leer no es un buen negocio, no trae a cuenta. Yo no conozco a nadie que sea feliz por leer. Felicidad y literatura no están casadas. Ni siquiera flirtean o tienen escarceos galantes. Tampoco la hay entre felicidad y ajedrez o felicidad y Liga de Campeones o felicidad y tercios de cerveza. Uno es feliz por cien causas o por una sola, pero no tengo duda de que la lectura no es una de ellas. Al menos, no la capital, la verdaderamente relevante.
Esta sinceridad mía, cruda y áspera, es razonable, a poco que lo piensen. De estas cosas hay que hablar así. Si no, mucha gente sale confundida. No hay que vender confusión. Ni libros, claro. Por mí pueden coger todos los libros y echarlos al bendito fuego. Al fuego todos los libros. Al fuego Borges completo, con su Funés el Memorioso, su Aleph, su Jardín de senderos que se bifurcan y su Libro de arena, al fuego todas las novelas en que muere alguien, al fuego las novelas en las que no muere nadie, al fuego todos los poemas de amor, incluso ese de Neruda de “me gustas como callas porque estás como ausente”, al fuego los poemas que no tienen dentro ningún amor. Amontonad los libros, levantad una montaña de ellos y prendedla fuego. Que se quemen. Que ardan las letras. Las frases largas, las cortas. Que arda Pinocho y El capital. Que arda el Evangelio según San Mateo y Los diarios de Ana Frank. Que se pudra en el fuego el tonto de Harry Potter y el valiente de Atticus Finch. Que la paloma de Alberti no se equivoque más, por Dios. Que el fuego se coma las enciclopedias.
Un mundo sin libros es un mundo más feliz. Porque el libro no garantiza la felicidad, ya lo he dicho. Ni siquiera produce que por la noche duermas plácidamente y no te cerquen las pesadillas. Yo he leído centenares de libros (miles, yo qué sé) que me han hecho tener pesadillas. Los libros no sirven para nada. No conozco ninguna utilidad. No creo que tengáis alguna que podáis contarme y con la que podáis convencerme. Hay gente que ama los libros, los lee, los guarda primorosamente en casa y después salen a la calle y son violentos y buscan pendencia como el que busca una sombra en verano.
Los libros (además) no detienen las bombas en el aire. Una vez que empiezan a caer, siguen su destino inapelablemente. En una guerra una de las primeras cosas que hacen los soldados es quemar bibliotecas. No es algo que piensen. Todos sabemos cómo funciona un ejército. Luego incendian los colegios, borran todos rastro de las letras del pueblo que desean aniquilar. Queman las historias del pasado. Los que los mandan, los dueños de las guerras, saben que estamos hechos de historias. Somos las historias que llevamos dentro y todos nos convertimos en escritores en cuanto empezamos a contarlas.
No hay escritores que no sean lectores de otros escritores. Vivimos de los cuentos de los demás. Los buenos y los malos, todos se aceptan. Todos nos construyen como personas. Nos levantamos pidiendo cuentos y nos acostamos con cuentos en la cabeza. Y al dormir, en cuanto conciliamos el sueño, se nos llena la cabeza de cuentos nuevamente. Somos escritores cuando dormimos. Somos escritores invisibles, carpinteros o albañiles invisibles.
No hay un solo día en que no haya escuchado una historia nueva. Da igual que sea en un libro o en un paseo o en un banco de un parque. Y me va a dar lo mismo que leer no conduzca a nada. Que no garantice la felicidad. Ni la alegría. Que los libros no cuenten nada útil. Quizá sea inútil haber conocido al Capitán Ahab, que perseguía a Moby Dick, mi ballena favorita. Quizá sea inútil haber conocido a Gregor Samsa, el bicho que inventó Kafka. Vaya tipo raro, Kafka. O el monstruo que creó el doctor Frankenstein. Qué voy a contarles de esa triste criatura: que era un replicante, un gólem, una bestia perdida y sola. Al final va a dar lo mismo que los libros no paren las bombas. Que atonten el cerebro o reblandezcan el corazón, ese pobre zarandeado.
No conozco viaje más hermoso que el que me proporcionan los libros. Ninguno tan cómodo, por otra parte. ¿Quién no se ha acostado con un libro, al amor de un flexo, en mitad de la noche, protegido por las historias que lee, transportado a otro mundo, izado más arriba, mecido, conmovido, amado?
Los libros son maravillosos, ahora sí puedo decirlo. He ido merodeando esa verdad, pero ahora es insoslayable, debe decirse, airearse. Mienten con absoluto oficio, cuentan las mejores mentiras que conozco. En la vida se nos miente con tanta frecuencia, sin que lo esperes, sin que lo merezcas, que está bien elegir qué mentiras nos confortan más. Cada uno, al coger un libro, escoge la que más le place. La literatura es la mentira por antonomasia.
Tan solo tenéis que pensar que hay literatura desde que tenemos lenguaje. Lo primero que hizo el hombre fue contar las cosas que veía. Historias del fuego, de la caza, de los ríos y del invierno. Como no tenía palabras, dibujaba esas historias. En realidad, lo que hacían era una especie de cine de caverna. Luego le pusieron voz a la imagen. Hasta música, supongo. A partir de ahí, sin pudor, sin echar atrás, empezaron a conquistar el mundo.
Al principio se contaban historias simples; yo salgo de la cueva, yo me encuentro con el oso, yo lucho con el oso, yo mato al oso, yo vuelvo a casa, yo traigo la piel del oso. La cosa se complicó más tarde. Primero fue el combate con el oso, después el encuentro con los dioses. Cuando descubrieron que la realidad no era suficientemente épica, tiraron de efectos especiales, por decirlo de alguna manera. Entonces adornaron el relato, lo inflaron de magia, lo convirtieron en mítico. A falta de ocio de más lustre, se buscaron poetas, narradores, gente de facilidad de palabra y de memoria prodigiosa. Se les encargó el registro de las hazañas. La tribu precisaba alguien que consignara esos milagros.
Cuando muchísimos años después se inventó la imprenta, nació de nuevo el mundo. El objeto más maravilloso que hemos construido ha sido el libro. Aunque no detenga balas o incluso aunque las espolee y cuente cómo fabricarlas y contra quién usarlas. Hoy toca leer. Mañana también. Traigan un oso a casa. Cuéntenle a su familia que el combate fue a muerte y volvieron con el trofeo al hombro.
Los libros son objetos extraños. Los que leyó Hitler le sirvieron para aventar una guerra y diezmar al pueblo judío, aunque los fieles a Woody Allen llevamos años luciéndonos con la ocurrencia de que escuchar a Wagner hace que le den a uno ganas de invadir Polonia. Hay lecturas que pervierten el tino y otras que lo subliman, igual que hay compañías que nos elevan como personas y otras que nos abisman al caos y al más retorcido de los comportamientos. Leemos para el disfrute, pero también para justificar nuestros actos, y los de Hitler difícilmente pueden inspirar otra cosa que no sea la repugnancia y el más emponzoñado de los odios. Y a decir de biógrafos (Ian Kershaw) y a lo expuesto en documentos de la época, el Führer era un lector voraz y un lector incluso con cierto grado de exquisitez libresca, porque había pocos libros que se hubiesen librado de sus anotaciones al margen, de sus consideraciones más íntimas. El ser terrible extraía de su corazón corrompido un hueco para ilustrarlo, pero no nos llamemos a engaño: sería la aberración la que buscara en los textos, la confirmación de su ideario cruel, serían lecturas propedéuticas, prosa histórica o esotérico o instrumental que le informaba sobre el mundo que pensaba destruir. No leyó literatura de ficción, salvo algunas obras de teatro: la novela es un género infame (debió pensar) en el que los personajes son títeres bajo el influjo del autor. Shakespeare, sin embargo, le fascinaba: ahí era donde permitía que la invención libre desocupara su alerta hacia lo tangible. Él mismo creó un género (el exterminio, el genocidio, el crimen de lesa humanidad, dicen ahora) del que fue autor renombrado, otros hubo, alguno se reconoce todavía hoy, otros rivalizan con él en el desprecio absoluto a la vida humana: la demolición de la razón (iba a escribir «de la ternura» o «del sentido común» bajo la tiranía del fanatismo. Así que leer no asegura ninguna bondad. Los monstruos también tutelan libros en sus anaqueles privados: los miman, los repasan, los contemplan como el que contempla un preso al que ha enjaulado y del que se sirve para demostrar, en cada visita al calabozo, del inmenso poder que ejerce sobre él. Libros antisemitas, libros sobre ocultismo, enormes tratados sobre cartografía, vida y obras de Napoleón, todo lo concerniente al imperio prusiano o biografías de grandes personajes de la Historia (emperadores romanos, Carlomagno, monarcas). Todos fueron encontrados, hasta casi 3000, en una vieja mina de sal a las afueras de Berlín por las tropas aliadas a poco de caer la cancillería. La enorme biblioteca fue enviada a Estados Unidos, y en 1952 fue acogida de forma ya definitiva por la Biblioteca del Congreso. Otros 10000 volúmenes se cree que volaron a Moscú. Algún soldado pícaro o mitómano o simplemente buen lector debió apropiarse de unos pocos. El azar o la mano ignorante de algún funcionario quiso que buena parte de esos libros fueran relegados al limbo perfecto del olvido: al no haber constancia manuscrita (los subrayados, las líneas al margen) de que fueran con certeza del Führer, se dispuso que no constaran en ningún registro y que no ocuparan la misma categoría que otros que, en cambio, sí exhibían anotaciones caligráficas o cualquier otra evidencia de que el propio Hitler los había usado. Comenta Timothy W. Ryback, máximo custodio de estos fondos y especialista en el legado cultural del Tercer Reich, que hasta había algún pelo de su bigote entre las páginas de muchos volúmenes: rumores que fomentan el sano humor. Como si Indiana Jones mismo mirara de reojo, con ese punto suyo de cínica prepotencia, alguna caja distraídamente abandonada en un hangar o en un sótano de la Administración de Trump (si es que hay alguna) y pensara (permítanme la ucronía) que todo ese esfuerzo y ese heroísmo no dejen de ser baldíos, inanes, porque el futuro de la ciencia más extravagante (hoy Trump ha tirado de ignorancia para sancionar el uso del paracetamol) o de la arqueología más deslumbrante, la que no debe ser manifestada sin precauciones, yace en la oscuridad, en los archivos más escondidos, en enormes cajas de madera precintadas por un operario gris de un gobierno lerdo.
Echa uno en falta hablar sobre libros de vez en cuando. Se explaya en temas de menos interés personal, alambica la conversación hasta lo inconveniente en asuntos políticos o de índole religiosa o, con más vehemencia, pagana, pero desatiende lo meramente libresco. Me acuerdo de cierto amigo al que, al contrario, era difícil sacarle de las novelas que leía y de las que estaba a punto de leer. No desbarataba la trama, no caía en revelar los vericuetos del argumento, pero hartaba, hartaba a veces mucho. Incluso cuando lo trataba (hablo del servicio militar, en San Fernando, en Cádiz) sabía que era un ejemplar irrepetible. Hasta ahí, y ya han pasado más de cuarenta años de esa estancia obligada en los barracones del Tercio de Armada, nadie le ha igualado ni, por supuesto, superado en voracidad lectora. No tenía, sin embargo, ni idea de lo que era un oxímoron y carecía de una sólida formación sobre los periodos históricos en los que se desarrollaban las historias que leía, pero su único interés era justamente ese, las historias, el asombro que producen, la fascinación pura del relato, la rendición ante el arte de contar. Le encantaba Stephen King, recuerdo, y detestaba la poesía, que consideraba un género muy menor, indispensable para espíritus sensibles, pero escurridiza para afectos rudos, como el suyo, ávido de emociones fuertes, de retruécanos en los argumentos, de abrumadora elocuencia narrativa. Por eso King era el rey de la baraja. Por eso tenía el tocho de «It» en la taquilla, junto al petate y su colección de latas de pulpo en salsa americana y una colección de latas calientes de cerveza que ingería con entusiasmo en horas absurdas.
 Al pensar en la inclinación literaria de Adolf Hitler y escribir la primera parte del texto me ha venido al recuerdo este compañero de armas, aunque (claro está) jamás entráramos en batalla. Las nuestras eran de cantina en el cuartel, despachando sábados infinitos, haciendo concurrir en nuestro abatimiento existencial elementos exóticos de Salgari, de Stevenson (La isla del tesoro le apasionaba, en eso coincidíamos) o de Lovecraft. Poe, en cambio, le parecía superable. Se engolosinaba con la literatura de largo recorrido. No disfrutaba del cuento, del que decía algo parecido a que era un apunte de la novela, un esbozo de novela, un ensayo de novela. Igual le pasaría a Hitler: que la literatura de ficción le parecía un apunte de vida, un esbozo de vida, un ensayo de vida. Prefería la carne de la realidad, el tratamiento objetivo de los asuntos sobre los que podía despachar al día siguiente. Por eso (imagino) amaba a Shakespeare. A Ernst Lubitsch no se le escapó esta querencia bastarda y en su fantástica Ser o no ser hace decir a uno de sus personajes uno de los más memorables monólogos de El mercader de Venecia: “Soy un judío. ¿Es que un judío no tiene ojos? ¿Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? Si nos pincháis, ¿no sangramos? Si nos cosquilleáis, ¿no nos reímos? Si nos envenenáis, ¿no nos morimos? Y si nos ultrajáis, ¿no nos vengaremos? Si nos parecemos en todo lo demás, nos pareceremos también en eso…”. Netanyahu, el ultrajado, el vengativo, aplaudiría. Ayer puso altavoces en la frontera con Gaza para que los pobrecitos que sobreviven escucharan su parlamento en la ONU. Esa macabra idea me hizo pensar en Apocalypse now y en los helicópteros aireando a Wagner mientras derramaban napalm. Imagino que el líder israelí también tiene una biblioteca y se sentará a leer sus libros favoritos. Qué premonitorio el bardo inglés, con qué exacta pulcritud advirtió el dolor de los pueblos, el bucle insensato de la Historia. Qué lejos está la paz.
Al pensar en la inclinación literaria de Adolf Hitler y escribir la primera parte del texto me ha venido al recuerdo este compañero de armas, aunque (claro está) jamás entráramos en batalla. Las nuestras eran de cantina en el cuartel, despachando sábados infinitos, haciendo concurrir en nuestro abatimiento existencial elementos exóticos de Salgari, de Stevenson (La isla del tesoro le apasionaba, en eso coincidíamos) o de Lovecraft. Poe, en cambio, le parecía superable. Se engolosinaba con la literatura de largo recorrido. No disfrutaba del cuento, del que decía algo parecido a que era un apunte de la novela, un esbozo de novela, un ensayo de novela. Igual le pasaría a Hitler: que la literatura de ficción le parecía un apunte de vida, un esbozo de vida, un ensayo de vida. Prefería la carne de la realidad, el tratamiento objetivo de los asuntos sobre los que podía despachar al día siguiente. Por eso (imagino) amaba a Shakespeare. A Ernst Lubitsch no se le escapó esta querencia bastarda y en su fantástica Ser o no ser hace decir a uno de sus personajes uno de los más memorables monólogos de El mercader de Venecia: “Soy un judío. ¿Es que un judío no tiene ojos? ¿Es que un judío no tiene manos, órganos, proporciones, sentidos, afectos, pasiones? Si nos pincháis, ¿no sangramos? Si nos cosquilleáis, ¿no nos reímos? Si nos envenenáis, ¿no nos morimos? Y si nos ultrajáis, ¿no nos vengaremos? Si nos parecemos en todo lo demás, nos pareceremos también en eso…”. Netanyahu, el ultrajado, el vengativo, aplaudiría. Ayer puso altavoces en la frontera con Gaza para que los pobrecitos que sobreviven escucharan su parlamento en la ONU. Esa macabra idea me hizo pensar en Apocalypse now y en los helicópteros aireando a Wagner mientras derramaban napalm. Imagino que el líder israelí también tiene una biblioteca y se sentará a leer sus libros favoritos. Qué premonitorio el bardo inglés, con qué exacta pulcritud advirtió el dolor de los pueblos, el bucle insensato de la Historia. Qué lejos está la paz.
Lo mejor para no creer en lo que te digan es leer. Hasta entra que leer te haga no creer en lo leído. Cuanto más se lee, más se precisa leer. Se lo decía Mafalda a uno de sus amigos, pero hay matices. Hay quien lee y se cree todo lo que le dicen y quien no ha abierto un libro en su vida y descree por norma. Lo importante es no confiar en nada. Todo son tentativas de una certeza, incursiones en una bruma confortable.
Leer, en lo que alcanzo, no te avisa de todos los que tratan de engañarte. No hay coraza fiable. Siempre hay una vía por la que entra el engaño y hace casa adentro. Lo que hace leer es reducir las vías de acceso o confiarte la verdad paradójica de que no hay verdad absoluta. Leer es un dique de contención, un antídoto, un bálsamo. También el agua desbordada, el veneno y la herida.
Contra la opinión de que hay lecturas perniciosas, yo sugiero la de que incluso esas, las tóxicas, son preferibles a no tener ninguna. Lo que importa es el arrojo, la voluntad de ocupar los huecos, la certeza de que el vacío daña.
Al desleído se le convence mejor, no se precisa el concurso de la inteligencia, basta la repetición, sólo hacen falta un par de frases rotundas, de las que calan. Una, a veces. Hasta un gesto basta.
Algunas palabras son más grandes que quienes las dicen. Les quedan grandes, la boca apenas las contienen, hasta arrastran sílabas como babas, letras que se descuelgan en un desamparo elocuente, sintagmas huecos que dan un eco torpe. Hay líderes políticos que dominan la oratoria y la aplican concienzudamente, dando aplomo y consistencia a las frases, midiendo los gestos, haciendo que los gestos y las palabras casen y convenzan a quien se engolosina con los gestos y con las palabras, sin buscar otros gestos y otras palabras. Suele pasar así. Por eso es bueno haber leído antes. Cuantas más lecturas se tengan, más frases rotundas se han conocido y más se sabe en qué flaquean, qué parte de lo que cuentan es ardid y cuál, en mitad de su incendio, llama limpia, no prendida adrede, buscando el destrozo.
Cuando conocemos las armas del enemigo, podemos combatirlo con mayor entusiasmo. Da igual que, al final, perdamos. No siempre gana la cultura. Hay veces en que se la derrota. En estos tiempos la cultura ha caído en combate con frecuencia. La ningunea el poder, la aparta, no la considera de fiar, cree que acabará poniéndose en su contra. De no ser así, de pensar en serio en ella, los países irían mejor. Nunca he visto un país empobrecido que lea. Dicho de otra manera: los países que leen no empobrecen o, en todo caso, lo hacen sin la celeridad y el loco empeño de otros.
Leer hace que el juicio propio sea más hondo o más amplio. Creo que es lo de la amplitud de miras que a veces se oye en algunos discursos. Un país que lee también va al cine y a los museos y a los teatros y llena los conciertos de todos los géneros. Si la gente va al cine y a los museos y al teatro y llena los conciertos, vive más feliz. También he visto gente que no hace ninguna de esas cosas e irradia felicidad de un modo manifiesto.
Una de las cosas que tiene la cultura es que hace felices a quienes la poseen. Reconozco que hay ratos en que saber mucho abruma. Está el mundo muy mal y tener el oído muy alerta o el olfato muy fino hace que te acuestes con el corazón en vilo, apesadumbrando por la violencia o por las injusticias o por las dos cosas juntamente. Me creo también eso de que se vive mejor en la ignorancia, pero es una vida mentida, no es la verdadera, no es la que hace que un país medre y medren quienes componen su censo y pasean sus calles y llenan las terrazas de sus bares. Estoy por decir que un país que lee llena también sus bares, aunque no me contrariará la evidencia contraria y seguro que mañana veo bares atestados. Al final terminamos en los bares. Se lo digo a mis amigos muchas veces. Hablamos de política, de fútbol y de mujeres o de hombres (a veces mucho de todas esas cosas y a veces nunca) pero siempre lo hacemos en los bares. No sé si un país se ha levantado en los bares. Probablemente sean la argamasa que une las piezas. De lo que sí tengo una certeza poco debatible es que yo mismo he leído muchísimo en los bares. Tanto que a veces no me he creído que haya bebido todo lo que me decía el camarero, no daba crédito a sus aseveraciones. En eso Mafalda tenía razón. Sin matices.
Leer es un acto de amor, me da igual lo que diga la Pombo esa.
Coda sentimental
A mi amigo casual, el amante de las latas de pulpo en salsa americana, le importunaba el cine. Veía películas, es cierto, pero sostenía que las historias deben ser leídas. Que leer te permite detenerte, pensar en lo que se va narrando, echar hacia atrás la historia y hasta casi recitarla. Hace una vida que no le veo. Supongo que no habrá caído en el vicio de coleccionar libros de Coelho ni de Bucay. Seguirá con King, que escribe con un ritmo endiablado tochos cada vez más hostiles. No habrá visto El mercader de Venecia. La versión de Al Pacino, la última que la vi, me vale. Tampoco habrá leído teatro. Seguro que le aburre. Los libros son instrumentos mágicos, objetos extraños, extensiones de nuestro propio cuerpo, como refirió mi buen Borges. Nunca sabe uno qué inspirarán a quien los usa. Eso en el hipotético y deseable caso de que inspiren algo. Creo que tampoco hace falta que se lea con obligación. Se puede ser mejor persona haciéndolo, pero no está garantizado que se puede acceder a esa bonhomía y filantropía si se desoye su llamada, ese canto dulce de maravillosas sirenas.
Coda triste
Apena que leer no sea una actividad que ocupe más tiempo del que lo hace. Que las librerías (ay) cierren. Que haya domicilios (con sus felices y bonitas familias dentro) que no tengan libros (aseguro que he visto las suficientes como para saber de primera y triste mano lo que digo). Que algunos de los libros más vendidos no tengan literatura dentro. Que esté acabando este texto (es largo, perdónenme por hacerles leer tanto) y haya quien lo haya dejado por la mitad (lo entendería si no hubiese literatura dentro) o que nadie lo lea. Uno escribe para que lo lean. Leer es tal vez la actividad más gozosa cuando uno está solo. Cuándo no lo está.