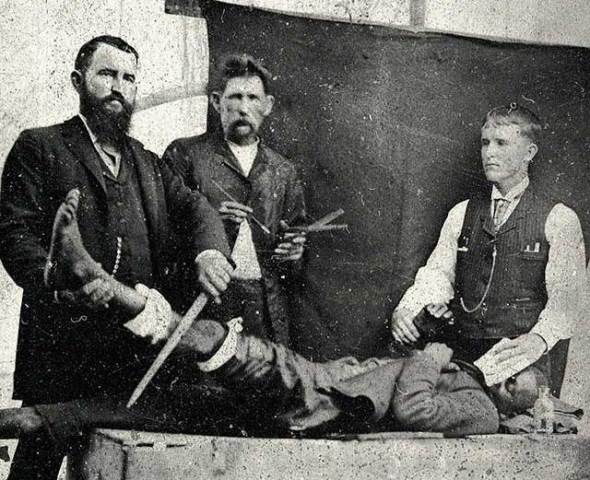Hasta donde mi memoria alcanza, cuando era niño no parecía que lo de ir al médico estuviera entre las prioridades familiares, salvo que la dolencia en cuestión tomara tintes preocupantes o la situación empezara a percibirse en estado casi crítico. En el primero de los casos, habida cuenta de que, por aquel entonces, a nadie se le había ocurrido implantar los centros de salud que hoy tenemos, era casi obligado acudir a la casa de socorro o a la de beneficencia más próximas o, en último extremo, llamar al doctor Jiménez, el único médico de cabecera del barrio, y con el que la mayoría de vecinos tenía suscrita una iguala. En el segundo —o sea, el del estado crítico—, por supuesto, solo quedaba acudir al hospital, aunque muchas circunstancias adversas tenían que darse para proceder a tan radical decisión.
Hasta donde mi memoria alcanza, cuando era niño no parecía que lo de ir al médico estuviera entre las prioridades familiares, salvo que la dolencia en cuestión tomara tintes preocupantes o la situación empezara a percibirse en estado casi crítico. En el primero de los casos, habida cuenta de que, por aquel entonces, a nadie se le había ocurrido implantar los centros de salud que hoy tenemos, era casi obligado acudir a la casa de socorro o a la de beneficencia más próximas o, en último extremo, llamar al doctor Jiménez, el único médico de cabecera del barrio, y con el que la mayoría de vecinos tenía suscrita una iguala. En el segundo —o sea, el del estado crítico—, por supuesto, solo quedaba acudir al hospital, aunque muchas circunstancias adversas tenían que darse para proceder a tan radical decisión.
En el supuesto de dolencias generales, lo suyo era tomar las medidas que todo el mundo conocía; es decir, las de toda la vida, que eran las más eficaces. Recuérdense algunos casos de extrema necesidad: que el niño empezaba a toser y a dolerle el pecho, con síntomas evidentes de que estaba resfriado, pues a untarlo con Vick VapoRub por la noche, ya bien arropadito en la cama; que parecía que no comía mucho y se iba a quedar escuchimizado, pues una cucharada de Calcio 20, ese líquido espeso blanco con el que «crecen los huesos fuertes»; que se había caído y le dolía una pierna, pues nada como un pequeño masaje con Linimento de Sloan, más conocido como «el tío del bigote»; que le dolía el estómago, pues un poco de bicarbonato con agua o un vaso con sal de frutas.
Hago aquí un inciso para reconocer que la sal de frut as, Eno, desde luego, me encantaba, y, cuando nadie me veía, me la tomaba, aunque no me doliera nada, como si fuera un refresco con gas. También debo decir, ya para curiosos empedernidos, que si al bicarbonato se le añade un poco de limón, se convierte también en una deliciosa bebida refrescante, que bien podía sustituir a la Mirinda, la Fanta o la Schuss de limón.
as, Eno, desde luego, me encantaba, y, cuando nadie me veía, me la tomaba, aunque no me doliera nada, como si fuera un refresco con gas. También debo decir, ya para curiosos empedernidos, que si al bicarbonato se le añade un poco de limón, se convierte también en una deliciosa bebida refrescante, que bien podía sustituir a la Mirinda, la Fanta o la Schuss de limón.
Hecho este pequeño inciso, continúo… Bueno —otra observación—, y no olvidar en días de frío, al salir del cine, del metro o del colegio, taparse bien la boca, ya sea con la bufanda o, en el supuesto de no llevarla, con la propia mano. Y ahora sí que continúo…
Para cualquier otro tipo de dolencia, lo habitual era echar mano de remedios tan «milagrosos» como un vasito de Quina Santa Catalina, «que es medicina y es golosina», o de Kina San Clemente, según gustos del consumidor. Hay que decir que la segunda era la preferida por los niños, por aquello de que quien aparecía en sus anuncios, ya fuera en prensa, radio o televisión, era Kinito, un muñeco que se hizo muy popular entre los más pequeños, protagonizando incluso tiras cómicas. Por si acaso alguno no se acuerda de Kinito, le recuerdo el «poético» estribillo de la canción del anuncio, a ver si le refresca la memoria:
Sal al balcón,
tira un jamón,
mira que viene
Kinito.
Quiero comer,
quiero beber
y me muero de apetito.
¡¡Y da unas ganas de comerrrrr!!
Lo que no sabíamos por aquella época era que estas supuestas bebidas medicinales y reconstituyentes eran, en realidad, una variedad de vino dulce que tenían entre 13 y 15 grados de alcohol. Conclusión: ¿No sería todo esto el germen de lo que luego se dio en llamar «Alcohólicos Anónimos»? Vaya usted a saber…