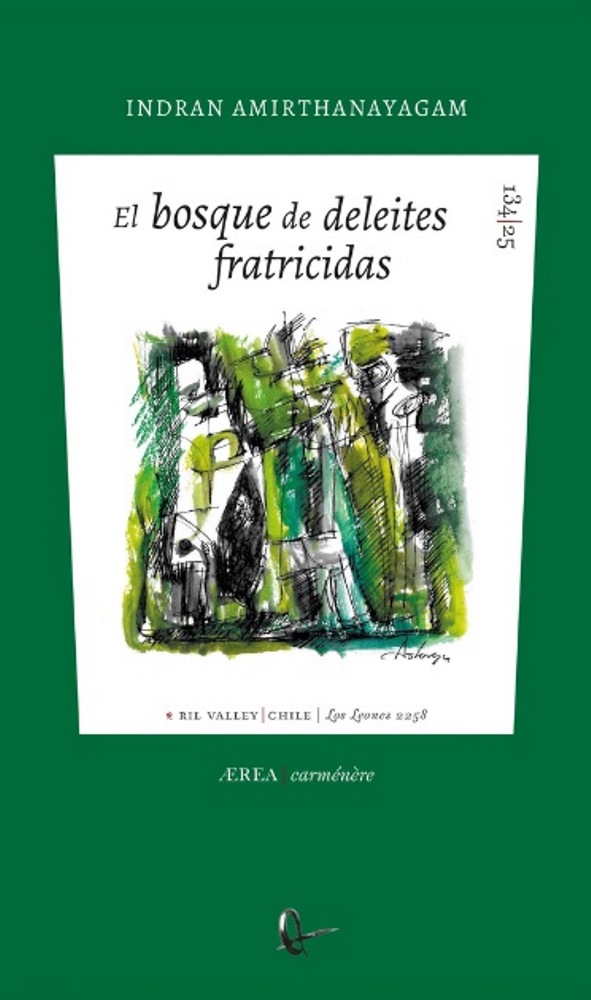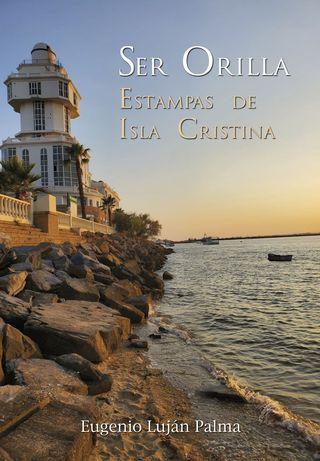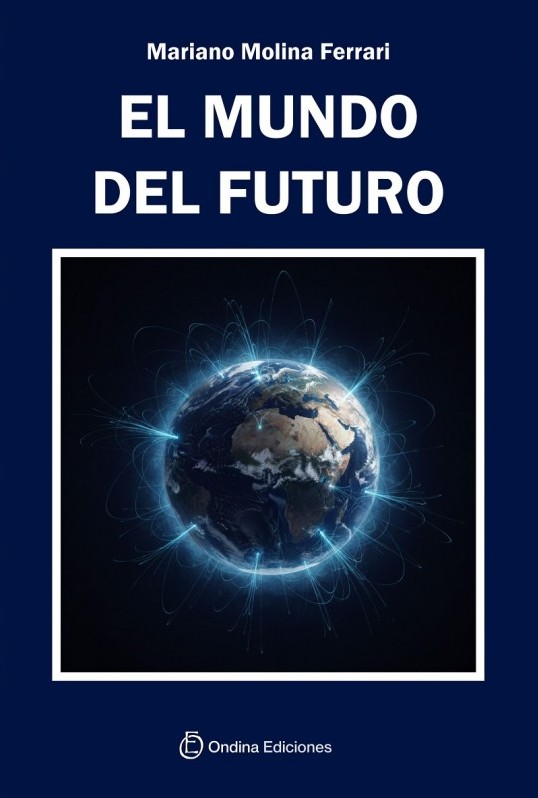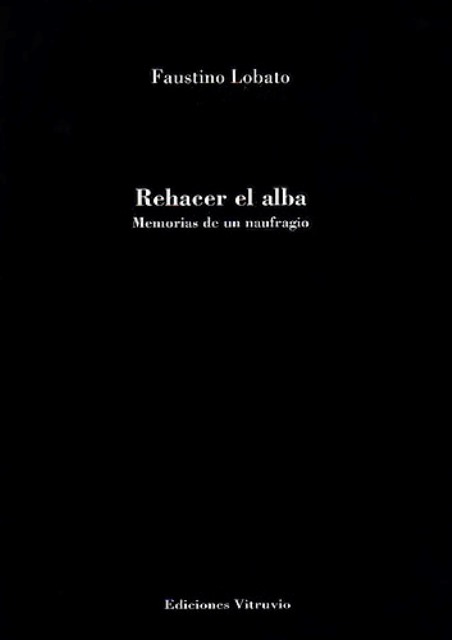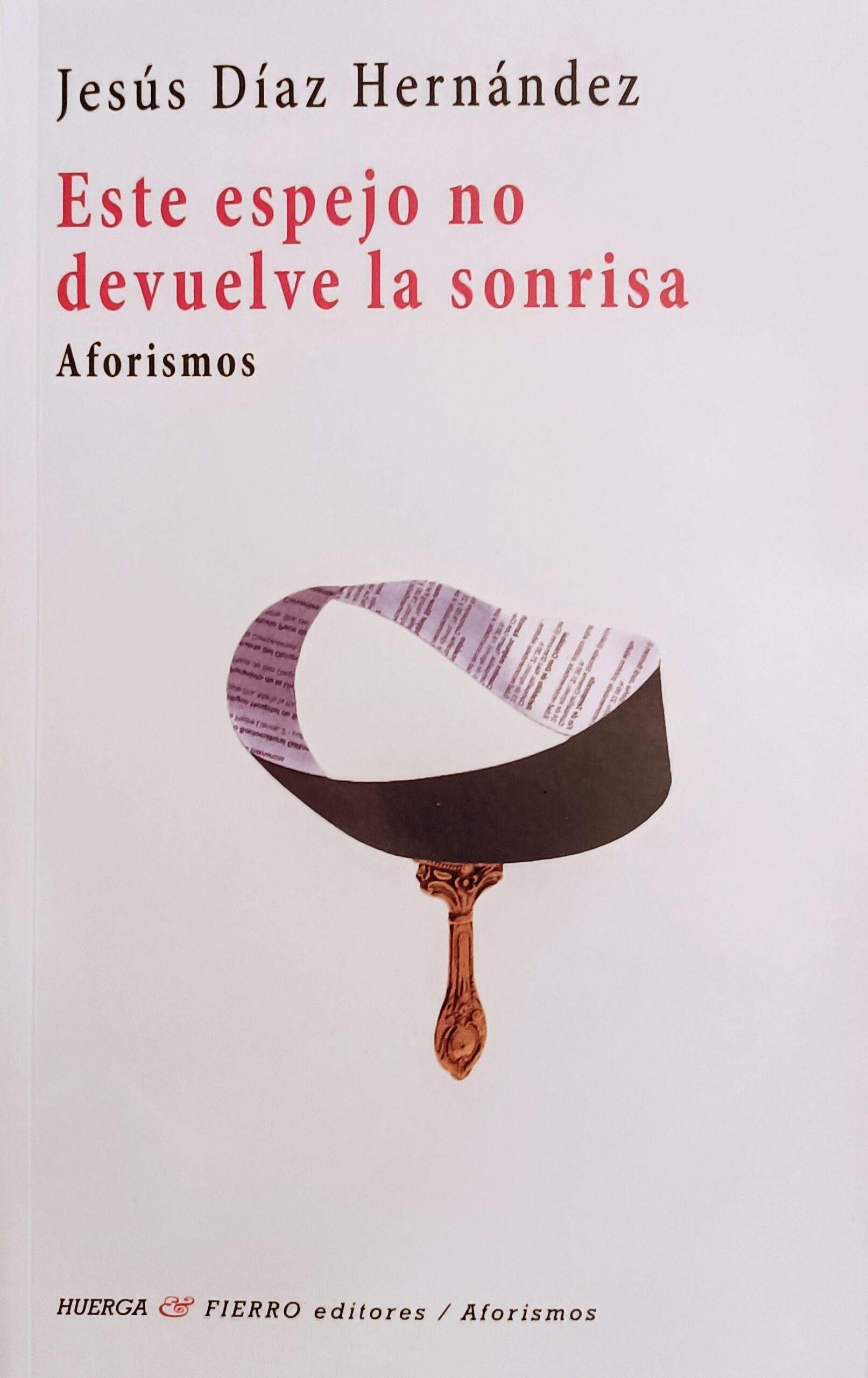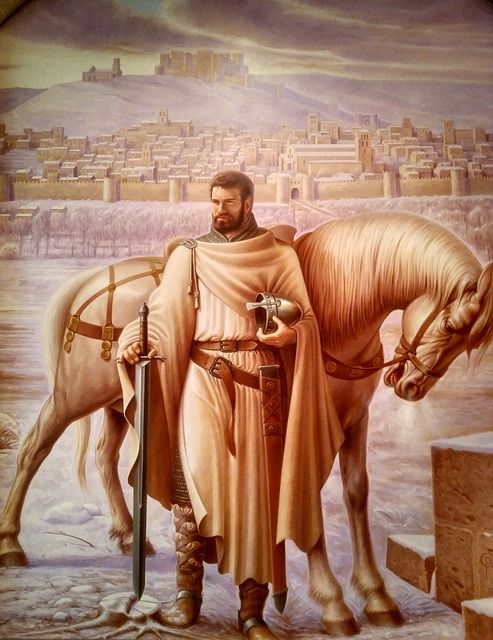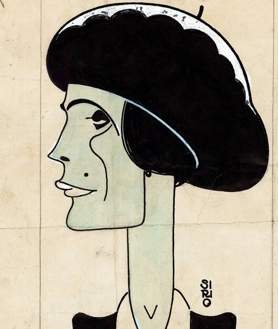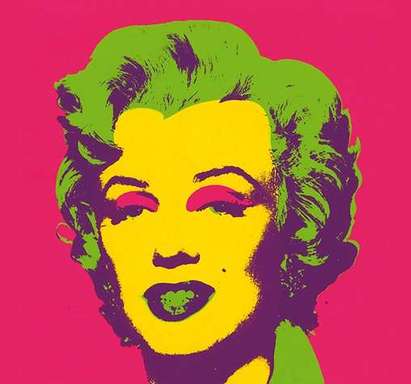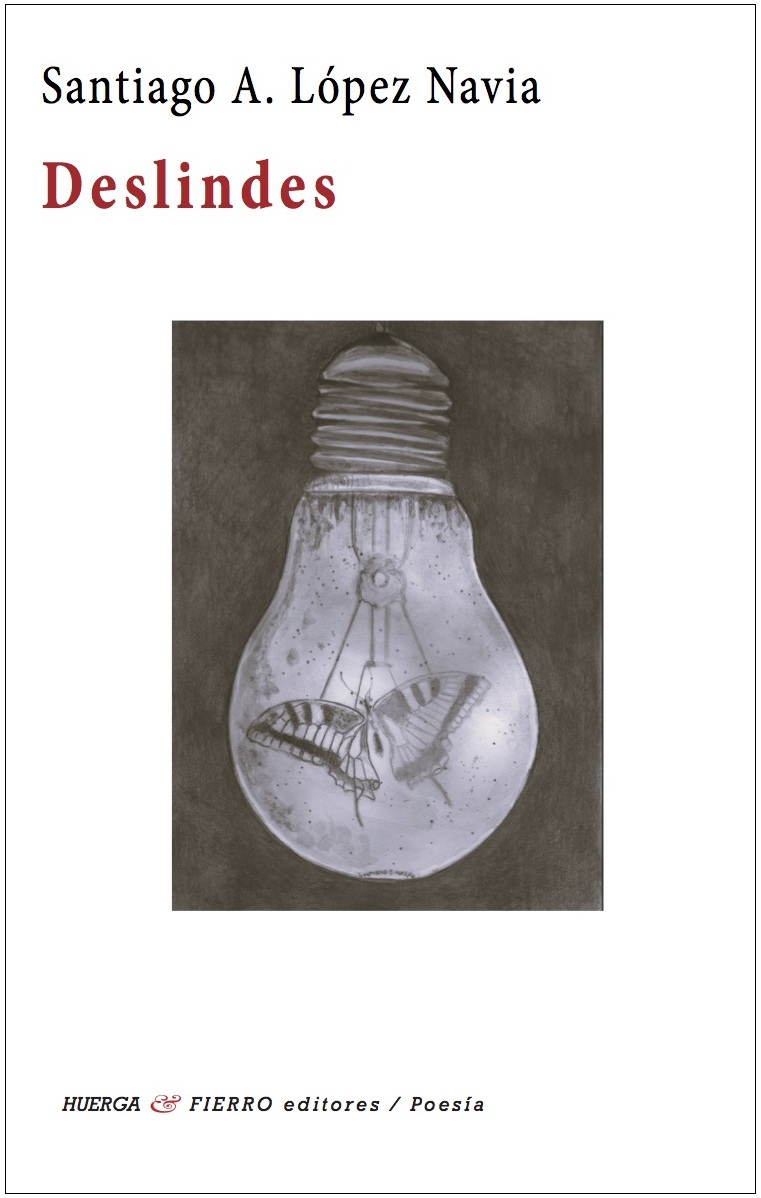 Deslindes
Deslindes
Santiago A. López Navia
Prólogo: César Rodríguez de Sepúlveda
Huerga & Fierro Editores, 2025
92 pp.
DESLINDES: EL ARTE DE DEMORARSE
No hace tantos años que conozco a Santiago López Navia, pero sí lo suficiente como para advertir que Deslindes participa de uno de los temas nucleares de su obra, presente desde su primer poemario publicado, Tremendo arcángel (2003): el paso del tiempo.
En el magnífico prólogo que antecede a la obra, César Rodríguez de Sepúlveda escribe:
Deslindar no es, a fin de cuentas, sino tomar conciencia de que existen límites, aceptarlos y actuar en consecuencia. Sabernos limitados produce inevitablemente melancolía, pero puede ser también —lo es en este libro de Santiago A. López Navia— una invitación a vivir intensamente en el territorio que tras el deslinde queda determinado como irrenunciablemente nuestro. Hablamos aquí —habla aquí el poeta— no tanto del espacio como del tiempo. La linde que el poeta está pisando en este libro es la que marca la entrada en el manriqueño «arrabal de senectud»: es el momento, entonces, de inventariar, de hacer balance, de resignarse estoicamente a despedirse de lo que se tuvo, pero también de hacer acopio de energía para afrontar, con fuerzas renacidas, la última etapa del camino.
Subrayo la frase: el poeta habla no tanto del espacio como del tiempo. Porque, aunque el homo viator es un tópico clásico consustancial a López Navia, aquí el viaje es sobre todo temporal: el que oscila, como un péndulo, entre el pasado —lo que ya hemos disfrutado— y lo que aún puede gozarse: el futuro. Todo ello con las virtudes estilísticas y métricas a las cuales la poesía del autor nos tiene acostumbrados: el uso magistral de estrofas como el soneto o la octava real y el predominio del verso endecasílabo, que también alterna con otros ritmos más libres de arte mayor. Una escritura serena, elegante, de sabor clásico, donde nada falta ni sobra y que fluye de una manera natural y prístina, a la par que la voz del yo poético.
Decía Baltasar Gracián en su Oráculo manual y Arte de la prudencia que “lo único que realmente nos pertenece es el tiempo; incluso quien no tiene nada más lo tiene”. Los filósofos se preguntan qué es el tiempo, los físicos inquieren si es posible viajar en el tiempo, y si existe realmente. Los neurocientíficos y psicólogos intentan entender qué significa sentir el paso del tiempo y cómo lo registra nuestro cerebro. Mucho antes, los primeros poetas ya sentían esa fascinación por el misterio del tiempo: Homero, Hesíodo, Píndaro, Parménides, Heráclito… Y Horacio, que en la poesía latina establecerá los tópicos del tempus fugit (“el tiempo huye”) y el carpe diem (“aprovecha el día”), recuperados por el Renacimiento europeo, con Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León, junto a la invitación a vivir en armonía con la naturaleza: el beatus ille (“feliz aquel”). La poesía de López Navia es heredera de esta larga tradición y se hermana con ella.
I. Agenda
Pero vayamos a Deslindes, un libro que se compone de cuatro partes diferenciadas, y cada una de ellas con unas peculiaridades muy concretas.
La primera parte, “Agenda”, empieza significativamente con un amanecer. La luz es fundamental en el poemario porque nos permite apreciar lo que hay fuera de nosotros. Con temple e ironía, el poeta observa el mundo cotidiano. Y con el roce de su mirada, como si se tratara de la mano que frota la lámpara maravillosa, este se manifiesta ante nuestros ojos. El yo dialoga con lo que ve: “qué quedará de mí, de lo que he sido / (si puedo suponer que he sido alguien)”, se pregunta en Agenda IV. “No importa la respuesta. Solo importa / acomodarse al paso de las horas / al tránsito sin treguas que es el tiempo, / a la sorpresa siempre agazapada / detrás de alguna esquina de la noche”. Cito unos versos. Es decir, seguir viviendo, alternando el dolor con la esperanza. “Todo lo espero y poco me pregunto”, continúa reflexionando en el siguiente poema. Y en tono bromista, pero grave, en referencia al narcisismo del que tanto adolece nuestra sociedad, en “Agenda VI” se reafirma en “no ser a todas horas trascendente / entre tanto gurú despendolado”.
Poco después, en “Agenda VII” se resigna a todo lo que nos dejaremos por saber cuando nos vayamos de este mundo: “saber el nombre de todos los pájaros, saber el nombre de todas las plantas…”. (Ese «nombre de las cosas en sí» va en mi opinión más allá del concepto filológico, y representa por antonomasia la cosa en sí, su esencia.)
La conciencia de que “se va estrechando el cerco de los años” es constante en todos los poemas. Sin embargo, este pensamiento desemboca en la cuestión de qué hacer con el tiempo que nos queda. Cito al autor: “No hay tiempo que perder y, sin embargo, / qué bien perder el tiempo sin urgencia. / El debe y el haber balanceados”. La imagen de reconciliación moral entre nuestros yerros y aciertos –o bien entre lo que dejamos por hacer y lo que alcanzamos– aparece más tarde en otro poema, “Balance”, justo el último de la tercera parte. Sin duda, López Navia es un hombre mesurado, de templanza, de aquellos a quienes gusta el justo medio aristotélico.
En “Agenda IX” el poeta nos insta finalmente a dejar de lado el “centro”, es decir, nuestro ego dolorido y vulnerable, el tortuoso diálogo interno. Y, por el contrario, focalizar nuestra atención en lo que nos rodea: los colores, los olores, las nubes, los pájaros. Simplemente, vivir: “Que no se para el mundo si te paras / y hay mucho que no hacer de vez en cuando”.
II. Tratamiento. Receta. Posología
La segunda parte, titulada “Tratamiento. Receta. Posología”, tiene un tono diferente, que oscila entre la resignación y la ironía. Considero significativo la presencia del tema de la respiración: desde un primer poema angustioso, “I can’t breathe”, hasta la referencia a “el aire de Dios en mis pulmones”. Para los griegos antiguos, la respiración no era solo un proceso biológico, sino algo profundamente espiritual y metafísico, el pneuma: el aliento era la vida misma. En el plano simbólico, se usan dos animales presentes en la tradición poética del Siglo de Oro para evocar sus desvelos entre el Ave Fénix y la salamandra; entre el renacer y el resistir, respectivamente.
Se presentan en este apartado algunos de los remedios y pautas que ayudarán al poeta a seguir en la brecha. Destaca el léxico del campo de la medicina usado en clave metafórica —verbigracia, “emplastos empapados de paciencia”— junto a algunos jocosos neologismos. Cito textualmente:
resilientil en dosis de caballo,
intravenoso, tres veces al día,
y para reforzar el tratamiento
aguantoformo, mucho y a demanda.
Mucho resilientil y aguantoformo, efectivamente, hacen falta ante las derivas que toma el mundo.
Asímismo, ante los golpes y trabanquetas que le ha puesto la vida recomienda los “protectores nasales” (para no romperse una y otra vez las narices; ya conocemos la vena satírica del autor), pero tampoco duda en reconocer —disparando la ironía contra sí mismo sin clemencia— los trompazos que se ha pegado él mismo (“he tropezado hasta la humillación / y sin remedio con la misma piedra / aunque estuviera puesta en otro sitio”).
III. Inventario
En “Inventario” el poeta es un caminante, en sentido real y metafórico. Viene precedida esta parte, entre otras, de la cita de Francisco de Quevedo “Vivir es caminar breve jornada”. El iter vitae o el trayecto vital. El poeta hace recuento de horas pasadas, a la vez que de los lugares transitados. Testimonio de caminatas por la naturaleza, como podían ser las de Wordsworth o las de Henry David Thoreau, que se convierten en momentos de contemplación y epifanía.
Como amante de los paseos por el bosque, he conectado muy especialmente con estos momentos de revelación y comunión, en que se advierte la trascendencia en lo más insignificante: esa secreta historia de amor con la primera amapola, “seductora de nubes y de pájaros”; el deleite del canto de la oropéndola y el mirlo; la caricia del pájaro que se baña en la mano; el perfume de la brisa de las últimas mañanas de agosto o el destello de una mariposa en noviembre…. Sensaciones visuales, auditivas, táctiles, o gustativas, como el entrañable “Planto por un bote de mermelada”.
Otro de mis poemas favoritos –hay muchos– es «Réplica», en este caso una refutación a Félix Grande, quien escribió una vez “Donde fuiste feliz alguna vez / no debieras volver jamás”. Por el contrario, López Navia afirma: «Vuélvete al lugar en donde fuiste / feliz y espérate hasta que regreses». A través de la memoria, no solo podemos viajar en el tiempo, sino reencontrarnos con el niño que fuimos. Es la paradoja del tiempo, que cuando lo disfrutamos pasa muy rápido; no obstante, con los años, el recuerdo puede ocupar un tamaño inmenso en nuestro cerebro. Más allá de la nostalgia, se halla la plenitud del instante. Como afirma el poema “Dust in the wind”, homenaje a la célebre canción de Kansas:
Nadie podrá quitarme este momento,
este silencio en roca cincelado,
este saberme parte de una historia
que escribe el musgo a medias con la lluvia.
Nada me importa ahora que rubrique
el tiempo su sentencia. Yo ya sé
que fui, que soy y seré polvo en el viento.
Y de nuevo, la inquietante pregunta, en el poema “Aquí”: “y aún pesa, sin embargo, la pregunta: / si volveré a pisar este camino, / si habrá algo en él de mí cuando me vaya”.
IV. Las tentaciones del ermitaño Antero Freire
Por último, en la cuarta parte del poemario, el yo poético aparece bajo el nombre de uno de sus heterónimos: Antero Freire, ermitaño y maestro de Jacobo Sadness. Es una delicia comprobar cómo Freire se resiste a las tentaciones de siete diablos, a cuál más temible: Lucifer, cómo no, es la soberbia. Mammon es la avaricia. Leviatán, la envidia. Amon es la ira. Asmodeo la lujuria. Belcebú, la gula. Belfegor, la pereza. (Debo decir que me ha sorprendido este alarde de sabiduría demonológica en nuestro poeta, siempre tan recto y contenido, lo cual me lleva a concluir que para enfrentarte a tu enemigo con éxito debes conocerlo bien).
En cualquier caso, Freire-López Navia responde a los señores del mal sin violencia alguna, tan solo con su oratoria juguetona, con sus contundentes respuestas, tan cercanas a la sabiduría popular.
De entre todas las composiciones, reconozco que me ha conquistado el dedicado a la pereza, acaso “el pecadillo” del que adolezco más. Quiero finalizar esta reseña comentando este poema, ya que en él se resumen los principales temas del libro. En primer lugar, forma y contenido coinciden. Su ritmo solemne y discursivo reproduce con encabalgamientos y anáforas el curso incesante de la visión del mundo al que alude. Un tiempo que no se detiene, ni siquiera con la calma: “que si no hago nada a veces hay cosas que lo hacen todo / y que nada se detiene cuando todo se detiene.” La paradoja, núcleo del poema, convierte la aparente inactividad en la forma más honda de movimiento, haciéndonos partícipes de una lectura ontológica y no moral de la pereza y convirtiendo así el vicio en virtud.
Desplazado el ego desde ese “centro” hacia la realidad exterior, el tiempo ya no es tanto una amenaza que roba la existencia como un fluir inevitable que continúa, incluso sin nuestra intervención. “Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando”, escribió Juan Ramón Jiménez en “El viaje definitivo”. Y la conciencia de la insignificancia humana se sustituye por una serenidad cósmica, cercana a la de las odas de Fray Luis de León y su “Oda a la vida retirada”. También el locus amoenus se universaliza: no se trata del prado o del río, sino del cosmos entero que danza —bosques, mareas, galaxias— en una armonía silenciosa que el yo contempla.
Como interesada en la espiritualidad oriental, no puedo evitar relacionar la actitud que el poema “Pereza” defiende ante el demonio Belfegor con la mirada del budismo zen, donde la quietud no significa inercia, sino armonía con el fluir natural de las cosas. La aparente “pereza” del hablante encarna la sabiduría del wu wei: el “no hacer” que, lejos de la pasividad, permite que el mundo actúe por sí mismo. La calma, el silencio y la observación se revelan así como modos de conocimiento, equivalentes a la práctica meditativa que busca vaciar la mente para que la realidad se manifieste tal cual es. No más preguntas. Solo pura presencia.
Frente a la “dispersión del tiempo” de la era moderna y su ritmo trepidante, fragmentado, hiperactivo, un filósofo muy en boga en la actualidad, Byung-Chul Han, en su libro El aroma del tiempo, propone precisamente el arte de demorarse. “No hacer nada” no equivale a estancarse, sino a dejar ser; a permitir que el tiempo recupere su respiración. En su ensayo Vida contemplativa, Han desarrolla aún más esta idea al afirmar que “la contemplación no es un hacer menos, sino un hacer distinto”. Antero Freire, al contradecir al demonio, formula esa misma rebelión: frente a la aceleración del tiempo humano, opta por sincronizarse con el movimiento del cosmos. En la aparente inacción se oculta la forma más pura del movimiento: aquella que no produce, sino que permite ser.
No puedo estar más de acuerdo con sus vehementes argumentos en defensa del no hacer, así como con el intento de poner al ego en su sitio pese a su resistencia y relativizar su importancia, en tanto que el lugar del que provenimos y al que regresaremos está fuera y no nos pertenece.
Aprendamos, pues, a deslindarnos. Y a demorarnos. No hace falta huir del tiempo, ni exprimirlo. Basta con escuchar su rumor ancestral, que nos susurra verdades eternas, como este magnífico libro.