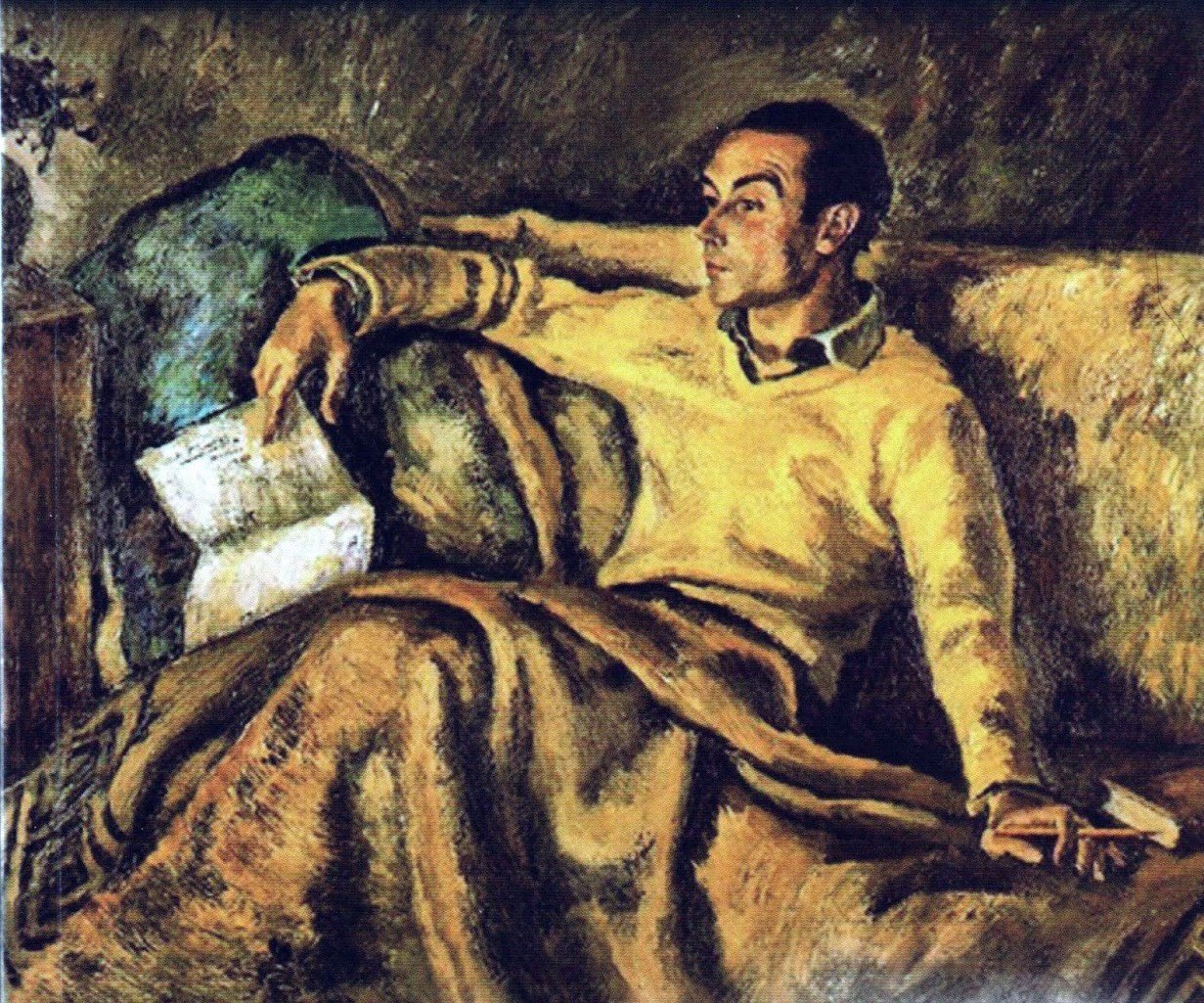I
Ya no está bien visto divagar, dispersarse, irse por las ramas, ni hacer espontáneo festejo de la divergencia para alcanzar cierto tipo de desequilibrio narrativo en el que la periferia de lo contado desbanque a su núcleo, al lexema puro, y las ramas, de puro oro, mecidas por céfiros y alambiques del entusiasmado aire aplacen o anulen hasta la misma razón del mensaje, que no valdrá más que las piezas enfática y caedizamente convocadas al errabundo discurso. Ahora hay que ir al grano, se debe ajustar el propósito y recabar las palabras que lo restituyan, las idóneas, sin dar una puntada a la que falte un hilo, evitando en lo posible despendolarse, desvariar, perder el norte, ir a ciegas o a tontas y a locas, a degüello sintáctico, desmadrarse uno a conciencia, con colmo de empeño. Es esa palabra (desmadrarse) la que anima este texto que, a poco que vaya surgiendo, se desmadrará.
II
Es curioso lo de traer a la madre en la consideración de lo prudente y correcto. Siempre están ahí las madres cuando se las necesita. Acuden sin alharacas o con exceso de ellas o están en segundo plano, afantasmadas, esgrimiendo la voz de la conciencia, una especie de vigilancia invisible y tenaz. Sabemos que nos reprenderán si algo que pensemos hacer o hayamos hecho no cuadre con lo que su gerencia sobre la realidad estime cabal y correcto. Quien las reclama sabe de antemano que si no son ellas no habrá quien enmiende el roto del que queremos salir, que incluso el mismo roto comparece únicamente si ellas lo pronuncian. Sucede que la madre ve donde el hijo no alcanza y que prescinde de la elocuencia en la admonición: cincela la piedra brusca con sabio pulso, sin el adorno de la didáctica, a sabiendas de que la razón que arguye ni razón requiere, sino contundencia en su dictado y obediencia en quien lo escucha. Les asiste el amor supremo, la conciencia de una encomienda ancestral, un recado anterior al tiempo y al espacio. Hay también en este ecosistema moral madres enredadoras, trepadoras, carnívoras, tóxicas, matrioskas infinitas. Su amor no encuentra obstáculo que malogre su desempeño. Ni hablan siquiera. Se expresan con la mirada, con la intendencia del gesto determinativo, militar, esdrújulo, imperativo. Hay hijos que sobreviven a ellas y ni valoran el hecho de que no habrá nada hecho a derechas que no parezca traído por la dañina siniestra: así de bien ha obrado la maternidad en su criterio. Otros, menos felices, de carácter más débil, apocados o temerosos, sucumben, se atrofian, no salen nunca del útero.
III
La entera historia de la humanidad proviene de la idea de madre. Es un arquetipo fiable, un término invariablemente fijado al del progreso de la civilización tal y como la entendemos. Se medra como sociedad cuando se sanciona el desmadre, que es un término adecuado y entendible; se avanza en el momento en que damos por buena la observancia de ciertas reglas. Cuando la madre deja de estar visible, todos los hombres (entiéndase que las mujeres participan en la misma escena) ven venir el desquicio y dejan que los abrace y arruine. Las guerras, incluso las de menor fuste, las más livianas, las domésticas, suceden porque no hubo una madre al tanto de las ocurrencias de sus hijos. No se ocuparía de conducirlos por la senda del bien, permitió que se descarriasen, no encontró el gesto con el que hacerse valer, ni dieron con la elocuencia semántica que malograra la desobediencia filial. Creo que hay gente que tuvo alguna madre que no ejerció su oficio con dedicación y esmero. Una madre ejerce su crianza con desprendimiento emocional, con recio yugo, con absoluta determinación. Si esas convicciones flaquean o no comparecen el hijo crece en orfandad. Es de esa orfandad de donde procede la afonía de la voz del hombre (entiéndase que la mujer es parte de ese elenco actoral) y es por ella por lo que en ocasiones nos zaherimos, nos insultamos, nos predisponemos a ir a la defensiva, con ceño adusto, con razones bastardas. Hasta el insulto, el zafio, el que se pronuncia cuando deseamos herir con la palabra, recurre a la madre y se la coloca en el centro de la manifestación de ese insulto: eres un hijo de mala madre o, más dañinamente, la recurrida mención de la meretriz o puta, tan extendida esa construcción, tan a mano siempre. Habiendo malas madres, todas las que coartan, castran y arriman a su ancho embudo la personalidad de sus hijos, también las hay espléndidas. Se las dibuja en continua renuncia de su ser para que prospere el de su progenie. La tragedia de no haber tenido una que nos haya confortado, asistido, abrazado y, en definitiva, bienamado, es la tragedia del mundo. El buen hijo es, en esencia, una extensión suya. También hay hijos que han salido a flote (permítaseme esa imagen simbólica) sin que ninguna de esas madres precursoras los haya llevado de la mano, hijos hechos a sí mismos, héroes íntimos.
IV
Dios, a poco que se piense, es una madre. El mundo es femenino. La misma fertilidad, tan denostada en estos tiempos de zozobra espiritual, es la única brújula que de verdad marca el norte al que se nos dice que deberíamos dirigir nuestra existencia. Las musas helénicas eran mujeres (Calíope, Euterpe, Érato, Clío, Melpómene, Terpsícore, Talía, Urania y Polimnia) y fueron paridas por Mnemosine, tía de Zeus, leo ahora, que personificaba la bondad de la memoria y del recuerdo. Parejamente, ese nombre de madre de musas es también el nombre que recibe un río antagónico al Leteo, del que sabemos que bebían los muertos para olvidar antes de reencarnarse. Platón recoge esta leyenda en La República. Los que festejaban la vida bebían del Mnemosine: preferían recordar, alcanzar cierta revelación. De ahí viene la mnemotecnia, añado ahora. La excepcionalidad en el inventario de recuerdos que se atesoran (ahora veo que desbarro, que me voy por las ramas, que divago, que escapo del asunto que anima este texto, pero persevero) me hace pensar en un personaje de un cuento que nunca olvidaré. Como si hubiese bebido el agua del río mitológico. Borges usaría esta hermosa metáfora para crear a su Funés, pobre hombre. Lo recordaba todo. No había suceso que hubiera vivido o que se le hubiera contado o leído que no custodiara en su memoria. Las madres son la memoria del mundo. La neurociencia dice que debemos olvidar para sobrevivir. Que el olvido es un mecanismo de supervivencia, pero nunca olvidamos a una madre: sabemos cómo éramos cuando se nos arrojó a este mundo porque ella nos lo contó. Son esa memoria, ese río de luz. Son dopamina pura. Son la mano que mece la cuna, la que gobierna el mundo. Se me ocurre ahora que Hitler, Pol Pot, Leopoldo II de Bélgica, Stalin, Netanyahu o Putin tendrían que haber dicho algo sobre las madres que los hicieron sátrapas. Si alguna de ellas reprobaría la mezquindad de sus vástagos. Si echarían la vista hacia otro lado o aplaudirían sus terribles actos. Hasta de Trump podríamos traer aquí un análisis psicológico que tomase a su madre como inductora de su descerebrada maquinaria de las emociones. Quien quiere o ha querido a la suya no puede ser mala persona y, sin embargo, cuántas encontramos a las que la madre aplicó su corazón sin fortuna. Hoy besaré a la mía cuando la vea. No le contaré todo esto que he escrito, no me entendería, no haría falta. Echaremos un parchís. Siempre gana.