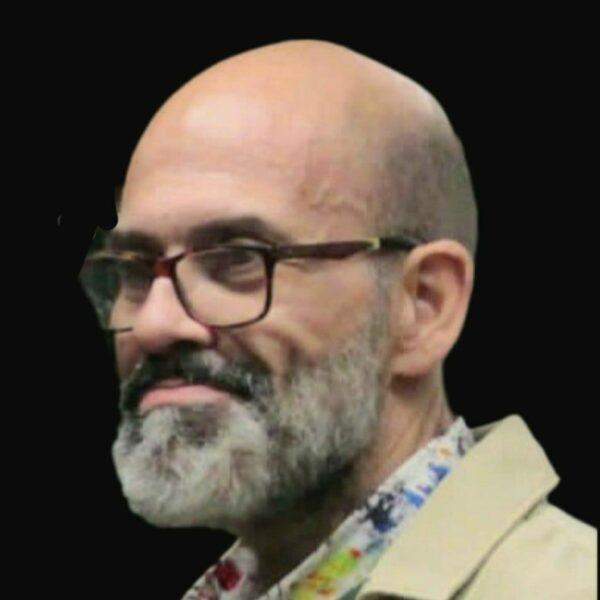¡Mis queridos palomiteros!
¡Mis queridos palomiteros!
Personas, lugares y cosas, texto del popular dramaturgo británico Duncan Macmillan —autor de 45 años y figura destacada del teatro contemporáneo— se representa en el Teatro Español —donde permanecerá hasta el 11 de enero— con un montaje tan ambicioso como desigual.
Por su parte, Pablo Messiez, bonaerense de 51 años y director de sensibilidad probada —su maravillosa La voluntad de creer, estrenada en este mismo teatro lo demostró con creces— construye aquí una atmósfera moderna, depurada, casi  clínicamente precisa, que encuentra en la luz y el sonido un lenguaje propio, desenfadado. No en vano, durante los dos primeros tercios de la obra, el conjunto muestra un efecto visual de enorme atractivo.
clínicamente precisa, que encuentra en la luz y el sonido un lenguaje propio, desenfadado. No en vano, durante los dos primeros tercios de la obra, el conjunto muestra un efecto visual de enorme atractivo.
La tragedia de Personas, lugares y cosas sigue a Emma, una actriz cuya vida profesional y personal ha quedado devastada por su adicción a las drogas. Incapaz de mantenerse en pie durante una representación de La gaviota, ingresa en un centro de rehabilitación donde se enfrenta a un proceso de desintoxicación que implica reconocer sus mentiras, afrontar sus dolencias y aprender a vivir sin las muletas químicas que hasta ahora la han sujetado. En el centro, con sus terapeutas, pacientes y estrictos protocolos, funciona como un laberinto que la obliga a enfrentarse con la pregunta por el yo que siempre ha evitado: ¿quién soy realmente y qué quiero para mi vida? En teoría, es un viaje de derrumbe y reconstrucción; en la práctica, la obra no consigue elevarse más allá de los clichés.
A pesar del cuidado técnico, la función —140 minutos más un descanso de veinte— es demasiado larga para desarrollar todo lo que cuenta. El texto de Macmillan, lejos de profundizar en la complejidad del trauma y en la fragilidad del proceso terapéutico, se queda atrapado en repeticiones que apagan la tensión dramática. Y los mencionados clichés también afectan a ciertos personajes secundarios. Ello favorece que la trama reproduzca sin demasiada variación el manual del “viaje de rehabilitación” que tantas veces hemos visto: recaídas previsibles y monólogos y metáforas ya demasiado vistas.

En este marco, Irene Escolar es, sencillamente, la columna vertebral del montaje. Se adentra en Emma con una valentía y una precisión admirables, logrando hacer natural y accesible un papel complejísimo. Su descontrol y su fragilidad están siempre llenos de autenticidad. Su trabajo es espléndido, pero ni siquiera ella consigue generar la tensión dramática que el texto le niega. Y los carismáticos Tomás del Estal y Sonia Almarcha, pese a interpretar varios e importantes roles, no consiguen insuflar humanidad y equilibrio a sus personajes. El resto del elenco cumple con corrección, sin llegar a iluminar las zonas más sombrías del relato.
No olvidemos que Messiez construye imágenes de notable precisión estética, pero esta vez no logra dar coherencia a un conjunto disperso y alargado. El resultado es un espectáculo atractivo a la vista, con Irene Escolar como centro indiscutible, pero que nunca alcanza la solidez dramática que su ambición anticipaba, dejando al espectador con la impresión de un montaje elegante en su apariencia, pero emocionalmente distante.