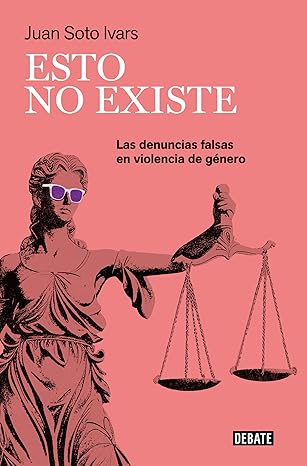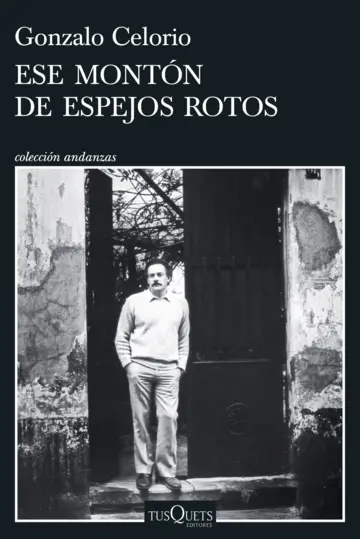¡Mis queridos palomiteros!
¡Mis queridos palomiteros!
¡Viven! (1993), del californiano Frank Marshall (Aracnofobia, 1990) —toma como base el libro Alive del novelista británico Piers Paul Read—, aborda la tragedia de los Andes del 22 de diciembre de 1972 desde un prisma puramente clásico. Es una película que prefiere explicar los hechos antes que implicarse en el conflicto; prefiere ordenar el relato antes que dejar que se desborde. Esta elección no es gratuita, de hecho responde a un Hollywood de los noventa obsesionado con el equilibrio, el respeto y el miedo a cruzar ciertas líneas rojas. El resultado es un filme honesto y correcto, pero inevitablemente limitado.
 La cinta sigue a pies juntillas el accidente y los hitos de esos 72 días de horror, centrándose menos en el impacto físico que en el debate moral. El canibalismo, tema inevitable, se trata con un pudor casi excesivo, presentándolo como una consecuencia lógica y no como un golpe visual. Lo que realmente le interesa a Marshall no es lo que muestra, sino lo que discute, a saber, cómo se organizan esos jugadores de rugby, cómo deciden seguir adelante y cómo se justifican sin romper con sus valores. En ese sentido, la película acierta al no juzgarlos.
La cinta sigue a pies juntillas el accidente y los hitos de esos 72 días de horror, centrándose menos en el impacto físico que en el debate moral. El canibalismo, tema inevitable, se trata con un pudor casi excesivo, presentándolo como una consecuencia lógica y no como un golpe visual. Lo que realmente le interesa a Marshall no es lo que muestra, sino lo que discute, a saber, cómo se organizan esos jugadores de rugby, cómo deciden seguir adelante y cómo se justifican sin romper con sus valores. En ese sentido, la película acierta al no juzgarlos.

El conflicto moral está en el corazón de la historia. Para estos jóvenes, educados en una tradición religiosa profunda, la decisión de alimentarse de sus compañeros no fue solo un dilema ético, sino una verdadera crisis espiritual. La fe aparece como un arma de doble filo: les da fuerza, esperanza y cohesión, pero también los enfrenta a una pregunta imposible, una que llega directo al alma: ¿es legítimo sobrevivir a cualquier precio ante Dios?
Lo que ¡Viven! muestra con acierto es que la verdadera victoria no fue solo mantenerse con vida, sino lograr reconciliar ese instinto de supervivencia con sus propias creencias sin perder la cordura, encontrando un delicado equilibrio entre la desesperación y la humanidad que los define.

Sin embargo, al no asumir riesgos en la puesta en escena, el drama termina jugando en su contra. El frío, el hambre y el deterioro físico apenas se sienten. La narración mantiene una distancia que hace la tragedia comprensible, pero nunca perturbadora. Parece que la prioridad era tranquilizar al espectador en lugar de enfrentarlo a la realidad. Lo resumió bien el propio Nando Parrado al verla: lo peor no fue lo que tuvieron que comer, sino el frío constante, algo que la película no logra transmitir. ¡Viven! falla ahí, evitando que el espectador entre de lleno en el meollo.
La diferencia con La sociedad de la nieve (2023) es abismal. El español J.A. Bayona (Lo imposible, 2012) no suaviza ni ordena; su apuesta es lo físico, el desgaste y la incomodidad. No se molesta tanto en explicar, sino en ofrecer una experiencia inmersiva. O dicho sin rodeos: mientras la de Marshall se queda en la superficie por no atreverse a ir a fondo, la de Bayona demuestra que esta historia no necesitaba protección, sino una mirada más cruda, alineada con los acontecimientos Al final, es la diferencia entre simplemente ver la historia o sentir que la estás viviendo con ellos.