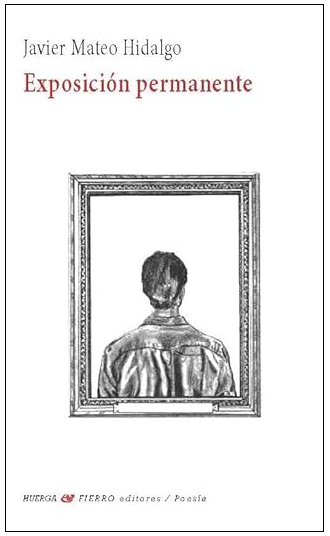¿Cómo se empieza una carta a una desconocida?
¿Cómo se empieza una carta a una desconocida?
Permíteme que, aunque no sea lo usual, empiece haciéndote unas preguntas. Me han dicho que fue un cura el que te borró de los carteles y de la prensa. Que quería quedarse él como autor de tu película. ¿Cuántos años tenías cuando conociste al cura? Habías pisado ya muchos escenarios.
No sé si sabes que yo soy historiadora, por lo tanto, curiosa por naturaleza y, además tenemos muchos amigos comunes. Por eso me ha sido fácil llegar hasta ti. Según Federico García Lorca, que solía bromear con estas cosas, te llevaba al menos diez años.
¿Te dijo el cura que su verdadero nombre era José María Martín López y no José María Granada, como se hacía llamar en el mundo de la dramaturgia? Cuando su dios le abandonaba te iba a buscar al cine. Pero cuando volvía ese dios incomprensible, y le provocaba remordimientos de conciencia, regresaba a la iglesia, a la oscuridad de su mundo, creo que sin importarle demasiado tu soledad. A nosotras ese cura no nos acababa de convencer, bueno, ese ni ninguno, pero ese menos. Y fue Concha Méndez la que nos puso en guardia. Su marido le conocía.
Pero empecemos por el principio, el baile. Cuando tu hermana Ofelia me confirmó en una carta, que vivíais en el número 43 de la calle de los Ángeles en el Cabanyal, me fui a una biblioteca a estudiar cómo era aquel barrio en aquella época. En el Cabanyal el aroma a salitre se mezclaba con el bullicio de los pescadores; los bueyes arrastraban sus barcas por la orilla.
Una estampa para el recuerdo, la ofrecían las fachadas de azulejos policromados. En tu calle, la de Los Ángeles, se levantaban los techos altos, sobre los que retumbaba el eco de las redes remendadas al mezclarse con las voces de las familias que vivían de cara al Mediterráneo. Y, ¿quién mejor que tu madre para enseñaros a bailar en aquel escenario?
Manuela García Altabás y Alio, que había nacido en Ollería, era una cantante de café teatro que con sus virtudes enamoró perdidamente a Manuel Hernán Cortes y García. Siempre me lo recordaba tu hermana Ofelia en sus cartas. Todo un cuadro costumbrista. Y yo me imaginaba la calle como escenario, las sábanas tendidas eran el telón de fondo, los carros de bueyes, tirando de las barcazas, las palmeras que indicaban la fuerza del viento, o la música del oleaje en el Mediterráneo.
En otra de sus cartas me contó que tus padres se marcharon a Madrid en 1911; tú tenías ocho años cuando las tres ingresasteis en el Colegio de Monjas de las Damas Negras, en el número 33 del Paseo de Gracia. Cinco años en un centro de gran prestigio y donde se impartía una esmerada educación, pero que ella sabía que la razón no era esa, sino que lo que pretendían tus padres era acercaros al mundo cultural de aquella capital y dejar que vuestra vocación, que no era de ser monjas, se desarrollase libremente.
Pero el 13 de marzo de 1916 bailaste como profesional en el Teatro Novedades, en el número 83 de la calle de Toledo. Se representaba la obra El tonto de la casa, de Eusebio Blasco. Aquella tarde el pintor Joaquín Sorolla había reservado una butaca en la tercera fila. La casualidad hizo que Enma, como llamabais a tu madre —que fue quien me lo contó— se sentara a su lado. En un entreacto le preguntó si conocía a aquella hermosa bailarina. Tu madre se iba poniendo colorada mientras le descubría tus virtudes. No le dijo que eras su hija hasta casi el final del espectáculo. El artista parecía extasiado. Le pidió permiso para incluirte en un cuadro. Y tu madre le impuso la condición de que fueseis las tres hermanas las que figuraseis en ese lienzo. ¿Lo sabías?
Joaquín Sorolla tenía muchos compromisos, pero muy buena memoria reforzada por las cartas que Enma le escribía. A ti también te llamaban con mucha frecuencia para subirte a muchos escenarios. Tu padre llevaba la cuenta. En febrero de 1917 te presentó al público madrileño en el escenario del Teatro Romea, en el espectáculo de varietés de la compañía de opereta y zarzuela de Ricardo Calvo, bajo el título La princesa de los dólares. Fueron pocos días, del 17 al 23 de febrero, pero tu padre, que estaba en todo, te tenía preparada una gira por distintos teatros de España entre los meses de mayo y septiembre, con la compañía de Gregorio Martínez Sierra.
Tenía interés en volver a verte y le pregunté a tu hermana si podía decirme los sitios por los que ibas a pasar. A los pocos días me mandó la relación de teatros: Valencia, Barcelona, San Sebastián, Bilbao y Zaragoza, antes de regresar a Madrid.
Se me presentó un dilema. Cuadrar las fechas de mi agenda. En el mes de mayo sería buena época. Conocía bien Valencia y seguro que María Lejárraga, la mujer del empresario teatral Gregorio Martínez Sierra, que era amiga mía, podría conseguirme una buena butaca en el teatro principal. Tendría oportunidad de veros a las dos.
Ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo si fue la compañía de Gregorio Martínez Sierra, o la de Manuel Penella Moreno, perdóname, tendría que consultar los archivos; no sé si la obra era El Gato Montés o El sapo enamorado. Allí estaba, contigo en Valencia. Un rotundo éxito. Recuerdo que a la salida nos juntamos con María Lejárraga para celebrarlo. Me volví a Madrid con la maleta cargada de recuerdos inolvidables. ¿Fue ese año cuando os trasladasteis a Madrid a la calle Amaniel, número 10 o fue en 1921 al fallecer tu padre? Tendría que consultarlo también en mis archivos, o tal vez tú puedas aclarármelo.
El viento, la lluvia, el mar, todo se quedaba en el mismo sitio mientras iban pasando los días. Entre el pintor y tu madre tardaron casi un año para cuadrar las fechas. Y descubriste la música de Albéniz, Granados y Falla. Hasta el otoño de 1917, bajo una lluvia fría que solo la ilusión os permitía soportar, las cuatro os aprendisteis el camino hasta el estudio del pintor. En el número 37 de la Calle del Obelisco. No recuerdo los motivos que me obligaron entonces a estar en Madrid, pero sí que os acompañé varias tardes a la casa del pintor. Emma observaba los techos del salón, que eran muy altos, con un gran lucernario acristalado que permitía una iluminación constante, ideal para sus lienzos de gran formato.
Una tarde le preguntó cómo había conseguido aquellas telas de color rojo pompeyano. Le contestó que las eligió para que los colores de sus cuadros resaltaran con mayor fuerza y calidez, pero no le dijo cómo ni dónde las había conseguido. Al terminar cada una de las sesiones a ti se te escapaba la mirada detrás de aquellos grandes caballetes de madera y los inmensos lienzos de la serie Visión de España para la Hispanic Society, y hacia las mesas auxiliares, materiales perfectos para el escenario de una película.
Recuerdo aquella estampa: tú, en medio de tus dos hermanas, envuelta en gasas blancas parecías absorber la claridad del jardín. El pintor no buscaba un retrato estático, sino que quería plasmar la música de tu juventud. Los mirabas. Los cuadros no tenían voz, como las películas, ¿o sí? Pero aquellos lienzos hablaban desde detrás de la blancura de su horizonte, sus miradas desvelaban los secretos del autor.
Soñabas, y te gustaba volver al estudio de aquel artista que jugaba con la luz, para seguir soñando. Sabías que yo era maestra e historiadora, y no me sorprendió aquel comentario que me hiciste mientras el sol se iba apagando. Más bien parecía una pregunta: ¿los cuadros tienen luz? Y yo pensé en los contrastes, esos que dejaban entrever la claridad a través de las discrepancias. Claro que tenían luz. Luego seguías extendiéndote por todos los sentidos. El oído, te hablé del color de las palabras, de su tono y de su música. Podía verse, o tal vez bastaba imaginarla. Y también del olfato, pues aquel estudio rezumaba aroma a anilinas. Luego me hablaste del tacto y la textura de los cuadros. Para comprobarlo mejor esperarían a que estuviesen secos, por si acaso. Te sentí galopando como un caballo desbocado en busca de los efectos que en el público despertaría el escenario de tus películas.
Llegamos a tu casa, en el número 1 de la calle de la Flor Baja, cuando el escenario estaba listo en tu imaginación. Había, lo recuerdo bien, un rincón entrañable, junto a la estufa, con una mesa camilla, en el que os disputabais una silla para leer, y luego comentabais el contenido de vuestras incursiones. A mí me gustaban esas discusiones.
Una tarde que fui a visitaros, tu madre, que ya se estaba convirtiendo en “la jefa”, me mostró enfadada un pequeño libro (bueno, casi me lo tira a la cara). Lo cogí al vuelo. Pude ver el título: Paloma; luego su autor: Federico García Sanchíz. No le conocía de nada. Según tu madre, era valenciano, un gran canalla. Se había leído la novela y me explicó el contenido, casi llorando. Era la historia de una jovencísima bailarina del Romea que su madre prostituía. Se inspiraba claramente en Helena y aludía indirectamente al estudio de Sorolla como picadero.
Manuela tenía el tintero cargado de ira, la pluma dispuesta para el disparo y el papel en blanco. No sabía si Joaquín habría llegado a leer aquello, pero estaba segura de que no se iba a quedar de brazos cruzados. El pintor tenía ya mucha influencia social. Imprimió su mensaje de súplica y rabia con una letra irregular, con tinta negra de dolor, y con algún que otro borrón de esperanza. Fue un desahogo. Aquella misma tarde yo la eché al buzón. Pasaron los días sin que el cartero se parase ante tu puerta.
Yo me fui de viaje hasta diciembre. En esa época, Sorolla llamó a tu madre para mostrarle su obra. Era un cartel precioso, según me dijiste, con él quería promocionar tus próximos espectáculos de danza, omitiendo cualquier referencia al detractor. La mayor herida era la ignorancia. El cartel estaba basado en el cuadro “Danzarinas griegas”, para el cual habías posado como modelo ese mismo año. Buscaba proyectar una imagen culta y artística tuya, asociándola con la estética clásica.
Aquella tarde del martes 21 de diciembre de 1920 estaba aburrida y decidí dedicarme a vigilarte como un ave de presa. No llegaba a un kilómetro y, en menos de veinte minutos había hecho ese paseo muchas veces.
Ahora, aún sin haberse cerrado la noche, te esperaba en el umbral de la puerta de la Parroquia de San José —en la calle de Alcalá, 43—, donde decidiste que te querías confesar de no sé qué pecados. Debían de ser muchos, porque me invadió la noche, y a ti, tal como ibas ataviada, como la princesa de El Sapo Enamorado, que acababas de representar en el Teatro Eslava, sin duda el cura te impondría una severa y larga penitencia, pero lo que no esperaba era que saliera detrás de ti hecho un manojo de nervios, sin quitarse siquiera los ornamentos sacramentales. Parecía un auténtico sapo. Debió de pedirte perdón muchas veces, e imponerse a sí mismo una penitencia, un acto de contrición mucho más fuerte del que te había impuesto a ti.
Yo estaba un poco apartada, no quise romper el hechizo de aquel primer encuentro. Cuando su sombra se perdió entre las estatuas de la iglesia, llevaba la estola y el alba del brazo, y supe que ya no podría confesar a nadie más. Solo entonces me acerqué a ti, y lo único que escuché fue una frase que repetías: “Flor de España o la historia de un torero”. Tardé en darme cuenta de que lo que estaba escuchando era el título de tu película. Al cura te aseguro que le gustaban los toros. Era asiduo de la Plaza de toros de la Fuente del Berro. A mí los toros no me gustaban, pero el entorno tenía un cierto encanto y yo solía pasear por sus alrededores.
Entre su parroquia y tu teatro, bueno, en realidad yo no sabía ya cuál era su parroquia, si la de San José en Alcalá 43, la Iglesia de San Andrés de los Flamencos, en Claudio Coello 99, o si en la capellanía del Asilo de Huérfanos del Corazón de Jesús, en Juan Bravo 5.
Entre la fe y la dramaturgia se habían acortado las distancias. En medio, el café del Henar, pero tendríais que tomar precauciones —te dije seriamente—, deberíais elegir bien la hora de vuestros encuentros en el café. Cuando su dios dejaba de hablarle al cura, el nivel de las tentaciones subía hasta cerca del infierno. Entonces la película avanzaba a borbotones, a la vez que el cerco del obispo.
Angelina y Ofelia junto a tu madre, me habían pedido que os asesorase como historiadora, por eso cuando nos juntábamos para ver los progresos de tu utopía, en el mismo café para disimular, antes de que el salón fuera invadido por la bohemia y el aire se hiciera pesado por el humo del tabaco y las tertulias literarias, compartíamos ese temor del cura, porque sentía que Monseñor Prudencio Melo, el Obispo, le pisaba los talones. Tenía ojos y oídos en todas partes. Sabía que frecuentaba tascas, colmaos, tablaos, cafés de cómicos y demás locales animados por gente de la farándula, donde su presencia causaba cierto escándalo.
El dramaturgo, a veces, llegaba cabizbajo tras una amonestación, y tú, vestida con tu traje sastre, gris marengo, con una falda ligeramente más corta de lo que la etiqueta dictaba, con tus manos libres de guantes, le mirabas, mientras examinabas los papeles, y tus ojos, sin quererlo, le devolvían la vida y el rodaje avanzaba como la primavera.
Creo que fue el 23 de abril de 1921 —debió ser una obra suya demasiado atrevida—, porque el 30 de mayo de ese mismo año, el arzobispo de Granada, Vicente Casanova y Marzo, publicó el decreto de suspensión, que apartó al cura de sus funciones eclesiásticas. No sabías por qué el decreto lo había firmado el Prelado de Granada, y es que, yo te dije, que el cura era de allí y él era el que tenía jurisdicción para hacerlo según el Derecho Canónico. Te alegraste en el fondo. Estaba más libre para dedicarse a tu película.
¿Recuerdas? Íbamos con tus hermanas. El camino a Aranjuez se me hizo familiar. ¡Allí rodabais los exteriores, tus escenas de danza, los paseos vestida de gitana, la plaza de toros…! ¡Qué momentos! Dos años de rodaje.
El sol caía a plomo sobre el albero de la plaza. Era tu película, y tú, yo lo sabía, la primera mujer directora de una película en España. Escuchábamos extasiadas como para dejar aquel momento grabado en nuestra memoria. Tú con una paciencia, que a mí me exasperaba, ibas supervisando cada detalle técnico. La cámara, pesada y ruidosa, se situaba en un ángulo preciso para capturar la majestuosidad del paseíllo. Los extras aguardaban en silencio mientras el humo de los puros flotaba en el aire.
«¡Acción!», gritabas, y el protagonista avanzaba con un traje de luces que destellaba ante el objetivo. El sudor y el polvo se mezclaban con el maquillaje, creando una atmósfera de realismo crudo y poético. Cada secuencia era un pulso entre la tradición taurina y la vanguardia del cine mudo español. Un paso hacia la inmortalidad. Al caer la tarde, el equipo celebraba el éxito de una jornada que haría historia en la gran pantalla. Sonreías, sabiendo que habías capturado la esencia del valor en celuloide.
Pero el cura, en el que confiabas plenamente, comenzó a borrar tu nombre, adjudicándose la autoría de la obra. Lo hizo despacio, premeditadamente, de personaje a editor, de periodista a empresario. No fue un golpe rápido, sino una erosión constante de tu autoría y el reconocimiento legítimo.
Cuando la película alcanzó el éxito, el mundo aplaudió a José María Granada, mientras tú quedabas relegada a un segundo plano. Nos enteramos tarde, no nos dio tiempo a prepararte una venganza de cine, como hubieras merecido —te digo mientras te veo con la cara tapada entre las manos—. Descubrimos, también por casualidad, que en sus ratos libres frecuentaba oficinas y despachos, con un fin oscuro. Yo sé qué eres capaz de recuperarte, lo harás enseguida, tal vez antes de que él se dé cuenta de tu desprecio.
¿Recuerdas? Yo conocía a María Lejárraga, la mujer de Gregorio. Y a sus amigas, las chicas que iban sin sombrero. Lo mejor que podía ocurrirte era que tuvieses la cabeza ocupada, y lo tuyo era la danza. Te habían visto en los escenarios y no tendrían inconveniente en contratarte. Es más, para ellos serías una inversión, llenarías en sus espectáculos.
El Café del Henar, donde antes había habido sombras, sotanas, curas y mentiras, fue el lugar elegido. Aquella tarde no llevabas la falda tan corta. No quedaban restos de olor a incienso. Conocíamos a uno de los camareros y le preguntamos por el cura: nos confirmó que llevaba varios días sin pasar por allí. Llovía, tal vez entre las gotas que el cielo descargaba quedasen algunos jirones de esperanza. Una grieta podría abrirse hacia el futuro. Acababa de empezar el año 1922. Ya nadie se acordaba de la gripe, de eso hacía cuatro años.
No recuerdo quién te lo presentó, creo que fue María Lejárraga. ¿O no? Días después noté que te admiraba, que sentía por ti un gran respeto, pero que había algo más. Gregorio y Manuel llegaron juntos envueltos en una charla desenfadada. Te conocían. Creo que los dos habían llegado a la conclusión de que sería bueno para ambos contar con tu colaboración. Estaba dejando de llover; los bollos suizos con chocolate, especialidad de la casa, aquella tarde nos supieron mejor que nunca., mientras veíamos despejarse las nubes.
Y me fui de viaje, tenía demasiadas cuestiones pendientes. Los asientos de madera de los trenes, las horas que pasaba asomada a sus ventanillas, y la revista La pluma y el diario España me servían para comprobar que la Compañía Cortesina Films seguía adelante. Luego me hice adicta a la Revista de Occidente. José Ortega y Gasset también elogiaba tus éxitos.
En una de las revistas, no recuerdo cuál —la dejé olvidada en un tren—, leí que te habías unido a la compañía de teatro de Lola Membrives, con la que estabas representando obras de García Lorca. Sabía que no te ibas a casar nunca, no estaba en tus planes, pero tu relación con Manuel seguía adelante. El 15 de agosto de ese 1923, creo que esa es la fecha, nació tu hija María Rosa y algo cambió en tu vida. Hablé contigo para alegrarme y te mandé una tarjeta de felicitación. En ella aparecía fotografiado mi apartamento de París.
Teniendo en cuenta tus amistades no me extrañó verte afiliada a la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. En ella tenía yo buenos amigos. Además, era seguidora de su revista El mono azul.
Me vas a permitir, Helena, que no entre en momentos escabrosos de tu vida, y los deje para otro día. Ahora, mezclada con el humo de esta máquina de vapor, porque no deja de pitar, mientras me acerca a ti, te mando un fuerte abrazo para Manuel y muchos besos para tu hija María Rosa.
Eliberia, la francesa.