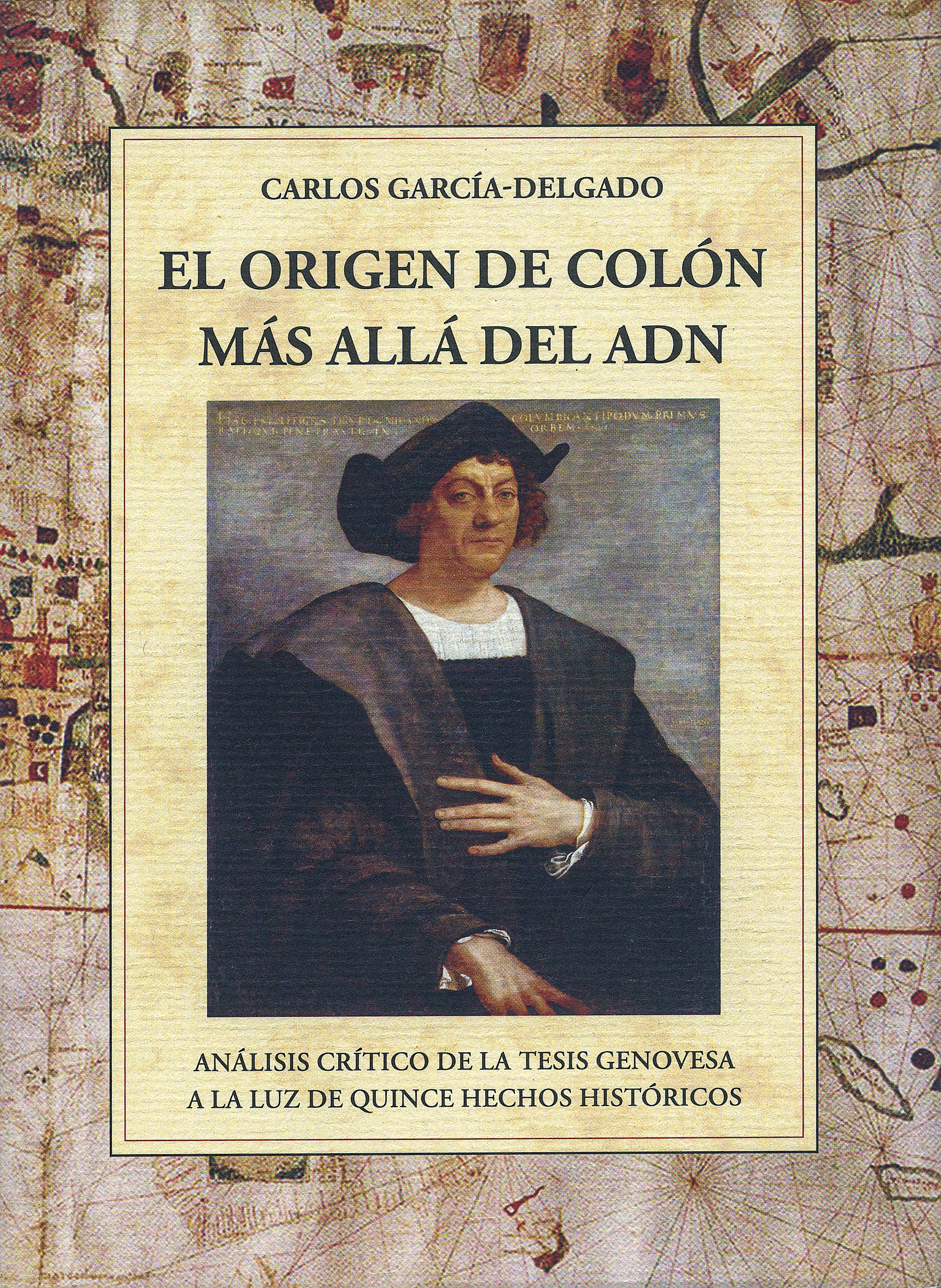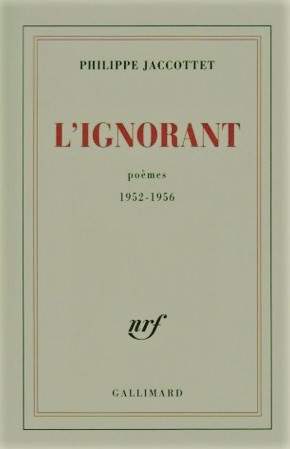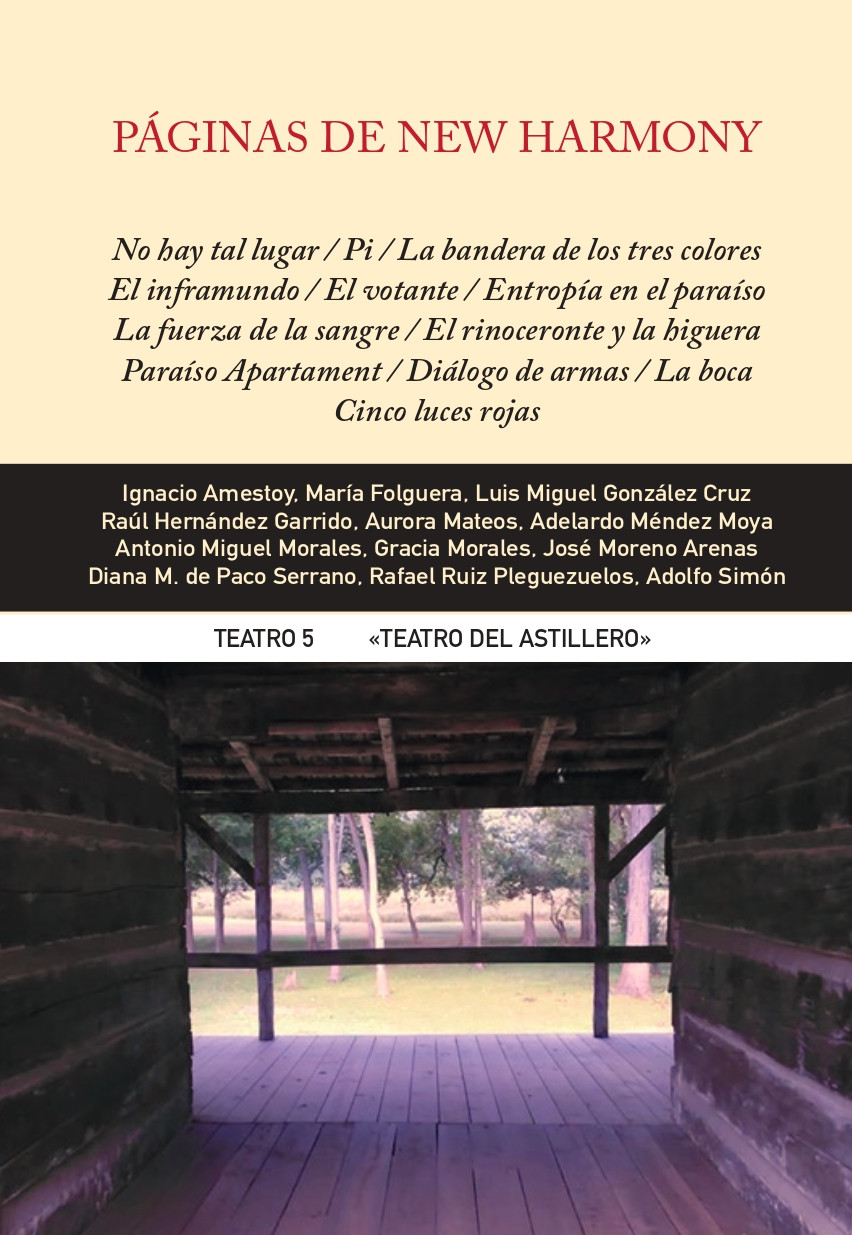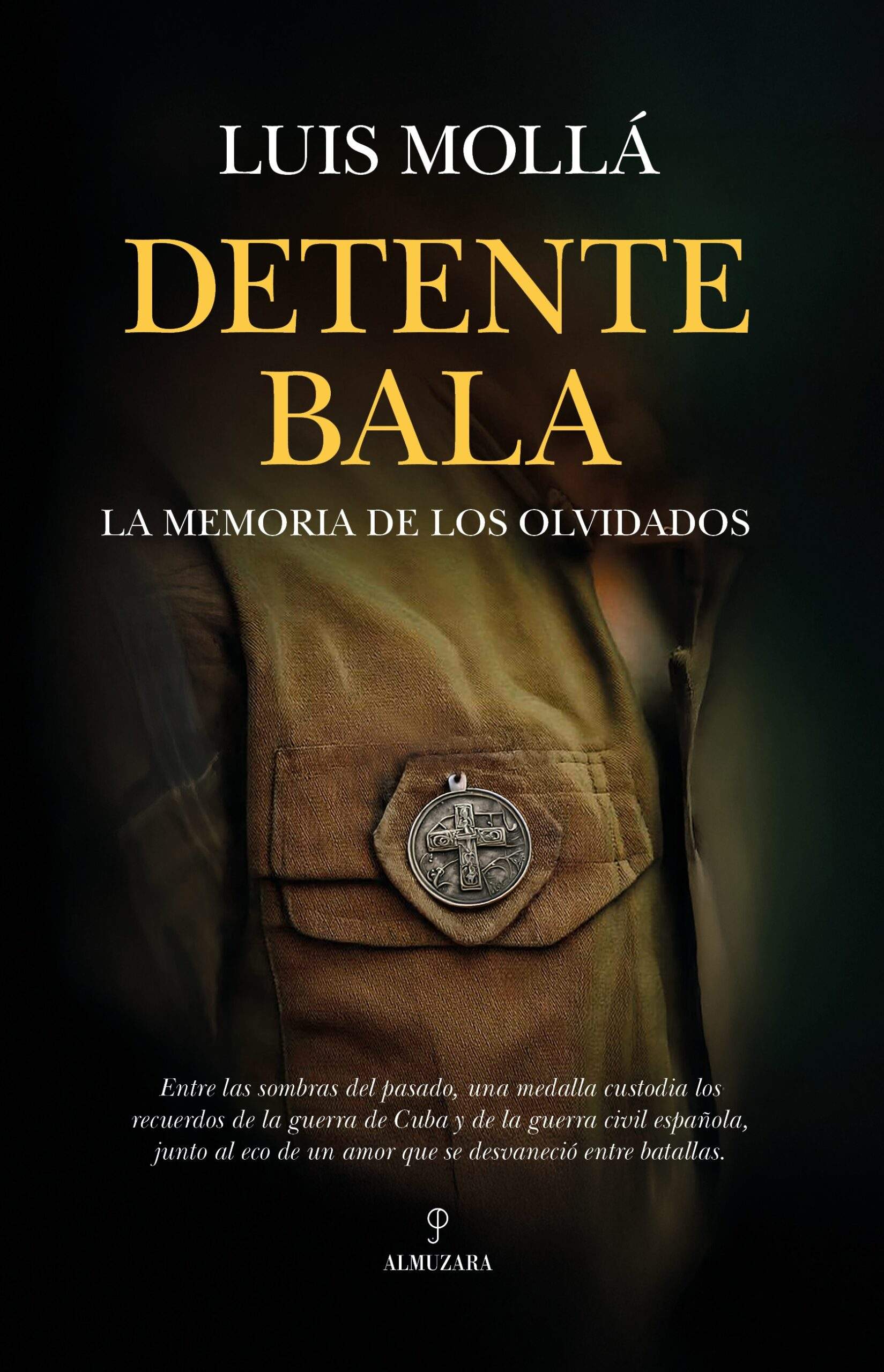El texto que sigue a continuación fue leído por el autor como introducción al ciclo “La Música de las Palabras” del Grupo Retablo en la Casa de Vacas del parque del Retiro el pasado 20 de febrero. La actriz Mayte Domínguez y el pianista Pablo Bethencourt hicieron un brillante homenaje a las voces poéticas de dos grandes autores de la lírica española del siglo XX: Rafael Alberti y Miguel Hernández. Ante la insistencia del público asistente, el texto se publica en Entreletras.
El texto que sigue a continuación fue leído por el autor como introducción al ciclo “La Música de las Palabras” del Grupo Retablo en la Casa de Vacas del parque del Retiro el pasado 20 de febrero. La actriz Mayte Domínguez y el pianista Pablo Bethencourt hicieron un brillante homenaje a las voces poéticas de dos grandes autores de la lírica española del siglo XX: Rafael Alberti y Miguel Hernández. Ante la insistencia del público asistente, el texto se publica en Entreletras.
Hablar de Rafael Alberti y Miguel Hernández es hablar de la dialéctica entre el mar y la tierra, entre la vanguardia cosmopolita y el sustrato popular: dos hombres que no solo escribieron la historia de nuestra literatura, sino que la padecieron y la celebraron con la misma intensidad.
A menudo se les estudia por separado, divididos por las etiquetas generacionales del 27 y el 36, si bien los dos se movieron en el contexto de la llamada edad de plata, un período de bonanza cultural que se produjo en nuestro país durante los años de la Segunda República, como consecuencia de la gran labor pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza de don Francisco Giner de los Ríos y que tuvo una de sus manifestaciones más memorables en la Residencia de Estudiantes de Madrid que dirigió su discípulo Alberto Jiménez Fraud. Punto de encuentro de los intelectuales de la época como Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Pepín Bello y un largo etcétera que engrosaron también nuestros dos poetas de hoy.
En ese fértil ambiente artístico se movía asimismo el grupo femenino las Sinsombrero, colectivo que felizmente ha sido reconocido como clave en esta eclosión cultural por la historiografía actual. La cita al grupo es importante por cuanto una de estas mujeres de rompe y rasga tuvo una relación sentimental con nuestros dos poetas y su influencia fue determinante para que cada uno de ellos creciera poéticamente. Nos referimos a la simpar pintora gallega Maruja Mallo. Por cierto, ahora en el Museo Reina Sofía hay una gran antológica de la obra de la artista y animo a todos aquellos lectores que aún no la hayan visitado a que no dejen de hacerlo.
Pues bien, Maruja Mallo fue el primer gran amor de Rafael Alberti. Su relación comenzó a finales de los años 20 y fue una unión de vanguardia y libertad. No fueron solo pareja; fueron colaboradores artísticos. Se dice que Maruja fue fundamental en la transición estética de Alberti hacia el surrealismo.

Es conocida la anécdota que se produjo en este mismo Parque del Retiro cuando los dos enamorados se estaban besando y fueron sorprendidos in fraganti por un guarda del parque que los llevó a la comisaría de la cercana calle de la Abada donde les impusieron una multa de 50 pesetas de la época.
Años después, hacia 1935, el joven Miguel Hernández, que venía de un entorno mucho más conservador y rural, conoce a Maruja y para él fue una explosión de modernidad y libertad sexual. La crítica literaria coincide en que gran parte del poemario ‘El rayo que no cesa’ fue inspirado por esta relación que Miguel vivió como una mezcla de éxtasis y sufrimiento.
Si en el terreno sentimental los dos poetas estuvieron conectados por Maruja Mallo, en el ámbito ideológico tuvieron un desencuentro que se recuerda como uno de los momentos más tensos de la intelectualidad republicana durante la Guerra Civil.
En 1937, Miguel Hernández llegó a Madrid directamente desde el frente de batalla (posiblemente de Teruel o del frente del Centro). Se dirigió a la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, ubicada en un palacio incautado en la calle del Marqués del Duero.
Mientras Hernández venía de pasar hambre, frío y ver la muerte de cerca, en el palacio se celebraba una fiesta o recepción organizada por el matrimonio de Rafael Alberti y María Teresa León. Al entrar, el poeta oriolano se encontró con un ambiente de risas, comida y comodidad que le resultó insultante dadas las circunstancias del país.
Indignado por la frivolidad que percibía, Miguel Hernández se acercó a una pizarra (o simplemente alzó la voz ante los presentes) y escribió o pronunció una frase que quedó grabada en la historia: “Aquí hay mucho moflete y poca bofetada”.
La tensión escaló rápidamente. María Teresa León, mujer de carácter fuerte y una de las organizadoras del evento, se sintió profundamente ofendida por el reproche de Miguel. Según las crónicas se produjo un altercado verbal violento y se dice que María Teresa llegó a propinarle una sonora bofetada a Hernández en el moflete, lo que parece un cierre irónico a suceso tan desagradable.
Esta tarde vamos a trazar un puente sobre el abismo de la Guerra Civil para entender cómo las voces de Miguel y Rafael, aunque distintas en origen, acabaron convergiendo en un mismo grito de libertad.
Imaginen ustedes a un joven en el Madrid de los años 20. Es pintor, tiene los ojos llenos del azul de la Bahía de Cádiz —nace en el Puerto de Santa María en 1902— y se siente asfixiado por el asfalto de la capital. Ese es el Rafael Alberti de ‘Marinero en tierra’, libro primerizo —marcado por el neopopularismo— que aplaudió el maestro Juan Ramón Jiménez, poeta de poetas, lo que le valió al libro el Premio Nacional de Literatura en 1925.
Alberti representa la evolución constante. Su obra no es una línea recta, sino una espiral.
En sus inicios, recupera la tradición del cancionero. Es una poesía ligera, visual, casi coreográfica. Pero pronto, esa ligereza se rompe y se produce un descenso a los Infiernos: con ‘Sobre los ángeles’, Alberti se adelanta a su tiempo. En un momento de crisis espiritual, utiliza el surrealismo no como un juego estético, sino como una autopsia del alma. Sus ángeles no tienen alas de plumas, sino de ceniza y acero. Es la pérdida del paraíso, un tema que lo perseguirá siempre. La impronta de Maruja Mallo es palmaria en el libro.
Pronto adoptará un inquebrantable compromiso político. Cuando la historia de España dé un vuelco con la Segunda República, Alberti entenderá que el poeta no puede ser un pasivo espectador. “La poesía es un arma cargada de futuro”, diría Gabriel Celaya años después, pero Alberti ya lo estaba practicando en las calles, recitando para los obreros, bajando el arte de los pedestales.
Si Alberti es el mar, “la mar” —como él mismo cantaba—, Miguel Hernández es la tierra arcillosa de su Orihuela natal, donde ve la luz por primera vez en 1910, de modo que es ocho años más joven que Rafael. Su figura es, posiblemente, la más conmovedora de nuestras letras.

Miguel no fue un “poeta pastor” por puro marketing literario; lo fue por necesidad. Pero su grandeza radica en que no se conformó con ser una voz silvestre. Apoyándose en una disciplina férrea, devoró a los clásicos —Góngora, Garcilaso, San Juan de la Cruz— hasta dominarlos como demuestra su poemario ‘Perito en lunas’ de 1933.
Al que sigue ‘El rayo que no cesa’, su monumento al amor herido (que hemos mencionado antes). Miguel utiliza el soneto, esa estructura rígida y perfecta, para contener una pasión que de otro modo lo habría quemado vivo. La famosa ‘Elegía a Ramón Sijé’, publicada en 1936, es el punto de inflexión: la muerte del amigo lo despoja de artificios y nos entrega al Miguel más humano.
Cuando estalla la guerra civil, Miguel no huye. Se queda en las trincheras, pero no solo con el fusil, sino con la palabra. Sus versos en ‘Viento del pueblo’ son épicos; buscan levantar el ánimo de una nación herida. Es el poeta que canta a los “aceituneros altivos” y que dignifica el sudor del campesino.
El final del conflicto bélico dicta dos sentencias muy distintas para nuestros dos protagonistas. Uno desde la lejanía del exilio y el otro desde el silencio de la celda. Ambos mantuvieron encendida la llama de la cultura española en sus horas más oscuras. Los dos no solo escribieron versos; vivieron su poesía con las consecuencias que ello conllevaba.
Alberti parte al exilio. Durante casi cuatro décadas, su poesía se convierte en el eco de una España que ya no existe más que en su memoria, la llamada «España peregrina», en palabras del también poeta José Bergamín. En Argentina e Italia, escribe sobre la nostalgia, sobre los compañeros muertos y sobre la esperanza del regreso. Su exilio es una forma de resistencia cultural; él es la memoria viva en el exterior.
Para Miguel, el destino es más cruel. Capturado en la frontera, recorre el itinerario del horror por las cárceles franquistas. Es en este periodo cuando escribe su obra más descarnada: ‘Cancionero y romancero de ausencias’. Si en su juventud buscaba la metáfora compleja, en prisión busca la desnudez. Las ‘Nanas de la cebolla’ son el ejemplo supremo: un padre que, desde la miseria de una celda, intenta consolar a un hijo que pasa hambre.
Miguel muere en 1942, con los ojos abiertos, porque nadie se los cerró, pero dejando un legado que ninguna dictadura pudo enterrar. Contamos con un retrato estremecedor del poeta, realizado por el futuro dramaturgo y buen dibujante Antonio Buero Vallejo, que compartió los rigores de la cárcel con él en la Prisión de Conde de Peñalver (también conocida como la cárcel de Torrijos), en Madrid.
Para finalizar, debemos preguntarnos: ¿Qué nos queda hoy de Rafael Alberti y de Miguel Hernández? Nos queda la lección de que la literatura es un acto de valentía. Alberti nos enseñó que el artista debe saber reinventarse, que el color y la alegría son formas de resistencia, y que la patria se lleva en la palabra. Hernández nos demostró que el origen social no es un límite para el genio y que la ternura puede ser más poderosa que el odio, incluso entre muros de piedra.
Ambos poetas, el burgués convertido en revolucionario y el pastor convertido en místico de la libertad, forman las dos caras de una misma moneda: la de una España que, a pesar de las heridas, nunca dejó de cantar. Por ello, el mejor reconocimiento que puede hacerse a estos dos grandes poetas es volver a sus libros, porque mientras alguien lea a Miguel o a Rafael, ellos seguirán ganando la batalla contra el olvido.