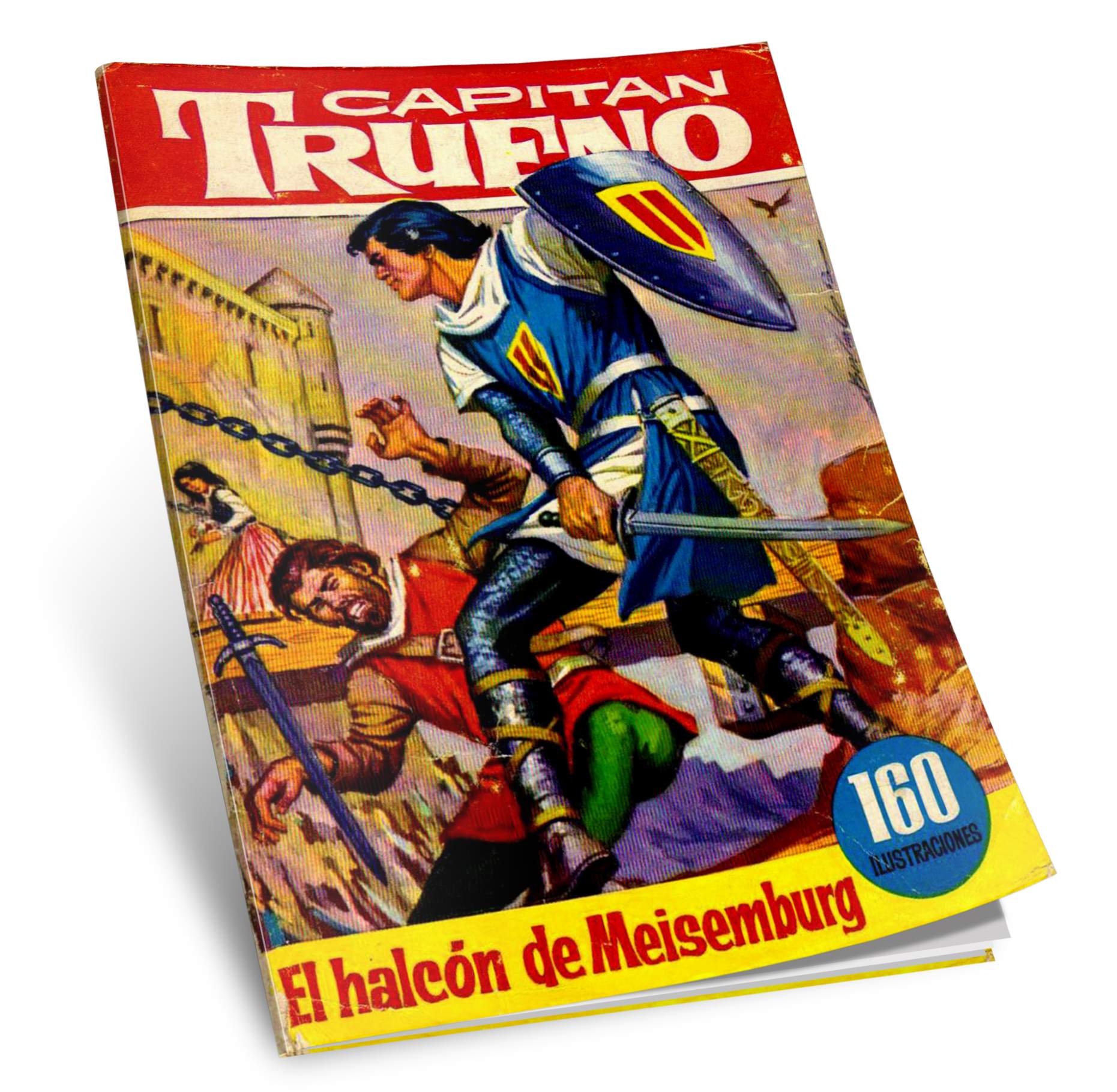¡Mis queridos palomiteros!
¡Mis queridos palomiteros!
El carismático Teatro Pavón de Madrid acoge estos días, y hasta el 10 de agosto, El dios de la juventud, dramedia fantástico escrito y dirigido por la joven Alma Vidal —resultó ser una excelente ayudante de dirección de Yayo Cáceres en Vive Molière—, que a sus 25 años apuesta por un teatro de corte existencialista, íntimo y despojado de cualquier floritura.
La propuesta —que distribuye Meditea— se sostiene de sobra a través sus interesantes diálogos, el potencial que despliega su joven y excelente elenco, el buen ritmo que mantiene en todo momento el espectáculo -además del buen pulso que toma su tono fresco y vivaracho implementado-, que acentúa las ganas de seguir con interés la aventura.
Así las cosas, con un cuarteto escénico de notable solvencia —Marta Poveda, Antonio Hernández Fimia, Natalia Llorente y Nacho Almeida—, la pieza propone una exploración profunda sobre la juventud como mito, como anhelo y como herida abierta.
 Más en concreto, la función sigue los pasos de Amalia (Marta Poveda), quien se entrega irrevocablemente al suicidio. Ella constata que no tiene sentido seguir viviendo cuando ya solo queda envejecer. Sabe que nunca podrá escribir nada mejor y ha decidido ser consecuente y acabar con su vida.
Más en concreto, la función sigue los pasos de Amalia (Marta Poveda), quien se entrega irrevocablemente al suicidio. Ella constata que no tiene sentido seguir viviendo cuando ya solo queda envejecer. Sabe que nunca podrá escribir nada mejor y ha decidido ser consecuente y acabar con su vida.
Antes de que esto ocurra se encuentra con Mateo (Nacho Almeida), un joven idealista que se ha enamorado del todo de ella. Juntos compartirán un viaje en tren. Por cierto, que sobre todo ello está escribiendo Gonzalo (Antonio Hernández Fimia) —recientemente le hemos visto en Don Gil de las calzas verdes—, el verdadero protagonista de esta doble ficción. Un joven soberbio y apasionado que se ha perdido a sí mismo intentando terminar su obra y que vive a la sombra de su madre, a quien da vida Natalia Llorente, que hace un par de años la vimos triunfar en esa joyita del teatro del Siglo de Oro que es Valor, agravio y mujer.
Por su lado, la trama se ambienta en un espacio indefinido: una casa abandonada, un refugio o un limbo, tal vez. El dios de la juventud no recurre a grandes giros argumentales, sino que la pieza se va cocinando con sigilo: primero desvela secretos y después destapa las mentiras piadosas y las decisiones no asumidas.
Y quien sí asume todas esas responsabilidades es Alma Vidal, que firma una dirección sobria, delicada, elegante y a todas luces muy eficaz. Su puesta en escena no busca el efectismo, sino más bien la metáfora visual, como ocurre en las escenas en las que un vagón de cercanías -practicable y funcional-, puede servirnos tanto para su uso primigenio, como para recrear una discoteca.
 En esta línea, por tanto, el diseño de la escenografía, minimalista y simbólica, refuerza la idea de un espacio mental más que físico. La iluminación, tenue y casi espectral, subraya el tono elegíaco y desenfadado a partes iguales del texto, mientras que el espacio sonoro contribuye a crear una atmósfera de tensión creciente, que pasa por implicar al respetable en la historia.
En esta línea, por tanto, el diseño de la escenografía, minimalista y simbólica, refuerza la idea de un espacio mental más que físico. La iluminación, tenue y casi espectral, subraya el tono elegíaco y desenfadado a partes iguales del texto, mientras que el espacio sonoro contribuye a crear una atmósfera de tensión creciente, que pasa por implicar al respetable en la historia.
Y como ya hemos apuntado antes el reparto es, sin duda, uno de los grandes aciertos del montaje. Marta Poveda, en el papel de Amalia, entrega una interpretación de altísimo nivel como ya nos tiene acostumbrados. No en vano el mes pasado estrenó con gran éxito La aventura de la palabra.
En el caso que nos ocupa, su personaje, aparentemente sereno, oculta un torbellino de pasiones que aflora en muy interesantes monólogos de gran intensidad en su papel de narradora de la historia y en su rol de conciencia del autor. Poveda es una actriz con una personalidad y firmeza arrolladoras. Todo papel que interprete es siempre una garantía de éxito, tanto de cara al gran público como por el respeto que siente por la profesión y los compañeros de trabajo. En el caso de su trabajo con Amelia, Poveda está para ir a verla de nuevo.
Antonio Hernández Fimia, por su lado, da vida a Gonzalo, el escritor que va haciendo la historia. Es el personaje con más riesgo interpretativo. Está atravesando una crisis creativa y a su vez se intenta recuperar de un desengaño amoroso. No obstante, Fimia logra hacerlo creíble.
 Natalia Llorente, en el papel de madre de Gonzalo —además de hacer otros personajes más episódicos— aporta una energía diferente al conjunto: es el personaje que más se aferra al pasado, el que más teme al presente y Llorente sabe construirlo y desarrollarlo perfectamente desde todas sus aristas.
Natalia Llorente, en el papel de madre de Gonzalo —además de hacer otros personajes más episódicos— aporta una energía diferente al conjunto: es el personaje que más se aferra al pasado, el que más teme al presente y Llorente sabe construirlo y desarrollarlo perfectamente desde todas sus aristas.
Nacho Almeida, como Mateo, aporta el contrapunto al exhibir a un personaje más desenfadado, más impulsivo, menos racional, que sabe bien cómo manejar los tiempos de los diálogos.
Por todo ello, podemos decir que el texto de Alma Vidal es a ratos filosófico, a ratos de gran fantasía, pero nunca pretencioso. Y eso que reflexiona sobre el paso del tiempo, sobre la urgencia de tomar decisiones antes de que la vida se nos consuma aún a más velocidad o de la necesidad de enfrentar lo que fuimos para poder seguir siendo, de que aún vamos viviendo, como a menudo decía Fernán Gómez a Pepe Sacristán en los descansos de los rodajes.
En la dramaturgia de El dios de la juventud se han detectado ecos de Lorca, de Bernard-Marie Koltès o incluso de Sarah Kane. Eso sí, la voz de Vidal es de una autenticidad y creatividad llamativas. O dicho de otro modo: El dios de la juventud no es una obra fácil, ni busca serlo; más bien es una de esas piezas que se recuerdan no tanto por lo que cuentan como por lo que despiertan en la mente del espectador.
Son muy valiosas su crítica al culto de la juventud y al éxito inmediato, su desasosiego en cuanto al inminente relevo generacional, así como su visión sobre la tragedia contemporánea al estilo de los mejores momentos de la época romántica donde se mezclan amor, muerte y vacío existencial. Algo, por cierto, poco común de ver en los escenarios españoles.