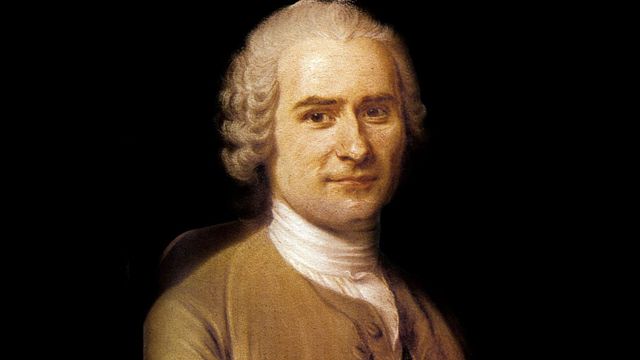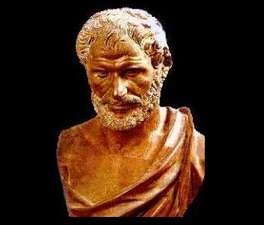Nos maravillaron las fotografías de la Tierra vista desde el espacio, como la que se hizo en 1972 desde el Apolo 17: nuestro planeta se nos aparece como una canica, «azul como una naranja», como dijo, en afortunadísimo verso, Paul Éluard. Una canica en la que están todas las junglas, todas las ciudades, todos los relojes, todos los sueños. Asomarnos a lo que somos desde el exterior produce sin duda vértigo, aunque ahora estamos tan habituados a este tipo de imágenes que ni siquiera nos sorprenden. Salvo que nos paremos a pensarlo.
Un espléndido microrrelato de Cristina Fernández Cubas, merecidísimo Premio Nacional de las Letras Españolas 2023, se titula «El viaje». La experiencia que describe es, en esencia, la misma, aunque no se mencionen astronautas ni trajes espaciales: qué se siente al salir del mundo y contemplarlo desde fuera. Estar fuera de todo y verlo todo (aunque realmente no veamos nada): lo más cercano a ese aleph que Borges descubrió en la calle Garay de Buenos Aires.
Pero, al cabo, la mirada del viajero espacial no abarca el universo: ahora sabemos que ese planeta azul de la fotografía no es sino un grano de polvo en la inmensidad del espacio. Nuestro mundo no es sino una porción insignificante, desechable, del cosmos. No podemos, es imposible, situarnos fuera de un universo que los descubrimientos astronómicos han ido agrandando hasta mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Curvatura del espacio-tiempo? Si ni siquiera es posible entender el universo —habrá quien pueda, no digo yo que no—, ¿cómo podríamos verlo? Ni siquiera con el más desesperado esfuerzo de nuestra imaginación.

Antes de que Copérnico, Kepler y Galileo nos arrojasen a los abismos infinitos, el cosmos, tal como nos lo explicaba Aristóteles, era un mecanismo de relojería que funcionaba a la perfección: la esfera terrestre estaba circundada por las esferas celestes, de las cuales las primeras siete corresponden a los astros: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. La octava era la de las estrellas fijas, y la novena el Primum Mobile, la más exterior de las esferas, la cáscara que envolvía, como a una naranja azul, el universo. El primer móvil comunicaba su movimiento al resto de las esferas, que giraban alrededor de la Tierra mientras esta permanecía inmóvil.
¿Quién mueve el Primum Mobile? Dios, por supuesto, nos dice Tomás de Aquino: el primer motor inmóvil. Es la mente divina la que imprime movimiento al cosmos: es el Amor, nos dice Dante en el verso último de la Divina Comedia, el que mueve el Sol y las otras estrellas.
Dante salió, o eso nos cuenta, al exterior de esa otra canica o balón de playa que es, no un planeta perdido en el cosmos, sino el cosmos mismo. Rafael lo pintó, azul como una naranja, en un rincón de la bóveda de las Estancias vaticanas: el primer móvil, el universo cerrado y finito, la esfera perfecta. Y una figura humana —¿Dios? Dios, claro— que lo hace rodar eternamente.

Teníamos el universo —nos lo cuidaba Dios, muy bien cuidado— en una bola de cristal. Era como un ojo gigante; la Tierra, la negra y rotunda pupila envuelta en la masa translúcida de las esferas, surcada por los senderos luminosos de las constelaciones. Allí dentro estábamos nosotros, allí estaba el mundo. El universo. Inconcebible pensar en un afuera, salvo que uno fuese Dante.
Un universo que era como la bola de cristal que se le cae, poco antes de morir, a Charles Foster Kane. Y, en algún momento, como en la película de Orson Welles, este universo perfecto y envasado al vacío rodó de nuestras manos. Culpa de Copérnico, de Kepler y de Galileo, que nos empujaron a navegar sin protección por el espacio infinito, inabarcable.
A saber dónde estamos ahora.