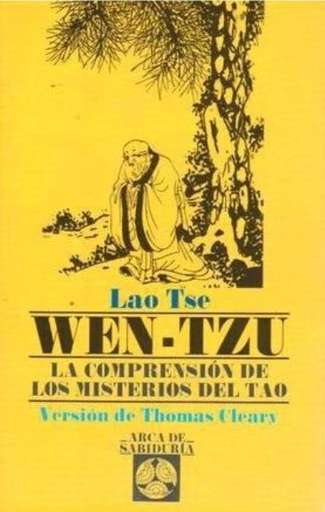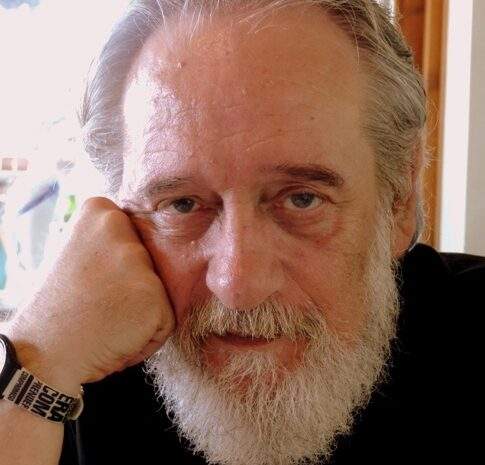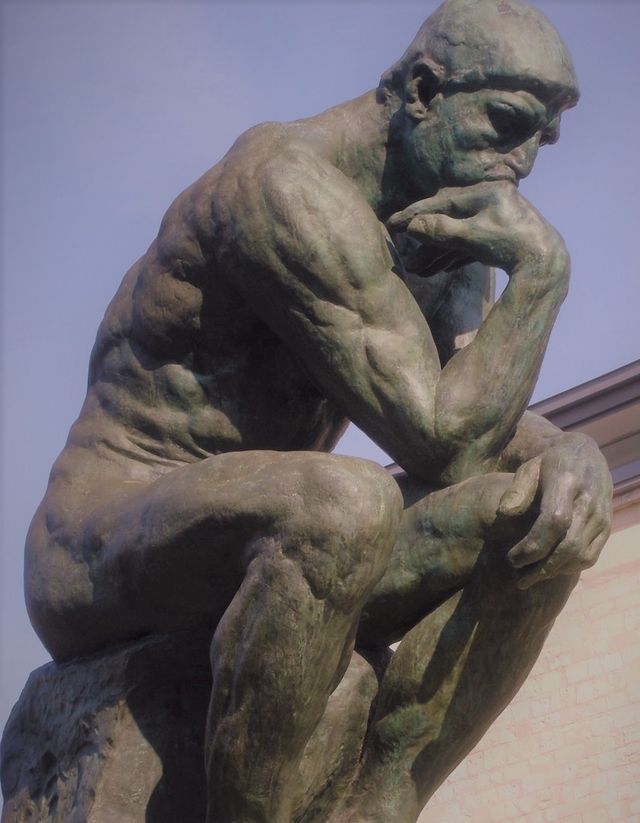
Toda ideología sitúa el bien más allá de la realidad: primero hay que morir, antes de alcanzar el Edén; o bien hay que destruir el orden establecido, hacer la revolución, con antelación a obtener el Paraíso, porque toda ideología se considera soteriológica, se presenta como libertadora para el creyente y dispuesta a suprimir las ataduras opresoras y servidumbres que lo esclavizan.
La ideología busca el bienestar de su feligresía, su redención, siempre que sus devotos vivan de acuerdo a los cánones que exige. El primero de ellos consiste en aceptar el credo: asumir la bondad a ultranza de las pretensiones ideológicas. El segundo exige confiar en la oportunidad y conveniencia de obedecer las normas que dicta la propia ideología, porque hay una moral que nace de la ideología y anticipa gratificaciones para los devotos más concienzudos, que dan testimonio y proponen el ejemplo a seguir en pos del premio final.
Huelga decir que hay ideologías teocráticas y políticas, cuya enjundia y desarrollo es paralelo: ambos tipos tienen rituales, hierofantes que interpretan los textos sagrados, jerarquías que ofician las liturgias, administran los bienes morales y materiales que se vayan acumulando y consagran a los virtuosos que se distinguen por su ejemplaridad en la obediencia a los cánones. En efecto, toda ideología desemboca, necesariamente, en una religión, a la espera de conseguir el bienestar final.
En la cultura occidental, la ideología teocrática imperante está vinculada al Cristianismo en sus diferentes versiones, surgidas de cismas sucesivos que ha ido adunando su historia. Coptos, ortodoxos de diferentes Patriarcados que se excomulgan mutuamente, católicos que excomulgan universalmente, anglicanos isleños hartos de pagar tributos a Roma, protestantes escandalizados por León X, hasta nostálgicos seguidores de Lefebvre anclados en el pasado gregoriano, todos dan ejemplo, malo, de cómo practicar la fraternidad y administrar la caridad, mientras llega el santo advenimiento.
No obstante, el credo se mantiene. Basta ir por Lourdes; o ver las colas, inmensas y diarias, de feligreses que acuden a prosternarse ante un icono ruso; o la imposibilidad de contener la profusión de lágrimas que suscita una procesión española de Semana Santa. Los intereses prevalecen y hasta Putin asiste compungido a los oficios religiosos, trazando cruces sobre su pecho, mientras mantiene encendido el cirio que simboliza la resurrección.
Sociológicamente, en Occidente, las prácticas han proliferado generando una galaxia de credos alternativos que han derivado hacia paradigmas sensitivos, materiales, más cercanos y menos esotéricos. Hoy tenemos creyentes en las flores de Bach, el masaje metamórfico, la quinesiología, la santería, más de 250 escuelas de psicología, cada una de las cuales cuenta con sus gurús, métodos propios de intervención, los rituales, y cosmovisión específica. Son ideologías de sustitución. Es como si los escándalos e incoherencias del credo teocrático le hubieran hecho naufragar y la necesidad psíquica se hubiera desacralizado. A partir de ahí, los náufragos de la religiosidad anterior andan buscando tablas de salvación a las que aferrarse, desesperadamente, con tal de salvar su contingencia metafísica e insignificancia existencial.
En la civilización contigua a la nuestra, la ideología teocrática camina viento en popa, adentrándose en la intolerancia medieval y el suprematismo agresivo. De una parte, la grey anda ayuna de elementos cognitivos críticos y teorías de confrontación; y de otra, la contundencia de las penitencias que los ulemas y ayatolás infringen a los disidentes mantienen al redil en ferviente calma. No se admiten ideologías de sustitución.
Por el lado civil, la confianza en la capacidad soteriológica de las ideologías políticas ha corrido una suerte similar. Los comunismos que no están al frente de una dictadura y pugnan por establecerla, se han camuflado bajo epígrafes populistas (Syriza de Tsipras), adanistas (Francia Insumisa, Podemos) e indigenistas (bolivarianos varios). Si una ideología ha de recurrir a la tiranía, o ha de arramblar la estructura de la sociedad civil para mantenerse a flote, da una muestra de debilidad intrínseca, aunque parezca paradójico. Necesita vencer, porque ya no convence. La grey ha descubierto que tal ideología es un tinglado traicionero, que hay filibusterismo al mando y, en consecuencia, le ha retirado su confianza, ha dejado de creer en ella. Ya no le tiene fe.
En las últimas elecciones presidenciales francesas, el socialismo ha conseguido un patético 1,7% de los votos; en Alemania, la ex-comunista Merkel viajó hacia posiciones de centro y la socialdemocracia se ha hecho liberal, y en Italia, el comunismo desapareció tras camuflarse como eurocomunismo y del socialismo los liberó Craxi por su corrupción, hace tiempo. En España, el comunismo tampoco cuela, ni empoderándose; y el socialismo debe estar bajando en picado, a juzgar por las últimas decisiones gubernamentales, adoptadas a la defensiva, al margen que Chavez y Griñan entren en la cárcel.
Al final, los electores franceses, recientemente, han tenido que escoger entre un centro, volátil y errante, y un nacionalismo, romántico y chauvinista. “El centro está en todas partes, porque en torno a cada –aquí- surge la esfera” dice Nietzsche en su Zaratustra. Por eso, el centro de Macron es casual y depende…Curiosamente, la otra opción, el nacionalismo, que es una actitud narcisista y enferma, también es una esfera que gira sobre el “aquí” del ombligo de la egolatría y el “ahora” oportunista de desterrar todo cuanto ofenda al ídolo-nación. Incluso Costa Rica acaba de votar para Presidente a un hombre sin partido.
Pareciese que el voto ideológico, que imperó desde finales del siglo XIX y durante todo el XX, está en retirada, dejando paso a un voto ocasional seducido por planteamientos populistas que venden soluciones fáciles y rápidas, o por nacionalismos que consagran la idiosincrasia como ídolo excelso, o por el centro semoviente que anda en pos del pragmatismo circunstancial.
Detrás de cada una de las elecciones posibles, sigue habiendo un acto de fe, una apuesta por un futuro mejor, que alivie la angustia de los problemas inmediatos. Eso no ha cambiado. No obstante, las ideologías de hoy son esferas que giran sobre diferentes “aquí y ahora”, un espacio-tiempo de ocasión. Se perdió el sentido lineal y trascendente de las ideologías anteriores, a la búsqueda de un presente de remiendos para los rotos a la vista.
Los nostálgicos del cuadro decimonónico siguen anclados en clasificaciones de geometría lineal: izquierda-centro-derecha y andan desbordados, porque hay diferentes izquierdas, diferentes centros y diferentes derechas. Incluso, hay extrema izquierda, extrema derecha, centro centrado y centros descentrados. Son localismos de geometría variable, pero el paradigma social ha cambiado. Un obrero vota hoy a Mélenchon y mañana a Le Pen, que es como decir a Belarra o Abascal, sin repugnancia alguna, ni intelectual, ni moral, porque ha dejado de ser un voto de clase, o quizá un voto consciente. Lo mismo ocurre en los demás estratos sociales, incluido el profesorado universitario, porque la geometría electoral es elíptica, no admite líneas paralelas, toda vez que cada segmento es de longitud y curvatura mínimas. Así cada votante viene a ser una mónada, o mejor un individuo masa carente de individualidad que, casualmente, coincide con otros que también han sido seducidos por la misma opción electoral, aunque sea por diferentes motivos.
Desde cada sacristía electoral, el patrón o patrona que preside la opción es incontestable: un candidato a convertirse en amado líder es, por tanto, un objeto de culto mientras gane elecciones o se aproxime a ganarlas, más aún si es agitador y populista. Muerta la ideología, sólo queda el encanto personal del cabeza de lista, su destreza retórica en los debates y su imaginación, aunque sea utópica, para cautivar la voluntad de sus correligionarios y mónadas extrañas. Los correligionarios, o devotos más próximos, tienen sus propios intereses porque también son candidatos a la pedrea partitocrática, el reparto arbitrario de cargos y prebendas, que necesita hacer el líder cuando inicie su andadura como tal. Y las mónadas elípticas son votos de ocasión, o de errantes desencantados, o de resentidos.
Por ello, en la epidermis, todo parece resolverse en un proceso de márquetin: la opción electoral la constituye un personaje seductor que actúa como eje de giro de la esfera, integrada por una pléyade de técnicos y oportunistas que buscan resolver su papeleta existencial y, si es posible, medrar. El resto son tácticas comerciales, unas éticas y otras no (sobre esto parece entender mucho el servicio intoxicador ruso), porque todo vale, con tal de ganar las elecciones, o el referéndum a la vista.
Para vertebrar España, Ortega pretendía que hubiera unas élites de personas bien preparadas, gentes de excelencia, que gobernaran a la masa. El problema se plantea cuando esas élites no existen, o se dedican a su oficio como ocurre ahora, dejando que sea la masa la que extraiga, de sus propios entresijos, a la élite gobernadora. De ese proceso, sólo cabe esperar que lleguen a gobernantes los prototipos de la masa, mediocres que usan tópicos o un lenguaje políticamente correcto, carecen de ingenio constructivo y alardean de pobreza imaginativa. Es lo contrario de lo que ha ocurrido tras el ocaso de las ideologías teocráticas, que han alumbrado un sinfín de sectas y capillitas; pero, el panorama es igualmente desgraciado.
Desenmascaradas las ideologías políticas por la frustración que acarrean y una vez asumido que la salvación no llegará desde arriba, hay que mirar hacia abajo para buscar la salida. La esperanza, en mi opinión, hay que ponerla en la humanidad del hombre, en el fomento de las élites de responsabilidad, en individuos bien preparados, conscientes de su valor, cada uno dentro de su campo de acción.
Pese a la existencia de la masa amorfa, que integra la elipsis, la sociedad no es un montón de seres humanos, tiene una estructura y una dinámica de fuerzas, o vectores sociales que llamaba Kurt Lewin, que establecen equilibrios al contraponerse, o deciden movimientos internos al sumarse. La clave está en que cada quien trabaje su propia individualidad y profundice su singularidad. Dicho de otro modo, que cada uno gane quilates en su condición de ser humano, en su humanidad, alejándose del patrón de hombre masa. Naturalmente, este es un trabajo de generaciones, quizá no tan largo como ha sido el de conformar al hombre masa.
Por otra parte, el liderazgo no es, necesariamente, carismático; puede ser participativo, integrador, sinérgico, como el de un director de orquesta: lleva el ritmo, da las entradas, acompasa la melodía y saca a flote la música, dejando que cada instrumento haga su trabajo con su propia significación.