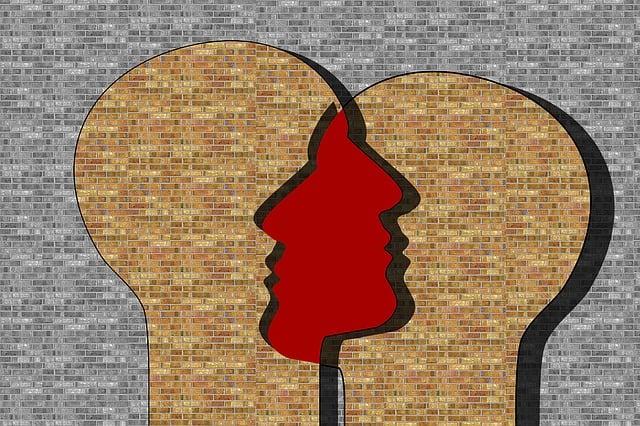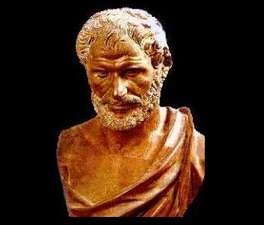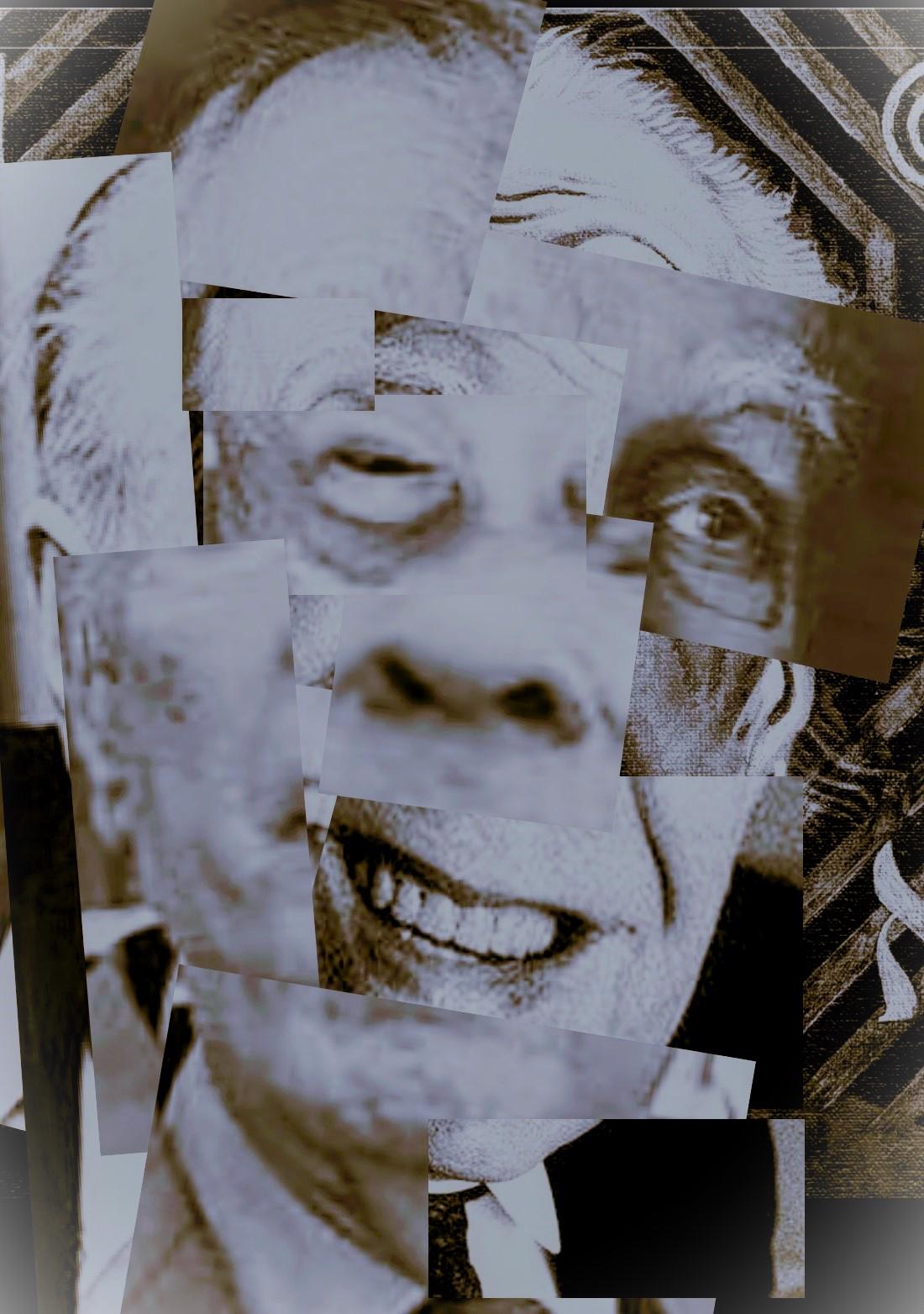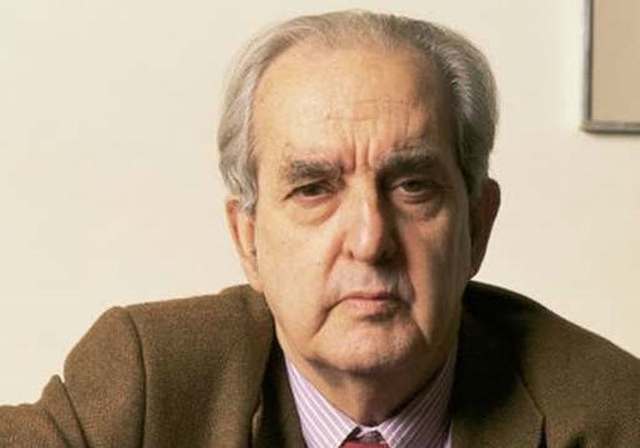Hay quien piensa que la cultura occidental ha decidido darse por terminada y “cancelar” todos aquellos conceptos que han constituido sus cimientos durante más de dos milenios y medio. Uno de ellos es el de humanismo, entendido como una tradición intelectual formada por la confluencia del legado judeocristiano con el grecolatino, en virtud de la cual pueden congeniar, en una dialéctica fecunda, Platón y San Agustín, Aristóteles y Santo Tomás, Cicerón y San Jerónimo u Horacio y Fray Luis de León. Y es que, por mucho que pueda sorprender a algunos, ni griegos ni romanos eran unos paganos carentes de cualquier sentido de la trascendencia, ni los pensadores cristianos se mostraron insensibles a la potencia reflexiva del pensamiento heleno ni a la donosura estilística de los oradores latinos; de hecho, los frutos más granados de la cultura occidental resultan inconcebibles sin dicha síntesis, más o menos armoniosa según los casos.
Hay quien piensa que la cultura occidental ha decidido darse por terminada y “cancelar” todos aquellos conceptos que han constituido sus cimientos durante más de dos milenios y medio. Uno de ellos es el de humanismo, entendido como una tradición intelectual formada por la confluencia del legado judeocristiano con el grecolatino, en virtud de la cual pueden congeniar, en una dialéctica fecunda, Platón y San Agustín, Aristóteles y Santo Tomás, Cicerón y San Jerónimo u Horacio y Fray Luis de León. Y es que, por mucho que pueda sorprender a algunos, ni griegos ni romanos eran unos paganos carentes de cualquier sentido de la trascendencia, ni los pensadores cristianos se mostraron insensibles a la potencia reflexiva del pensamiento heleno ni a la donosura estilística de los oradores latinos; de hecho, los frutos más granados de la cultura occidental resultan inconcebibles sin dicha síntesis, más o menos armoniosa según los casos.
Según esta perspectiva (que no es la única, desde luego, pero que es la que yo defiendo), el humanismo sería, ante todo, un marco intelectual de referencias, un mapa común de autores y categorías que abordan, analizan y tratan de resolver problemas durables que atañen a la esencia misma de “lo humano”, más allá de sus obvias variaciones epocales: temas como la naturaleza del hombre, sus límites y potencialidades, las condiciones del conocimiento, los términos en que se desarrolla la convivencia en sociedad, el sentido de la vida —y su consumación: la felicidad— y la pregunta acerca de la trascendencia, tanto aquí en la tierra como, en su caso, más allá de la muerte, recorren de cabo a rabo la historia intelectual y espiritual de Occidente, si bien el énfasis en unos u otros varía en función de los tiempos y los temperamentos personales de quienes reflexionaron sobre ellos.
Esta concepción del humanismo como una vasta malla de alusiones que desbordan los espacios y los tiempos, y en virtud de la cual los vivos atienden y acogen a los muertos, los creyentes a los gentiles y los habitantes del norte a los del sur (y viceversa), aparte de establecer un territorio compartido de diálogo y tolerancia mutua —dos de los valores humanistas por antonomasia—, plantea una primera exigencia: la de esforzarse en superar la tentación de atenerse a lo que hay, aquí y ahora, para salir al encuentro de lo que hubo antes y en otros lugares. ¿Y cuál es la herramienta que nos permite acceder a ello? Sólo hay una: el saber.
Entiendo el saber, no sólo como un patrimonio de conocimientos fehacientes reunidos en un corpus más o menos estable, sino en cuanto aventura existencial: un compromiso activo, decidido e irrenunciable por salir en busca de la verdad, allá donde more (y suele complacerse en escabullirse cuando uno cree haberla atrapado), y convertir dicha búsqueda en una forma de vida. Este saber no se conforma con lo consabido, ni se echa a dormir tras constatar una certeza; asume que todas las conclusiones son provisionales, si bien es cierto que unas apuntan a lo esencial más que otras, hechizadas por lo accesorio; es un saber peregrino, trashumante como la vida misma (de homo viator ha calificado al hombre la tradición humanista), ambicioso en sus metas pero humilde en la conciencia de sus limitaciones congénitas; y, sobre todo, es un saber que no se contenta con pervivir encerrado en las bibliotecas, los museos y las universidades, sino que penetra todo el ser del hombre y sale al ágora a azuzar (tábano, llamaban a Sócrates sus compatriotas) a quienes tal vez preferirían seguir ahormados a los estrechos márgenes de su hic et nunc.
El saber humanista es un desafío que nos conmina, por un lado (el más evidente), a ensanchar nuestro horizonte intelectual, a dotarlo de herramientas analíticas en aras de un conocimiento fidedigno de la realidad —presente, pero también pretérita—, pero por el otro (quizás el más importante) a renunciar a cualquier clase de estasis existencial. Un humanista es un hombre siempre en construcción, atento a los hallazgos que le salen al paso durante sus pesquisas constantes, casi un detective del ser: del suyo propio, en última instancia. Saber es saberse: queremos conocer para averiguar qué es lo que somos, cuál es el espacio en el que nos podemos desenvolver sin incurrir en delirios ni mixtificaciones. La verdad nos hace libres porque nos vuelve (más) conscientes, y en esa lucidez obtenemos, sí, cierto consuelo para nuestras angustias cotidianas, pero también esperanzas de poder sofocarlas alcanzando un grado de comprensión superior que reduzca su capacidad nociva y paralizante.
El humanismo, en su transversalidad temporal y geográfica, descubre y consolida una visión del saber para la vida que, en pleno siglo XXI, resulta insoslayable. Ya no se trata de defender una tradición porque es la nuestra (eso lo hacen todas las civilizaciones), sino porque es la que mejor servicio rinde a la verdad del hombre. Ahora que se pone en la picota incluso su propia dignidad, al equipararlo al resto de seres vivos en cuanto meros “sintientes” y abjurando de la razón y del espíritu como instancias eminentes de la especie, el humanismo sigue clamando —quién sabe si pronto en el desierto— que, como advertía nuestro Gracián, “no se vive si no se sabe”, y que sin atender a esa dimensión existencial el conocimiento no es más que un arsenal de datos estériles e irrelevantes.