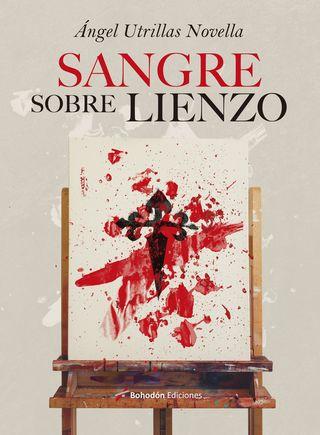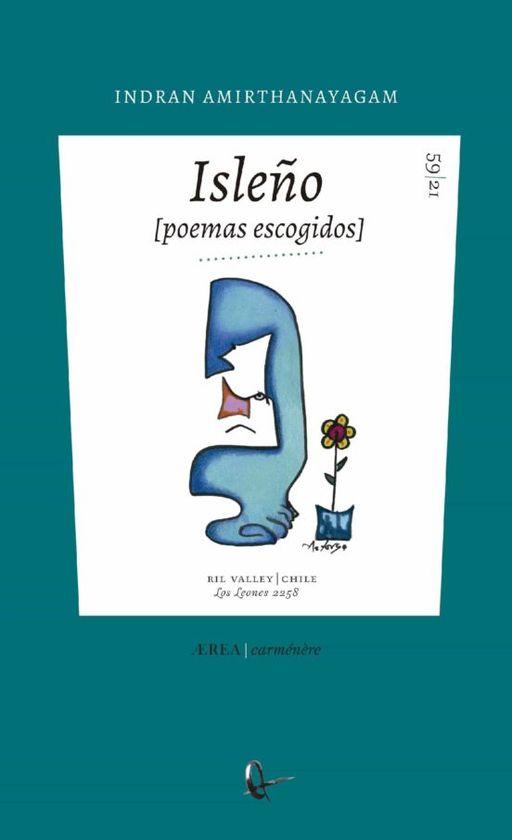Decididamente hay personajes que no han tenido fortuna en esto del Séptimo Arte. Se han visto sometidos al peso de lo ideológico que ha lastrado sin duda su potencial traslación a la pantalla. Asimismo, hay acontecimientos históricos que —quizá por entenderlos como vergonzantes— han pasado también de puntillas por el celuloide. Y si hay un país que en esto se lleva la palma ese es el que nos da cobijo. Desde luego, la memoria no es nuestro fuerte y eso que somos uno de los mayores productores de uvas y, por ende, de rabos de pasas. El tema —ciertamente controvertido— da que pensar: cuando alguien se aventura a “profanarlo”, se le endilga ipso facto el sambenito de “facha” sin derecho a réplica. ¡Así, sin más! Esta sufrida piel de toro nuestra es lo que tiene: ancestrales odios cainitas que no se avienen a razones y que, machaconamente, se enrocan en sus respectivas posiciones irreductibles sin apenas capacidad para el diálogo. ¡Qué lástima! Uno, por más que se resista, acaba por pensar que debe de ser algo endémico… Qué bien lo captó Goya en su proto-cinematográfico ‘Duelo a garrotazos’ de la Quinta del Sordo.
Decididamente hay personajes que no han tenido fortuna en esto del Séptimo Arte. Se han visto sometidos al peso de lo ideológico que ha lastrado sin duda su potencial traslación a la pantalla. Asimismo, hay acontecimientos históricos que —quizá por entenderlos como vergonzantes— han pasado también de puntillas por el celuloide. Y si hay un país que en esto se lleva la palma ese es el que nos da cobijo. Desde luego, la memoria no es nuestro fuerte y eso que somos uno de los mayores productores de uvas y, por ende, de rabos de pasas. El tema —ciertamente controvertido— da que pensar: cuando alguien se aventura a “profanarlo”, se le endilga ipso facto el sambenito de “facha” sin derecho a réplica. ¡Así, sin más! Esta sufrida piel de toro nuestra es lo que tiene: ancestrales odios cainitas que no se avienen a razones y que, machaconamente, se enrocan en sus respectivas posiciones irreductibles sin apenas capacidad para el diálogo. ¡Qué lástima! Uno, por más que se resista, acaba por pensar que debe de ser algo endémico… Qué bien lo captó Goya en su proto-cinematográfico ‘Duelo a garrotazos’ de la Quinta del Sordo.
Estamos, pues, ante temas que se han convertido en tabú en los anales de nuestra cinematografía. Clamoroso es el caso del descubrimiento y posterior colonización de América, por ejemplo. Un fértil venero que habría dado, si no estuviéramos aquejados por este síndrome que venimos denunciando, para mucho. ¡Tendremos que hacérnoslo mirar, en expresión muy in ahora!
Y eso que hay quienes piensan que los yanquis, con bastantes menos episodios notables comparativamente, fueron capaces de construir toda una retórica fílmica para la épica del Far West, con el nacimiento del western, que pasa por definir sus señas de identidad tanto como el McDonald o la Coca Cola. ¡Y sin darle mayor importancia al hecho de que sus creaciones hayan estado más o menos refrendadas por la historia! Qué más da: Así son los mitos.
Con una industria mucho más precaria —pero con una tradición bastante más rica— nosotros bien pudiéramos haber creado un género similar con nuestros héroes patrios (perdón, locales). Hidalgos en lugar de cow boys, castillos por fuertes, vistosas lorigas en vez de cananas, arcabuces por winchesters, yelmos por stetsons…
Elementos, desde luego no nos habrían faltado para ello. Verbigracia: con una “hazaña” tan deshonrosa como la derrota de Little Big Horn, la fábrica de sueños de Hollywood se monta toda una leyenda en torno al séptimo de caballería y su sanguinario General Custer con films memorables como aquel que dirigiera en 1956 el anodino Joseph H. Lewis con Randolph Scott, por citar uno solo de ellos. Sin embargo, a veces hay aspectos más que elocuentes que se les escapan de las manos: el genial John Ford dejó bien claro, en su Ford Apache (1948), que la conquista del Oeste no fue una proeza de justa exterminación de nativos indocumentados (sin derecho a sus propias tierras) sino un litigio bélico con un pueblo que, como su líder Cochise, había nacido en el Virreinato de Nueva España y hablaba, por tanto, español. Ford no volvería a hacer hablar nuestra lengua a sus indios en ninguna de sus películas posteriores. ¿Por qué, dear master?
Es curioso que ni siquiera el nacionalcatolicismo —que pondrá en marcha durante la posguerra su propaganda grandilocuente en géneros como el religioso, a través del cine piadoso de estampita, o el cine histórico, con los peliculones de rancio patrioterismo imperialista de cartón piedra— se atreviera a abonar ese terreno feraz. Y no deja de tener su gracia al mismo tiempo que, ya en la época del desarrollismo, nos subiéramos a tan socorrido carro —diligencia en este caso, más bien— que nos ofrecía el discurso imperante y acabáramos contribuyendo así al género foráneo del cine de vaqueros para “inventar”, en el colmo del delirio, el chorizo western o la paella western en una reedición disparatada del spaghetti western italiano. Una palmaria alegoría de este nuestro secular complejo de inferioridad que en el desierto de Tabernes se empeñó en replicar los parajes míticos del Valle de la Muerte. ¡Y eso que aquí teníamos el faraónico Valle de los Caídos! Otro tétrico paraje, más propio —todo hay que decirlo— para la casposa ambientación de un péplum…
Pero ya entonces el mundo yanqui nos había robado el relato, como el avispado Tony Leblanc le birlaba la cartera al paleto que llegaba a la estación de Atocha. Aunque bien mirado el latrocinio se había perpetrado bastante antes. Seguro que el Max Weber de La ética protestante y el espíritu del capitalismo tendría algo que decir al respecto. Y, por otra parte, ahora sabemos lo importantes que son los relatos desde Foucault y los ideólogos de la posmodernidad. Si bien es cierto que el siniestro Goebbels les había tomado la delantera unos cuantos añitos antes: otro sonrojante timo de la estampita. En ocasiones los locos y los borrachos tienen más razón que un santo… ¡Lo malo es que lo solemos saber a toro pasado!
Pero volvamos a lo que nos ha traído aquí. ¿Por qué un personaje tan fascinante como Juan Sebastián Elcano no ha contado hasta la fecha con una producción por parte de nuestra timorata cinematografía? ¿Por qué razón ni siquiera el Gobierno Vasco, siendo oriundo de Guetaria el marino, se ha interesado por su impresionante epopeya? Tal vez el lehendakari no vea con buenos ojos que la infalible genética, en su díscola heterodoxia, pueda desautorizar sus inquebrantables convicciones “cientifistas” …
Lope de Aguirre, también vasco él —de Oñate, por más señas— sí que ha recibido algo más de atención de nuestra parte, aunque poca (El Dorado de Carlos Saura). ¿Tal vez porque su atrabiliaria condición de enajenado e inmisericorde sádico se acomoda mejor a los presupuestos de la Leyenda Negra, tan cara a la nueva izquierda? Y, ¿el inconveniente Blas de Lezo? Otro vasco para más inri (de la localidad guipuzcoana de Pasajes, ¡qué se le va a hacer!), es el “caballero inexistente”, parafraseando el título de la novela de Calvino. Más allá de las extemporáneas declaraciones del ultramontano Santiago Abascal, que incendiaron las redes sociales hace ya algunos inviernos, y del entonces repentino interés del colchonero Enrique Cerezo por iniciar una serie de TV, el pobre “medio hombre” no se ha prodigado para nada en los procelosos sets de rodaje de nuestros estudios del ramo. ¿O sí?
Veamos. Porque si tal cosa encerrara algo inconfesable igual al señor Abascal le habría pasado por alto la pertinaz presencia de su ídolo, como le sucede al anciano del chiste de la farola. Tan espinosa cuestión suscita la sospecha y convendría echar mano de una ciencia tan procelosa como la hermenéutica a cuyas plantas se rinden los más conspicuos exégetas que quieren pertrecharse del agudo escalpelo epistemo-metodológico que les permita llegar al fondo de sus interpretaciones para descubrir las realidades más abstrusas, sepultadas bajo la epidermis del texto —sea este literario o fílmico— y que, por semejante razón, entrarán de lleno en el discutible terreno de lo alegórico. Ya nos aleccionaba Dilthey cuando escribía: “El fin último del proceder hermenéutico es comprender al autor mejor de lo que él se ha comprendido a sí mismo. Una proposición que es consecuencia necesaria de la doctrina de la creación inconsciente”. ¡La sola idea le pone a uno los pelos como escarpias!
Hay quienes defienden que la profunda obsesión que el dichoso personaje Blas de Lezo —estandarte del odiado imperio español— ha concitado siempre en su enemigo natural —el imperio británico— es tal que su figura, vilipendiada y tendenciosamente disfrazada para la ocasión, se ha ido sublimando en diferentes encarnaciones a lo largo de la rica tradición literaria de la Pérfida Albión (¡inaceptable xenofobia!). El cine, como la literatura popular, ha estado siempre fascinado por la doble identidad, desde Fantomas a la Pimpinela Escarlata pasando por el Dr. Jekyll y Mr. Hyde (por no hablar de los superhéroes de Marvel). La máscara es un recurso tan caro al medio audiovisual como lo puedan ser el maquillaje o el vestuario. De manera que no nos debería extrañar que haya personajes incómodos que adopten truculentas apariencias diversas según las cambiantes circunstancias medioambientales. El milagro de la metamorfosis posibilita que un hombre menguado, como aquel vizconde demediado de Ítalo Calvino (¡otra vez!), prolifere paradójicamente en una multiplicidad de facetas poliédricas como los tropecientos heterónimos de Fernando Pessoa o las mil caras de Lon Chaney.
Al extremo de que la monomanía acaba por revestir tintes freudianos (como nos alertaba Dilthey) que, de un modo neurótico, aparecerá por desplazamiento cuando uno menos se lo espere. Otras veces, como en la quema del muñeco de Guy Fawkes cada 5 de noviembre, se hará pública la paranoia a fin de conjurar los fantasmas del pasado. Sabido es que la neurosis obsesiva es la incapacidad para controlar la compulsividad de los sentimientos, de las ideas o de los comportamientos que, en el rechazo del paciente a algo, acaba por ser arrumbado en el subconsciente para vomitarlo después en forma de síntoma en otro contexto, como la icónica pota verdosa que Regan MacNeill inopinadamente proyecta a bocajarro sobre la jeta del padre Karras en El exorcista.
¿Habrá sido Lezo, pues, un trauma rechazable al punto de disparar el alambicado funcionamiento de este perverso mecanismo de defensa en el organismo nacional de la monarquía de las islas?
Es verosímil, pues, que el envidiado vencedor de la plaza de Cartagena de Indias, azote de piratas y bucaneros, acabara por asimilar —en un curioso proceso de inversión vampírica— los rasgos de “su oponente”: el corsario inglés Francis Drake. Este — comerciante de esclavos, además en la abultada hoja de servicios de su curriculum, atesoraba también en ella el rango esquizoide de vicealmirante de la Royal Navy— se ganaría su fama atacando objetivos españoles tanto en la península como en sus colonias.
Esa tradición literaria mutatis mutandis va a pasar, como sabemos, al cine a través de diferentes adaptaciones. Todas ellas tienen en común al héroe (o antihéroe) que se ve empujado a asumir una suerte de pruebas iniciáticas que culminan con su anhelada redención final.
Recordemos, en este sentido, la película animada que produjo Walt Disney de Peter Pan en 1953 y que se basaba en la obra teatral Peter Pan y Wendy de James M. Barrie, montaje al que el propio Disney siendo niño tuvo el privilegio de asistir cuando la compañía londinense estaba de gira por los EE.UU. El malo malísimo de la película atenderá al metonímico apelativo de Garfio, Captain Hook, que quiere vengarse del protagonista por haberle cortado este una mano. El taimado pirata tullido vendría a traernos, pues, al metamorfoseado Lezo a la gran pantalla envuelto en rutilante Technicolor para un grotesco e hilarante baile de máscaras. Es de destacar que para el doblaje del “niño-que-no-quería-crecer” la productora audazmente recurrió a Bobby Driscoll, actor de la factoría Disney, que ya había encarnado al joven Jim Hawkins en La isla del tesoro, que en 1950 dirigiera el artesano Byron Haskin para la casa. El cine a veces nos coge de las solapas para zarandearnos con algunas pertinentes reflexiones. La referencia no es gratuita puesto que esta película también nos puede ofrecer otra de las máscaras de Lezo: el caradura Long John Silver (interpretado por el insigne Robert Newton), personaje también “enmascarado” que había servido en la Marina Real como Drake y que a su vez también había perdido una pierna, siguiendo con más moderación el ejemplo del marino español. Stevenson sitúa la búsqueda del tesoro en su novela durante la época de «El Inmortal Hawke», honorable oficial de la Armada para quien el ambivalente Silver —afirmaba— había servido como contramaestre. ¿No es factible que Garfio y Peter Pan —y su eterno enfrentamiento— sean una idealización de Silver y Jim, como los dos piratas podrían serlo de Lezo? Espero que, a estas alturas de la película —nunca mejor dicho— a nadie se le oculte que la literatura es la crónica de una inmensa tropelía propiciada por una ilustrada caterva de voraces bandoleros y desvergonzados arrebatacapas, ¿verdad?
Más Long John Silver a recordar: el del proteico Orson Welles —para la inclasificable coproducción del año 1972, a pesar de que su voz fuera sustituida contra todo pronóstico por la del oscuro actor Robert Rietty (no acreditado) — y el del inmenso Wallace Beery, para la primera versión sonora dirigida por el borrachín Victor Fleming en el año 1934.
Y qué decir del atrabiliario Capitán Ahab, que Gregory Peck encarnara magistralmente para el Moby Dick que John Huston filmó en 1956. Aquí el personaje no se contentará con tener una pata de palo o un garfio al uso de la marinería y como, siguiendo las convenciones, ostentarán sus distinguidos herederos literarios: exhibe una genuina pierna de hueso de ballena del mismo modo que el Pequod, el barco del que está al mando, es un bergantín cuyas cornamusas están fabricadas con dientes de cachalote y la caña del timón ha sido sacada de la mandíbula de un cetáceo. Como vemos, el juego de las identificaciones está servido. Si especulamos con el hecho de que Ahab sea una contrafigura literaria de Don Quijote podríamos ver en el navío que gobierna, con su armadura y enarboladura de madera, un trasunto de Rocinante/Clavileño, caballo de palo este último del héroe cervantino que trasladaría su polisémica Mancha al estigma funesto de aquel, que replica a su vez la maldición del anciano marinero que matara un inocente albatros (otro animal inmaculado, como la ballena blanca que persigue el furibundo marino) en The Rime of the Ancient Mariner del poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. Es muy probable que Huston le ofreciera el papel estelar a Peck después de que este encabezara el casting de otra película de piratas, la titulada Captain Horatio Hornblower (1951), del vigoroso Raoul Walsh que siguió en ella las novelas del británico C.S. Forester. Si así fue, Huston habría utilizado, sin reparar en ello, el mismo procedimiento de transposición operado en Blas de Lezo por sus enconados detractores: si, en Moby Dick, Peck representa el Mal, en la magnífica cinta de aventuras de Walsh el actor es un ejemplo de honestidad en su encarnación de un capitán inglés durante las guerras napoleónicas. Ya, así las cosas, tampoco será extraño que la ballena blanca de Ahab vuelva a transmutarse en el cocodrilo de Garfio, gracias a otra metamorfosis acuática que no altera el objetivo de una común obsesión que corre “paralela” a la obstinada caza de brujas a la que la literatura británica ha impuesto a la odiada figura de Blas de Lezo.
La película de Walsh nos cuenta la historia de capitán Horacio Hornblower —¿alter ego de Horacio Nelson? — que surca el Atlántico con su barco para auxiliar al autoproclamado ‘Supremo de Nicaragua’, don Julián de Alvarado, que se ha alzado en rebeldía contra España (¡ojo al dato!). La película cambiará su título para su exhibición en nuestro país por el de El hidalgo de los mares lo que, quizá involuntariamente, lanza un guiño inopinado al supuesto vínculo entre Moby Dick y Don Quijote, que antes hemos sugerido. Curiosamente, para ahorrar costes de producción en la película de Walsh se utilizaron los decorados de la citada versión de ‘La isla del tesoro’ de 1950. También es muy interesante, y de nuevo el cine nos hace pensar, que, si Gregory Peck había llegado a Ahab por medio de Hornblower, el actor Richard Basehart —que en Moby Dick encarnaba al bueno de Ismael, único superviviente futuro de la tripulación del ballenero, — llegaría a través de esta producción a protagonizar la teleserie Viaje al fondo del mar, mini clásico de ciencia-ficción de Irwin Allen, que adaptaba para la pequeña pantalla el film homónimo de 1961.
Basehart protagonizaba la serie poniendo cara al almirante Nelson —encarnado antes por Walter Pidgeon en la película— que a bordo del submarino nuclear Seaview, mientras investiga el fondo marino, realiza todo tipo de misiones y se enfrenta con su tripulación a los más inimaginables peligros junto al capitán Crane. ¿No es sorprendente que el nombre del protagonista sea precisamente “Nelson”? Este vicealmirante inglés también mutilado, como Blas de Lezo unas décadas antes, había perdido la vista de un ojo en Córcega y la mayor parte de un brazo en el fallido intento de tomar Santa Cruz de Tenerife y, como es bien sabido, entregó su alma al Altísimo tras recibir un disparo durante su victoria en la Batalla de Trafalgar en 1805. ¡Otra significativa paradoja!
Por supuesto, el cine inglés le empezó a rendir homenaje desde muy pronto: ya en 1918, año en que se estrena el film mudo Nelson dirigido por Maurice Elvey, hasta el año 1973, con El legado de un héroe de James Cellan Jones (protagonizado por Peter Finch y Glenda Jackson), basado en la obra teatral de Terence Rattigan, pasando por el clásico de 1941 de Alexander Korda Lady Hamilton (con Laurence Olivier y Vivien Leigh). Hay bastantes más: ¡en este caso no habría dedos suficientes, en las inquietantes manos desaparecidas de los aludidos, para contarlas! Por cierto, esas manos amputadas se han paseado con absoluto desparpajo por las pantallas de cine —en oportunas sinécdoques, como la distintiva prótesis de Garfio— por films que van desde Las manos de Orlac de Robert Wiene a The Beast with Five Fingers de Robert Florey, pasando por Un chien andalou de Buñuel.

Volviendo al Seaview del almirante Nelson es llamativo que recuerde, por una parte, al Nautilus del capitán Nemo y, por otra, al primer submarino de Isaac Peral. En cuanto a Nemo, tenemos que traer aquí el magnífico film de Richard Fleischer 20.000 leguas de viaje submarino (1954), basado en la novela homónima de Julio Verne para Disney, como la mencionada La isla del tesoro filmada cuatro años antes. La novela viene a ser una respuesta a la de Melville, publicada veinte años antes y, por consiguiente, Nemo, vendría a ser otra máscara, la enésima, del incombustible Blas de Lezo. Cierto es que el personaje no está mutilado como este y sus sucesivas emanaciones. Pero, ¿cabe mayor minusvalía que la de carecer de identidad propia bajo ese “nemo” (nadie) que Ulises utilizara como treta para dar esquinazo al amenazador cíclope de la Odisea? El propio Nautilus, es víctima de una persecución a lo Moby Dick dada su supuesta condición de peligroso monstruo marino que altera la tranquilidad de los mares. Esa irrealidad misteriosa del protagonista, que llevó a la película el actor británico James Mason, había sido trasladada a la gran pantalla ya en 1947 por Joseph L. Mankiewicz en su deliciosa El fantasma y la señora Muir, que también tendrá continuidad en la TV, como la película de Allen. La trama tiene, de alguna manera, cierto parentesco con la novela de Verne en la misantropía de sus dos torvos protagonistas, si bien el film norteamericano adopta un decidido tono de comedia romántica que la novela no tiene: el capitán Gegg, como Nemo, también recibirá una inquilina molesta que tratará de quitarse de encima por todos los medios. El caserón donde habita el espíritu del marino es una especie de espectral barco varado en tierra. Más discutible en este caso es que el británico Rex Harrison, que interpretaba a aquel, sea otra careta de Lezo… Sería ya demasiado… seguir desenmascarando suspicacias al albur de la paranoica: “¿El Doctor Livingston, supongo?” ¡Elemental, Doctor Freud!
En cuanto a Peral, el tema es también sumamente singular por cuanto que Verne había anticipado en 1870 el submarino de guerra, algo inédito entonces, que aquel inventara casi veinte años después. El español hará realidad el artefacto que había soñado el francés: un buque que tendrá autonomía bajo el agua con propulsión eléctrica, tubo lanzatorpedos y total control de la profundidad. Del mismo modo que al Nautilus y al Seaview —que se enfrentaban a submarinos enemigos, monstruos marinos, saboteadores u organizaciones desconocidas—, les habían tratado infructuosamente de hundir al verlos como una amenaza, el submarino de don Isaac sí que fue torpedeado por una conspiración orquestada por los intereses de las potencias extranjeras con el apoyo de las autoridades del momento que desecharon el invento y alentaron una campaña de desprestigio contra el ingeniero, al que no le quedó más remedio que solicitar la baja en la Marina e intentar aclarar a la opinión pública la verdad de lo sucedido. ¿Se puede ver, por tanto, en Isaac Peral a un Blas de Lezo redivivo al que también, como a Nemo, le privaron de su razón de ser? Naturalmente, la casual vinculación de los dos personajes a través de sus respectivas Cartagenas —nuevo “síndrome Livingston”— no le quita un ápice de “lucidez” a nuestras conjeturas.
Ni que decir tiene que de Peral tampoco se ha hecho ninguna película. Tan sólo recientemente, hace dos años, Miguel de los Santos y Fernando García Blottiere hicieron un biopic, en formato de documental —titulado El submarino Peral, una conspiración… — sobre un guion de David Zurdo que denunciaba la triste historia de este hombre que fue víctima de presiones infames, espionaje industrial y de la corrupción de la clase política de la época. O tempora, o mores.
Para mejor ocasión dejaremos el caso de otro desdichado marino que tampoco ha tenido demasiada suerte en los platós de cine: nos referimos al almirante Pascual Cervera, al que la miopía de la entonces alcaldesa de Barcelona Ada Colau le quitó una calle en la ciudad —igual que al militar que le arrancan públicamente sus charreteras— como escarnio por la deshonra de ser franquista…
Desde luego con el cierre definitivo del legendario Cine Imperial de la Gran Vía madrileña, hace ya veintitantos años, Blas de Lezo tendrá que contentarse con comer sus palomitas de rigor en otras salas, las de sus obcecados enemigos que, muy a su pesar, nunca han escatimado esfuerzo alguno en destinarle una confortable butaca en el entresuelo, bajo la inquisitiva mirada de la linterna del acomodador (apropiado fanal para la ocasión). Eso sí, esperemos que no le hayan sentado en la fila de los mancos. Sería de pésimo gusto, sires…
Visite nuestro ambigú. “¡Al rico bombón helado! ¡Hay praliné!”