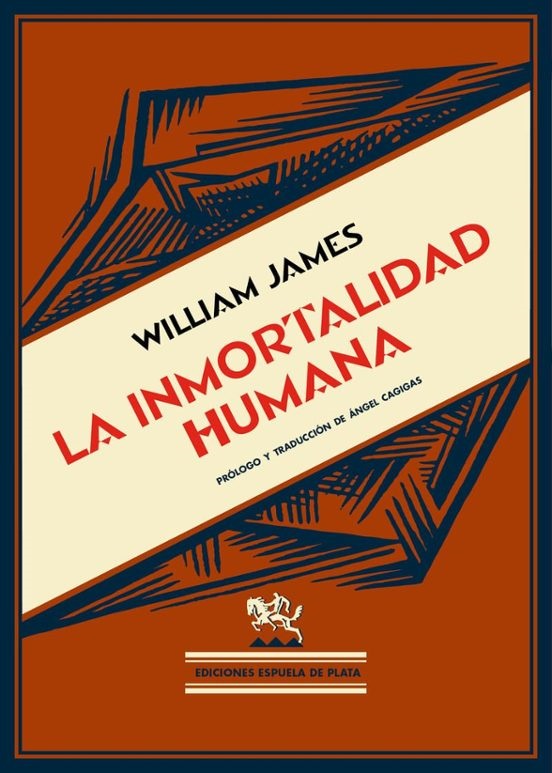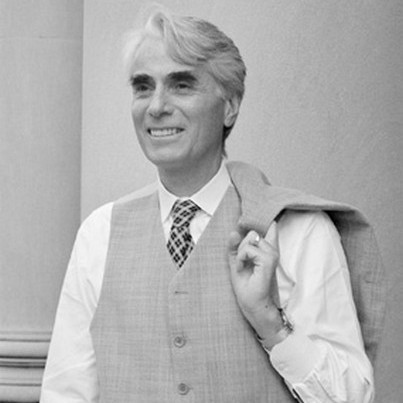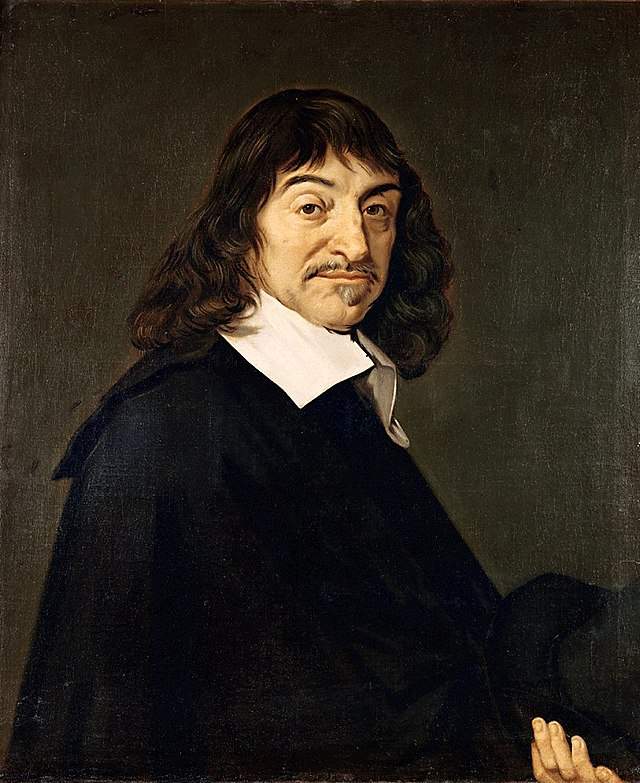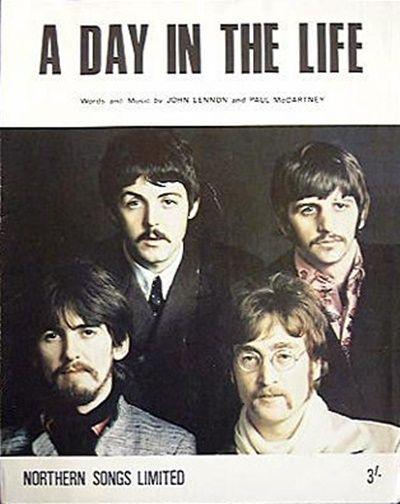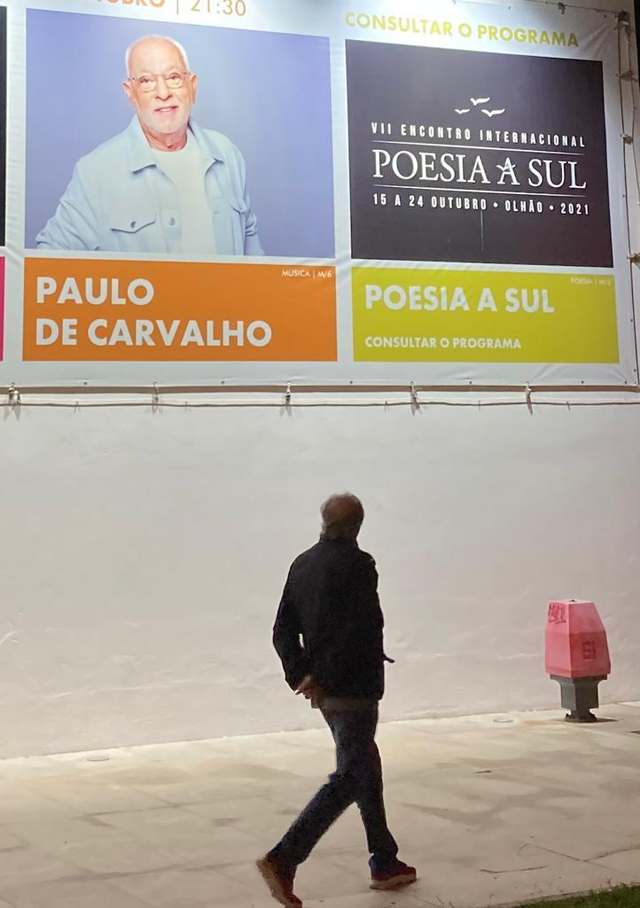José Ortega y Gasset (1883-1955) pensó la tecnología como un «súper-poder» del ser humano. La definió como la capacidad específicamente humana para crear un entorno artificial «sobre-natural», para poder vivir. A diferencia de los animales, que se adaptan a su entorno, el ser humano adapta el entorno a sí mismo y a sus necesidades. El ser humano es un ser débil y deficiente por naturaleza, y la tecnología le ha permitido generar esas “prótesis” que le ayudan a suplir sus carencias. Una idea esta que se integra en su famosa definición «yo soy yo y mi circunstancia», en la que también se plasma. Porque la tecnología forma parte de ese conjunto de creaciones artificiales que determinan la «circunstancia» que define al ser humano.
José Ortega y Gasset (1883-1955) pensó la tecnología como un «súper-poder» del ser humano. La definió como la capacidad específicamente humana para crear un entorno artificial «sobre-natural», para poder vivir. A diferencia de los animales, que se adaptan a su entorno, el ser humano adapta el entorno a sí mismo y a sus necesidades. El ser humano es un ser débil y deficiente por naturaleza, y la tecnología le ha permitido generar esas “prótesis” que le ayudan a suplir sus carencias. Una idea esta que se integra en su famosa definición «yo soy yo y mi circunstancia», en la que también se plasma. Porque la tecnología forma parte de ese conjunto de creaciones artificiales que determinan la «circunstancia» que define al ser humano.
En el debate sobre la tecnología y sus creaciones artificiales, Ortega y Gasset diferenció entre lo que denominó «artefacto» y lo que denominó «obra». La tecnología produce artefactos (objetos, herramientas), pero la vida humana, en su totalidad, es la verdadera «obra». El mayor riesgo, en la consideración de Ortega, radica en que la fascinación por los artefactos puede llevar al olvido o minusvaloración de lo que constituye la «obra» verdaderamente principal, que es la propia vida. La tecnología, por tanto, debe servir a los proyectos de vida, y nunca convertirse en un fin último, como parece en muchas ocasiones.
Lo artificial como reto
En el pasado siglo, en esos debates sobre la tecnología y la artificialidad destacaron el alemán Martín Heidegger (1889-1976) y el francés Bernard Stiegler (1952-2020). El alemán formulaba su tesis de que la tecnología equivale a la metafísica consumada, ante la que la posibilidad de una relación libre con la técnica, se halla en el pensamiento meditativo y en el arte. Por eso veía la técnica como una forma de revelación, pero no la única. El francés, por su parte, consideraba que la existencia humana es «técnica», y que la tecnología no era solo una herramienta, sino una parte constitutiva del ser humano. Lo moldean las tecnologías que inventa y estas tecnologías, a su vez, almacenan y transmiten la memoria humana. Pero implica una “pérdida de la gracia”, una culpa original, por la conciencia de ser-para-la-muerte que el hombre tiene de sí, un saber éste oscurecido por auto-engaños que niegan que vida y muerte sean cosas diferentes.
Autoengaños que llevan al hombre a “artificializar” la vida, en su conjunto, tratando de ocultar que ésta no es más que la antinomia entre Eros y Tanatos. La percepción subjetiva del diferencial entre lo temporal y lo espacial se disuelve al reducirse la geografía por la instantánea ubicuidad digital, de tal suerte que el “cuarto momento” de Hegel (la identidad sujeto-objeto) no es tanto antítesis como prótesis, que establece el fin del espacio, al dejar el tiempo de referirse al movimiento para quedar reducido a la descripción de un espacio único, en el que se prorrogan los ahora. El presente es un absoluto al que el hombre no sabe dar respuesta.
Ortega y Gasset previó esa inédita condición humana al captar que la técnica de su tiempo, aún analógica, llevaba camino de transformar la percepción del tiempo y del espacio, hasta suprimir la servidumbre y limitaciones que padece la vida humana por su causa, y a cuyo acomodo había organizado el ser humano su vida y su modo de ser en el mundo. Sin embargo, Ortega no era ingenuo y vio también el lado oscuro de la técnica, adelantándose al pensamiento de Stiegler, mediante sus conceptos de “alma materializada” y “sobre-naturaleza”, con los que expresó la defensa y reacción frente a la naturaleza, que lleva al hombre a crear y superponer una naturaleza artificial: “el nuevo mundo de la técnica es como un gigantesco aparato ortopédico”.
La crítica de la razón técnica
A pesar de su alta estima por la tecnología, Ortega también estudió cuales podían ser sus riesgos y sus peligros. En el planteamiento orteguiano se contempla que, un desarrollo tecnológico desenfrenado, podría conducir a una «barbarie del especialismo», un mundo de especialistas desconectados e incomunicados unos de otros. En su obra La rebelión de las masas (1930), criticó esa tendencia a la especialización excesiva, producto de la ciencia y la tecnología, que crea individuos que saben mucho sobre un campo muy reducido, pero ignoran la totalidad de la vida y de la cultura. Esto produce un tipo de persona que, a pesar de ser técnicamente muy competente, carece de una visión integral y, a largo plazo, carece de un pensamiento crítico.
Ortega y Gasset fue un gran entusiasta del desarrollo tecnológico y de las ciencias. Y, por eso, en lugar de cuestionar la tecnología abogaba por una «cultura de la técnica», una integración armónica de la tecnología en la vida humana, guiada por la razón y la ética. Para él, la tecnología solo puede llegar a adquirir su más pleno y verdadero sentido cuando está puesta al servicio de un proyecto vital. La tecnología humana no debe ser deshumanizada, sino todo lo contrario.
La confluencia del pensamiento de Stiegler con el de Ortega se patentiza en la idea que tiene el francés del inicio del ser humano como exteriorización, proceso a partir del cual el cuerpo humano vivo ya no es sólo su cuerpo, sino que utiliza aparatos ortopédicos, a los que Stiegler se refirió como “prótesis”, tan íntimamente ligadas a nuestro ser en el mundo, que sólo somos inteligibles bajo la óptica de una “filogenética de la técnica”. Esto lo fundamentó en la constatación de que la técnica se ha convertido en un factor evolutivo más, que actúa sobre la selección natural, gracias a la “exomatización” de procesos biológicos humanos. Esto es particularmente relevante en lo que denominó “memoria epifilogenética”, esto es, la preservación del saber humano en extensiones técnicas que refuerzan -y modifican- nuestras memorias endógenas, como la filogenética (ADN) y la epigenética (SNC).
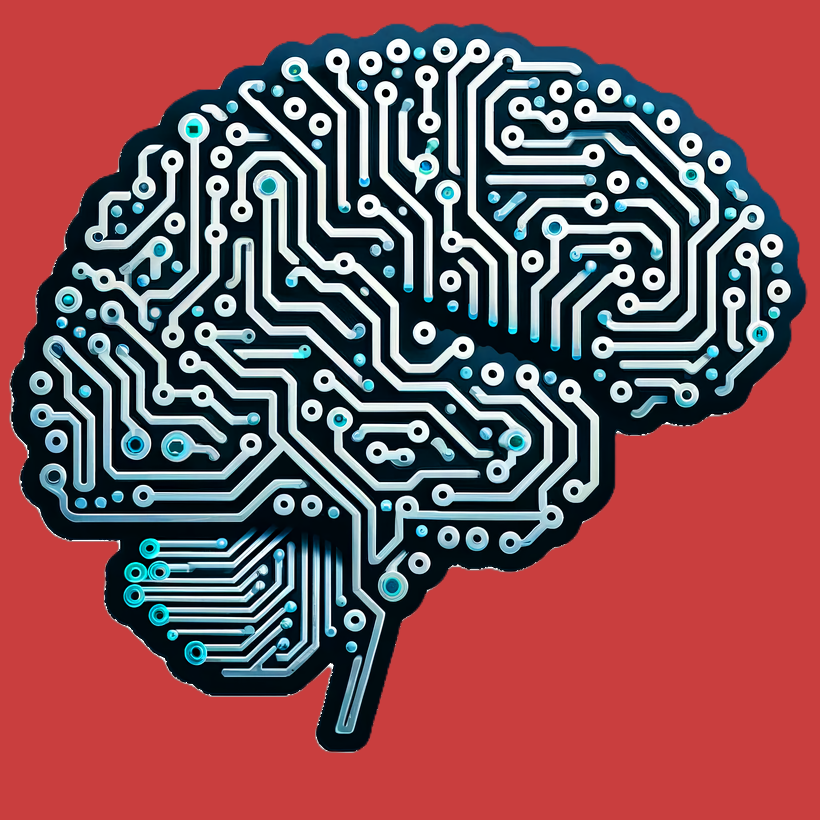 Los riesgos del presente
Los riesgos del presente
Como ya había apuntado Ortega, la técnica, antes que del dominio del hacer, es del dominio del entender. Su materialización es un producto del conocimiento, la posibilidad y la fabricación. Siguiendo en esto a Ortega, Stiegler evoca al Paracelso de “la dosis hace el veneno”, para presentar la técnica como fármaco (Pharmakon), que tanto puede usarse como remedio o como veneno, pero que nunca sirve como panacea (Panákeia). Lo que le da pie a jugar con el sentido de “depósito de memorias” que Derrida confiere al “fármacon” en su La farmacia de Platón, para desarrollar su teoría de la “retención terciaria”, cuanto memoria tecnológica, exógena y colectiva, que define los contenidos de nuestras aprehensiones primarias.
Los contenidos de las aprehensiones secundarias, proceden del pasado rememorado, brindando así a esta clase de “fármaco” la facultad de crear una conciencia (con–scientia, conocimiento participado), que sirve para determinar el futuro. Es decir, que son, usando una vez más terminología orteguiana, “sobre-tecnologías”, cuya aplicación primordial es controlar la información de la que se nutren los procesos de los que surgen productos culturales cada vez más estandarizados, plasmados en tendencias y hábitos que vacían de contenido las relaciones sociales mediante la hipersincronización cognitiva.
Esto llevaría una “sociedad organológica”, un estado de cosas en el que la omnipresencia técnica impide percibir las relaciones entre los órganos biopsicologícos, los órganos artificiales, y los organismos sociales, lo que conduce a una suerte de estupidez sistémica. A lo que se ha de sumar la desafección de quienes se resienten de los efectos que la técnica globalizada impone en su existencia, descartando por obsoletos a quienes no se resignan a someterse a la lógica de la técnica como fin en sí misma, como el ciclista que no puede dejar de pedalear en la oscuridad para no caerse, aun desplazándose sin saber adónde va, ni con qué objeto.
A modo de conclusión
La conclusión del análisis de la condición técnica del hombre tiene ciertamente ecos del nihilismo heideggeriano, si bien incorporando las mencionadas perspectivas farmacológica y organológica, con las que da un camuflaje de entropía social a la aniquilación de lo personal. Con esto, Steigler dibujó un panorama oscuro, en el que resuenan las palabras del Ortega cuando afirmó, a propósito de la técnica, que “su prodigioso avance ha dado lugar a inventos en que el hombre, por primera vez, queda aterrado ante su propia creación”.
En esto aparece clara la difícil situación actual del hombre, que es como si hubiera llegado al borde de sí mismo. La técnica que fue creando y cultivando para resolver los problemas, sobre todo, materiales de su vida, se ha convertido ella misma, de pronto, en un angustioso problema. A la luz del modelo de sociedad actual no parece que los temores de Ortega fuesen infundados. Queda por ver si el hombre será capaz de lograr que él mismo siga siendo un valor superior a la técnica, evitando que la dignidad humana acabe de chivo expiatorio del progreso. Un problema muy del presente, con el desarrollo de esos anti-humanismos tan de moda denominados “post-humanismo” y “trans-humanismo” en la actualidad.