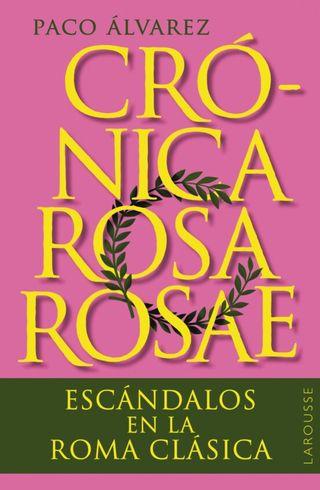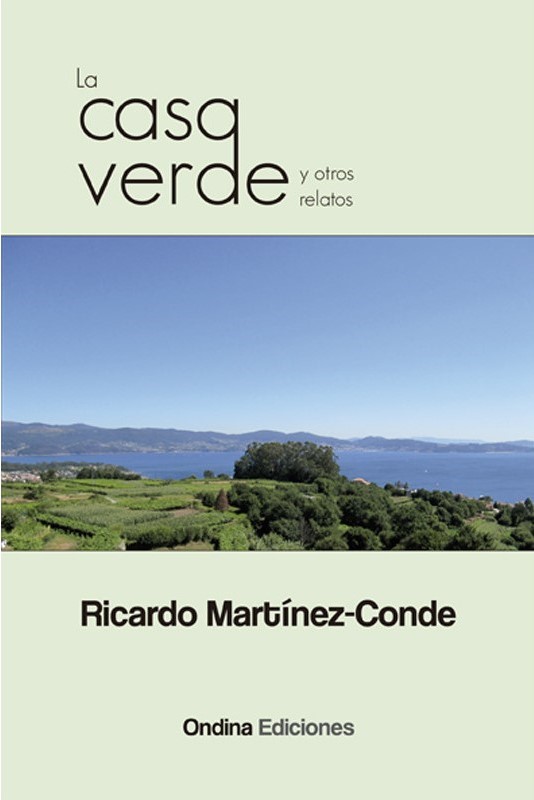«Era bello su rostro de óvalo perfecto», dejó escrito Ramón Gómez de la Serna. Desde el retrato que de ella pintó Federico Madrazo, y que se conserva en el Museo del Prado, nos mira sin arrogancia y con total compostura. Sobre la pálida tez arden sus intensos ojos negros como en medio de un desierto de nieve, pero arden con un fuego declinante, melancólico, resabiado. Tenía unos treinta y cinco años y guardaba riguroso luto por la muerte de su hijo primogénito, que vivió solo unos meses. Sonríe, pese a todo, con una de esas sonrisas, como la de la Gioconda, que el arte de la pintura nos ha dejado para que nos devanemos los sesos inútilmente intentando interpretarlas. Como si hiciera falta.
Fue considerada por sus contemporáneos más ilustres como una gran poeta. «Poetisa», en realidad: era la palabra entonces más usada. Y, ciertamente, el término albergaba connotaciones no siempre halagüeñas. Es curioso, por ejemplo, que Espronceda, admirado por su precoz composición «A la palma», no encuentre forma más oportuna de alabar a la escritora que llamarla «portento de hermosura», y aun hacerle veladas insinuaciones en verso que hoy nos resultarían delictivas, o casi. Espronceda y Carolina Coronado, porque es de ella de quien hablamos, eran paisanos: habían nacido ambos en Almendralejo, provincia de Badajoz. También fue un firme defensor de su poesía Juan Eugenio Hartzenbusch, el autor de Los amantes de Teruel, quien prologó su primer libro de versos.
El aprecio que se tuvo por ella en vida, aunque estuviese teñido de condescendencia, contrasta con el ninguneo al que la sometió la crítica posterior. Por poner un ejemplo, en el tomo dedicado al Romanticismo de la prestigiosa Historia de la literatura española de Juan Luis Alborg se la menciona solo tres veces, y las tres para poner de manifiesto la dependencia de su obra con respecto a la de otros poetas. Se la ha rescatado a partir de los años 80 del siglo pasado, y hoy no es difícil encontrar muchos de sus libros.

Escribió mucho: además de la poesía, cultivó el teatro, la novela y el ensayo. Yo confieso haber leído de ella solo algunos poemas. Emitir un juicio con tan pocos datos es siempre aventurado, pero sí diría que la poesía de Coronado incurre en todos los defectos que lastran el Romanticismo hispánico, demasiado retórico y afectado en general (están, claro, las excepciones de Bécquer y Rosalía). Tal vez no sea una gran poeta: tampoco lo son, por otro lado, el resto de sus contemporáneos, mujeres u hombres.
Era Carolina Coronado una señorita de buena familia (¿de qué otra forma, si no, hubiese podido dedicarse a las letras?), pero no, desde luego, esclava de sus prejuicios ni de las convenciones sociales. En uno de sus ensayos tuvo la osadía de establecer un paralelo entre Safo y Santa Teresa de Jesús. En 1850. Sus inclinaciones políticas fueron siempre liberales y cuando en su poesía asoma el tema social se pone siempre de parte de los menos favorecidos. El liberalismo político le resulta insuficiente, pues no libera de su yugo a las mujeres. Un poema que sorprende por su modernidad es «El marido verdugo», donde no escatima denuestos hacia quienes maltratan a sus esposas:
Bullen, de humanas formas revestidos,
Torpes vivientes entre humanos seres,
Que ceban el placer de sus sentidos
En el llanto infeliz de las mujeres.
En el poema «Libertad» expresa su amargo escepticismo hacia un concepto de la libertad política que excluye a las mujeres.
¡Libertad! ¿De qué nos vale
si son los tiranos nuestros,
no el yugo de los monarcas,
el yugo de nuestro sexo?
Un aspecto singular, que se refleja tanto en la vida como en la obra de la autora, es su enfermiza obsesión por la muerte. No es nada insólito en un contexto romántico, ciertamente, pero en su caso alcanza dimensiones inusitadas. Realmente inusitadas.
Su primera composición poética, escrita a los diez años, fue una elegía a un pájaro muerto. Su primer amor, del que poco se sabe, murió en plena juventud, y las composiciones a él dirigidas tienen un tono casi necrófilo.
Carolina sufría de catalepsia, por lo que experimentó varias falsas muertes a lo largo de su vida. En 1844, cuando ya era una poeta célebre, despertó en medio de su propio velatorio, a tiempo, por suerte, de no ser enterrada viva, aunque no de evitar las elegías y entusiastas poemas laudatorios de sus amigos. Una vez comprobado, como diría Mark Twain, que la noticia de su muerte había sido muy exagerada, la poeta correspondería a todos estos homenajes en su composición «La muerta agradecida», con sus dosis exactas de ironía y afecto:
Mas, en tanto que treguas a mi vida
le place conceder al poderoso,
escuchad de una muerta agradecida
el acento que exhala cariñoso […]
Otros muchos episodios similares registran sus biógrafos. Anduvo siempre, como el gato de Schrödinger, transitando una delgada línea entre la vida y la muerte, cruzando de acá para allá sin permiso de Caronte.

Pero el lado más siniestro de la relación de Carolina Coronado con la muerte está en su afán por preservar cerca de sí a sus seres queridos, incluso después de que hubieran fallecido: amor constante más allá de la muerte. Se había casado con un diplomático estadounidense, Horatio Justus Perry, con el que tuvo un hijo que murió antes de cumplir el primer año. Es por este hijo por el que guarda luto en el retrato que de ella pintó Madrazo y al que nos referíamos al principio. De él sí fue capaz de despedirse, a pesar del dolor; el niño fue sepultado en la catedral de la Almudena.
Pero cuando su segunda hija, llamada como ella Carolina, falleció también, siendo aún adolescente, la escritora ordenó que la embalsamaran y llegó a un acuerdo con las monjas clarisas del convento de San Pascual, en el madrileño Paseo de Recoletos, para que guardaran el cadáver en un armario de la sacristía (allí estaría el cuerpo de la niña hasta después de la muerte de su madre; casi treinta años).
Más tarde, viviendo en la señorial Quinta de la Mitra, en las cercanías de Lisboa, falleció su marido. Coronado hizo también que fuera embalsamado, pero esta vez, en lugar de enviarlo a un convento, lo mantuvo en casa, en la capilla de la quinta, de tal modo que pudiera, desde un balcón que daba a la capilla, despedirse cada noche de él, al que daba el cariñoso apodo de «El Silencioso». Solo a la muerte de la poeta, el marido de su única hija superviviente, Matilde, se ocuparía de enterrar los restos de ambos cónyuges, así como de sacar a la hija del armario conventual en que su madre la había puesto.
En sus últimos años, la viuda Carolina Coronado apenas sale de casa, y se convierte en un personaje de novela gótica, entregada a la devoración de la nostalgia, como la Miss Havisham de Grandes esperanzas. En el madrileño Museo del Romanticismo se conserva una fotografía de entonces: oscura y pensativa, la mirada puesta ya quizá en el otro mundo, deseando entrar en ese reino con el que soñaba desde la infancia.
Ramón Gómez de la Serna, sobrino nieto de Carolina Coronado, le dedicó tras su muerte un texto lleno de respeto y admiración, y también de humor y de ternura: «Mi tía Carolina Coronado. La última romántica».