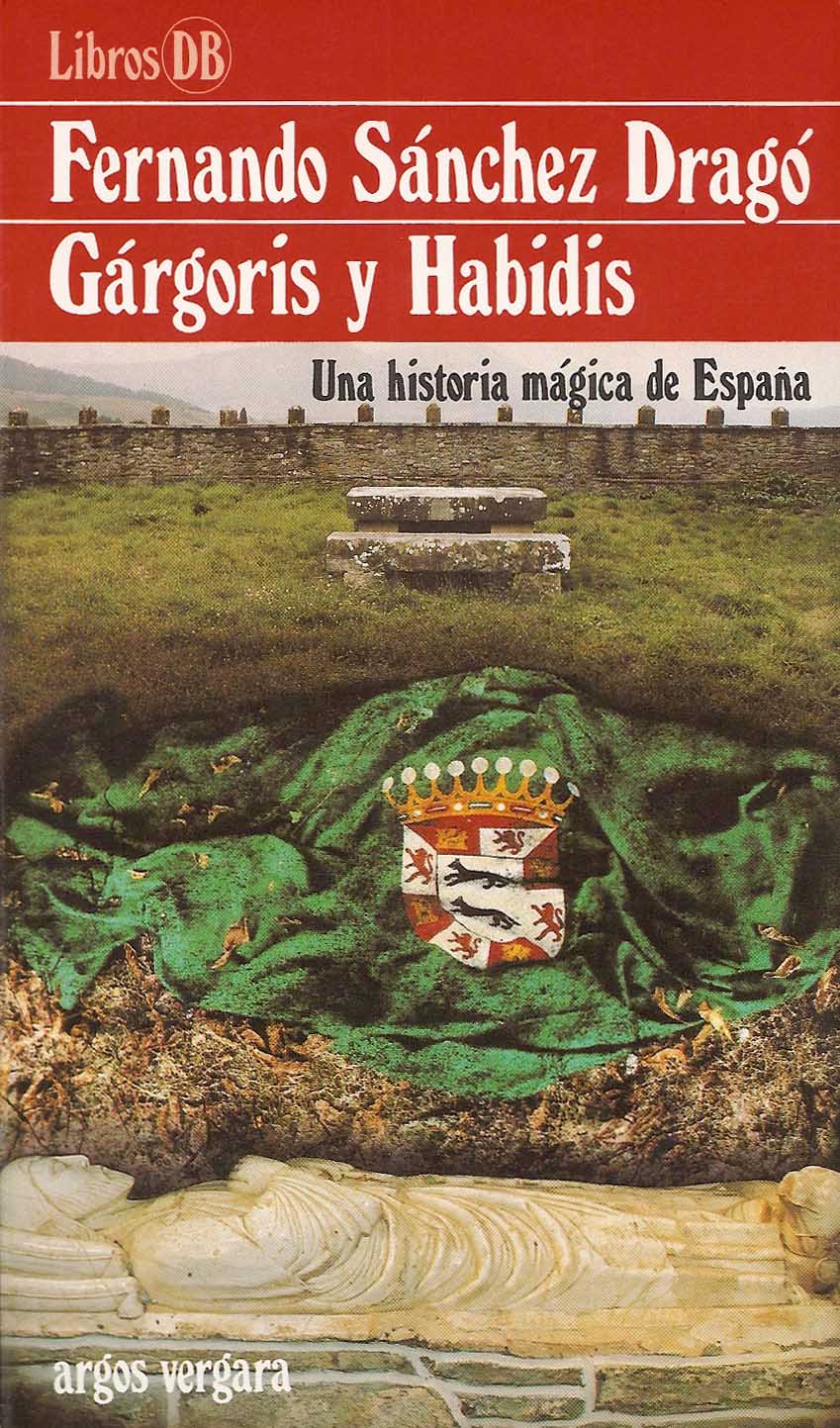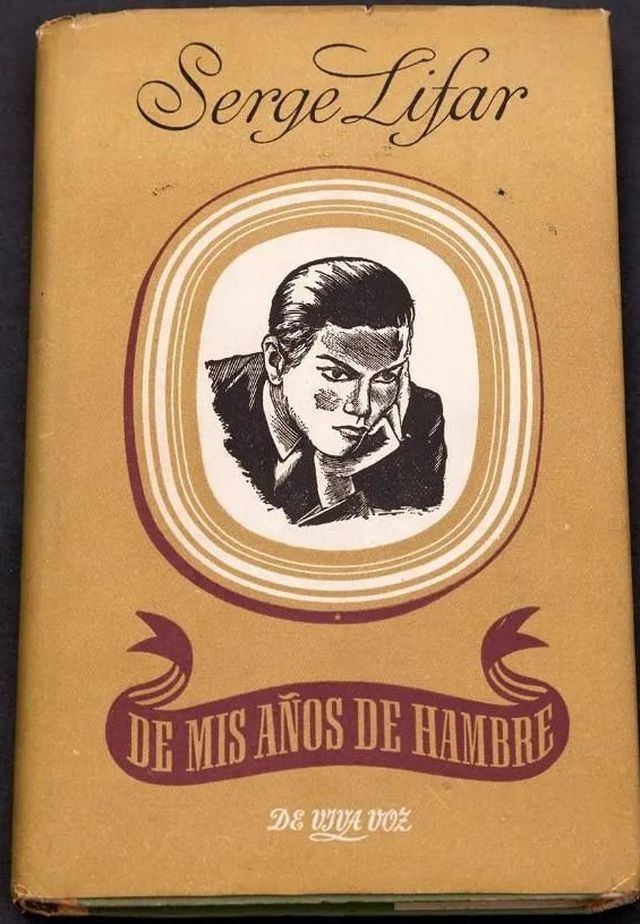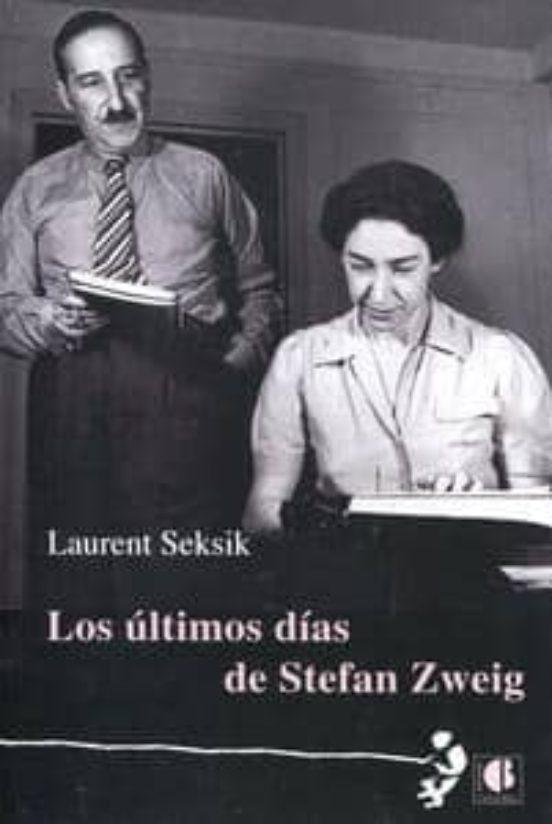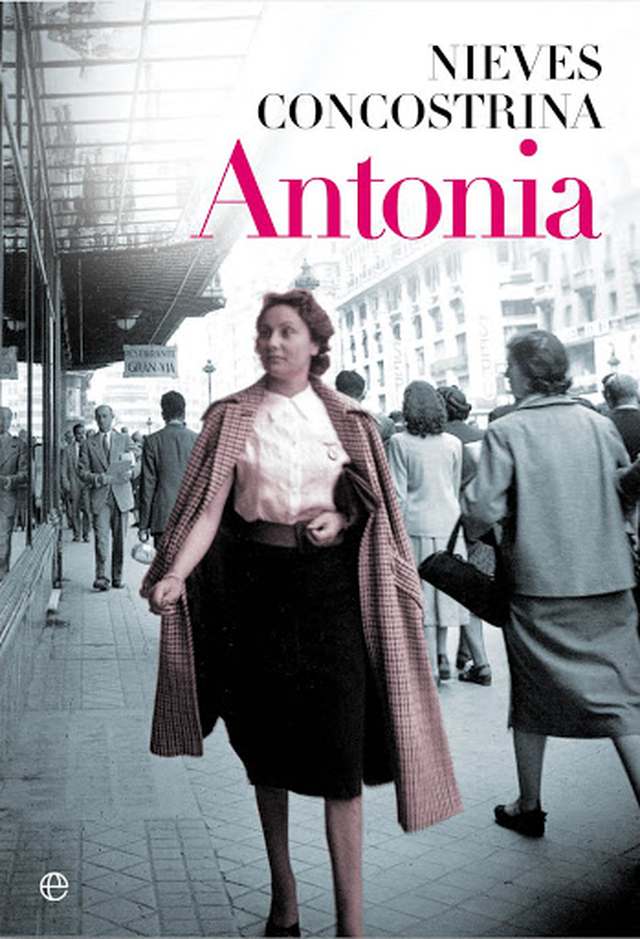Mi querida Maruja:
Mi querida Maruja:
Me vas a permitir que no cuente aquí todos los secretos de tu vida que conozco, pero me descubrirás tú, querida Ana María Manuela Isabel Josefa Gómez González, quién te puso el nombre de Maruja.
Claro, con esos apellidos nadie diría que eres gallega.
¿Fue él? ¿Mauricio Röesset, el tío de mi querida escultora Marga Gil Röesset, o tu tía Juliana?
No, no me intentes engañar a estas alturas: fue él, desde que te vio la primera vez se enamoró de ti; yo veía cómo te miraba, te espiaba, y te seguía a todas partes.
Pero, ¿era un mote o más bien una forma cariñosa de llamarte? Alguien, no sé si fue el pobre Mauricio, quien me comentó que él pensaba que eras un poco María y un poco bruja.
Gallega. De Viveiro, Lugo. ¿Dónde estaba esa aldea?
Uno de tus hermanos, el que llegaría a ser gran escultor, Cristino, tu confidente, utilizó también el segundo apellido de tu padre, Justo Gómez Mallo, que era inspector de Aduanas. Por esta razón tuvo que cambiar continuamente de domicilio.
Husmeando en mis recuerdos he descubierto que, cuando tu tenías solo dos años y medio, en 1904, tus tíos don Ramiro González —empresario suministrador de carbón inglés en la región— y doña Juliana Lastres, que no tenía hijos, os llevaron a tu hermano Cristino y a ti a vivir con ellos en un pueblo entre Corcubión y la Coruña.
“Podrán cuidaros mejor que nosotros”. Palabras que no olvidaste. Y eso era bueno para los dos. Sin vosotros quedaban todavía doce.
Algo de artistas tendrían tus tíos, porque en los diez y ocho años que vas a estar con ellos, hasta que a tu padre le suben de categoría y sueldo, aprendes a pintar frente al mar y al monte Pindo, donde las meigas de los antiguos celtas celebraban sus mágicos rituales.
Yo tenía dieciséis años cuando fui a veros a casa de tus tíos por primera vez. Me trataron como a una hija mayor, y por eso volví a verte muchas veces. Me gustaba la playa y aquel monte que pintabas.
Nos hicimos buenas amigas y, en tus cartas muy frecuentes, siempre me contabas algún secreto que te había confiado Cristino.
Cuando tus tíos me dijeron que habías vuelto con tus padres a Madrid en 1922 —corrígeme si me equivoco en alguna fecha, pues mi memoria ya no está tan bien como antes— me llevé una gran alegría. Te tenía más cerca.
No tardé ni dos días en ir a visitarte a tu domicilio, bueno al de tus padres, en la calle Fuencarral, junto al edificio en el que años atrás, en 1888, había ocurrido el asesinato de Luciana Borgiano.
Los vecinos de tus padres no podían olvidar que aún vagaba por allí la sombra del espíritu de su criada, Virginia Balaguer, a la que culparon y condenaron a muerte, pero ellos, no creían en esas cosas, o al menos eso decían. Sin perder tiempo entras con tu hermano Cristino, el escultor, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde terminas tus estudios, porque eras muy buena estudiante en el año 1926, coincidiendo con la muerte de tu madre.
Al salir de clase y todos los domingos por la mañana te escapabas con Salvador, tu inseparable amigo, para visitar el sótano del Museo del Prado, y contemplar las pinturas de el Bosco. A mí me gustaba más la literatura, y solía esperaros sentada en la escalera de piedra, a la sombra de la estatua de Goya.
Un año después, otra muerte, la de tu padre, y tu carrera se ve truncada. Tienes veinticinco años y te espera Tenerife, donde pintas “La libertad y la luz”, lo que sientes, lo que buscas…
En otra de tus mejores obras: “La mujer de la cabra” pintas en ese mismo año, 1927, el contraste entre la mujer de la ventana, cerrada en su casa, expectante, y aquella otra, con la libertad en la mano.
Y como siempre, tú, amante de la transgresión, sales sin sombrero con tus amigas por la Puerta del Sol. ¡Solo te faltaba eso para hacerte famosa!
En 1928, saldrán de tu paleta las “Estampas” y algunos cuadros más. Acercas tu pluma, ideas y letras a La Nueva Gaceta Literaria, en dos secciones: “Las manías de los escritores” y “El escritor visto por su mujer”.
Pero por si no fuera suficiente te integras en la vanguardista Escuela de Vallecas, donde te vas a encontrar a Alberti, al pintor Benjamín Palencia, al escultor Eduardo Díaz Yepes, y a Miguel Hernández. ¡Ay, Miguel!
El año 1932, en París, se te pasó muy rápido. Recuerdo tu semblante emocionado cuando te presentaron a Pablo Neruda y a Joan Miró, sudabas. No se me olvida esa sensación de incredulidad y alivio de tu rostro cuando admiten la exposición de tu obra en la galería Pierre.
Y otra vez en Madrid, en 1933, no paras, colaboras en la Sociedad de Artistas Ibéricos y, se me viene a la memoria el brillo y la sorpresa de tus ojos tan abiertos, cuando te dicen que el gobierno francés va a comprar una de tus obras para exponerla en el Museo Nacional de Arte Moderno. ¿Cuál fue?
Pero también tenías momentos amargos y yo estaba allí; de hecho, cuando te enteraste de que tu coreografía para la ópera Clavileño de Rodolfo Halffter fue rechazada y no llegó a estrenarse, fue uno de ellos.
Y solo tiene que pasar un año para que, nada menos que Don José Ortega y Gasset, tal vez movido por tu fama, sea el que organice la única exposición de pintura que habrá en los salones de la Revista de Occidente, con aquellos diez cuadros tuyos al óleo. Para ti un gran orgullo, pero a la vez una enorme responsabilidad. Son momentos que compartes con Rafael Alberti hasta el año 1933.
Escribes, dibujas, das clases, a la vez que asistes a las tertulias.
Y vino ya en mayo de 1936 tu tercera exposición individual, en el Centro de Estudios e Información de la Construcción, en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, por los Amigos del Arte Nuevo organizada por Joan Prats y otros conocidos tuyos como los del Club de los Snobs, en la que diste a conocer tu obra surrealista con los dieciséis cuadros de “Cloacas y Campanarios”, las doce “Arquitecturas minerales y vegetales”, aquellos dibujos de “Construcciones rurales”, y las Misiones pedagógicas de Manuel Bartolomé Cossío.
Enseguida la guerra te llevó a Lisboa y allí encontraste la mano tendida de Gabriela Mistral, embajadora de Chile en Portugal.
No puedo más. Ese enfrentamiento fratricida nubla mi memoria y solo me deja recordar el color lejano, pero aún cálido de tu obra, que creo que son un total de ciento cuarenta y siete óleos, y cuarenta bocetos.
Ahora, Maruja —agotada la tinta y la memoria—, déjame que te dé un fuerte abrazo.
Tu amiga Eliberia de Santiago