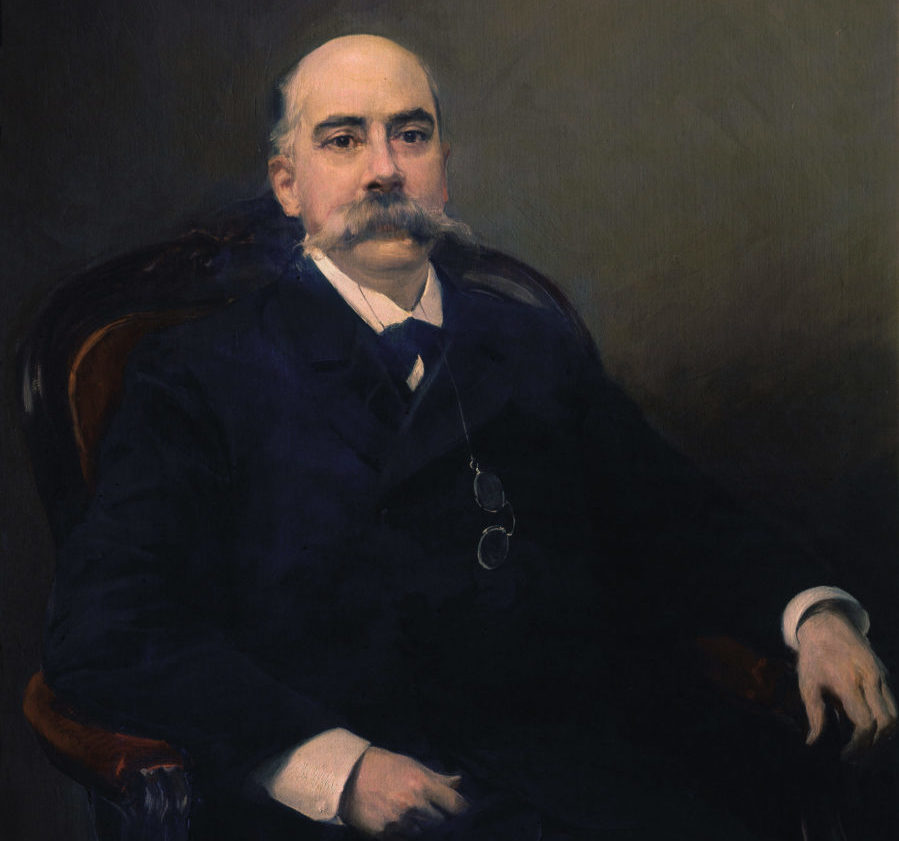Bajo este título, que evoca el eslógan de aquellas exóticas muestras que con grandes alharacas publicitarias nos ofrecían unos conocidos grandes almacenes, traemos aquí la historia de uno de los edificios más estrafalarios de la capital alemana. No deja de ser sorprendente cómo en las circunstancias actuales, después de un oneroso encierro y cuando el turismo internacional nos impone aún ciertos rigores, a uno no se le ocurre otra cosa que irse en busca de un búnker como destino vacacional. Es como mentar a la bicha. Por supuesto, habrá que hacérselo mirar. Pero, mientras tanto, permítaseme semejante desliz.
Bajo este título, que evoca el eslógan de aquellas exóticas muestras que con grandes alharacas publicitarias nos ofrecían unos conocidos grandes almacenes, traemos aquí la historia de uno de los edificios más estrafalarios de la capital alemana. No deja de ser sorprendente cómo en las circunstancias actuales, después de un oneroso encierro y cuando el turismo internacional nos impone aún ciertos rigores, a uno no se le ocurre otra cosa que irse en busca de un búnker como destino vacacional. Es como mentar a la bicha. Por supuesto, habrá que hacérselo mirar. Pero, mientras tanto, permítaseme semejante desliz.
Conviene saber, para empezar, que en el Búnker-Banana, actualmente, es donde se encuentra el «penhouse» del multimillonario diseñador alemán de origen polaco Christian Boros. Lo compró en el año 2003 no solo como vivienda particular sino como sede de su colección de arte. Su precio nunca se ha hecho público. Para acometer su faraónica remodelación se inspiró, ahí es nada, en el trabajo de los arquitectos Mies van der Rohe y Tadao Ando. La ironía quería que el diseño del que fuera director de la extinta Bauhaus, defenestrada en 1933 por Hitler como semilla del Arte degenerado, viniera a fusionarse en una especie de equilibrio esquizoide con su rampante arquitectura militarista. Así pues, ahora hibrida ese toque «camp», tan Segunda Guerra Mundial, con el «in» minimalista posmoderno y pijo.Vamos, como a un Cristo dos pistolas, hablando en plata. Dicen los afortunados que han podido entrar que su colección tiene más de 700 obras en sus 80 habitaciones con sus 3000 metros cuadrados que se encuentran bajo la vivienda y una plancha de acero de tres toneladas y media. Se puede visitar solo si uno se arma de una infinita paciencia y pide cita con muchos meses de antelación.
 Pero antes de alcanzar este estatus de respetabilidad el edificio ha tenido otras vidas mucho menos glamurosas. Como todos los búnkers que los nazis construyeron el Búnker-Banana fue diseñado como refugio antiaéreo en un momento en que sus flamantes jerarcas empezaron a intuir que la ciudad podría no ser tan inexpugnable como habían imaginado. Así que, a pesar de la paranoica convicción de que serían los indiscutibles vencedores del conflicto, se afanaron en hacer de Berlín un auténtico queso Gruyer con sus interminables pasadizos y sus laberínticas cámaras subterráneas para albergar a la población civil ante el creciente temor de los ataques de la aviación aliada. Si lo queremos leer en clave literaria nos evoca aquella oscura primera novela gótica – «El castillo de Otranto»- que inesperadamente catapultó a Horace Walpole, su autor, al mismo olimpo de la inmortalidad. Como se recordará, su protagonista, Manfred, posible anticipo demoníaco del genocida alemán, se mueve en un mundo de sombras, de túneles y de criptas secretas bajo una maldición secular trufada de todo tipo de intrigas y maquinaciones. Cierto es que todos estos mamotretos berlineses, incluyendo el de la Cancillería donde Hitler se suicidó, fueron dinamitados con absoluta determinación por los soviéticos. Pero, inexplicablemente, el Búnker-Banana se libró de la quema manteniéndose a día de hoy como el único de ellos que queda en pie. Por ello, tiene un valor histórico incalculable. Y, a pesar de esta singularidad, es bastante desconocido para muchos de los habitantes de la capital y, desde luego, para los turistas que vienen buscando los restos de aquella desmesura que fue el sueño alucinado de un chapucero pintor de brocha gorda.
Pero antes de alcanzar este estatus de respetabilidad el edificio ha tenido otras vidas mucho menos glamurosas. Como todos los búnkers que los nazis construyeron el Búnker-Banana fue diseñado como refugio antiaéreo en un momento en que sus flamantes jerarcas empezaron a intuir que la ciudad podría no ser tan inexpugnable como habían imaginado. Así que, a pesar de la paranoica convicción de que serían los indiscutibles vencedores del conflicto, se afanaron en hacer de Berlín un auténtico queso Gruyer con sus interminables pasadizos y sus laberínticas cámaras subterráneas para albergar a la población civil ante el creciente temor de los ataques de la aviación aliada. Si lo queremos leer en clave literaria nos evoca aquella oscura primera novela gótica – «El castillo de Otranto»- que inesperadamente catapultó a Horace Walpole, su autor, al mismo olimpo de la inmortalidad. Como se recordará, su protagonista, Manfred, posible anticipo demoníaco del genocida alemán, se mueve en un mundo de sombras, de túneles y de criptas secretas bajo una maldición secular trufada de todo tipo de intrigas y maquinaciones. Cierto es que todos estos mamotretos berlineses, incluyendo el de la Cancillería donde Hitler se suicidó, fueron dinamitados con absoluta determinación por los soviéticos. Pero, inexplicablemente, el Búnker-Banana se libró de la quema manteniéndose a día de hoy como el único de ellos que queda en pie. Por ello, tiene un valor histórico incalculable. Y, a pesar de esta singularidad, es bastante desconocido para muchos de los habitantes de la capital y, desde luego, para los turistas que vienen buscando los restos de aquella desmesura que fue el sueño alucinado de un chapucero pintor de brocha gorda.
 El edificio se sitúa en la esquina de Reinhardtstraße con Albrechtstraße, cerca del Deutsches Theater de Berlín-Mitte, en el centro de la ciudad, y más allá del citado valor testimonial que podamos encontrar entre sus muros de hormigón armado de casi dos metros de espesor con sus cinco pisos, lo curioso, como decía más arriba, es lo que el edificio ha «vivido» desde entonces. Una suerte de carnaval que hace que reflexionemos sobre la racionalidad del uso que edificios históricos que nacieron para una función muy precisa pueden y/o deben ofrecernos. ¿Cómo iba a imaginar, pues, el arquitecto Karl Bonatz, siguiendo los dictados del visionario Albert Speer, que su recia construcción defensiva de 1942 serviría, cincuenta años después, como club de ruidoso techno para delirantes fiestas sexuales de crápulas impenitentes? Es como si acompañados de los fantasmas del pasado volviéramos a asistir a las secuencias de «Saló o los 120 dias de Sodoma» del inefable Pier Paolo Pasolini con aquella parafernalia pornonazi de guardarropía. Tras cuatro años de orgías y excesos la policía tuvo que echar el cerrojazo al local porque irónicamente incumplía las mínimas normas de seguridad.
El edificio se sitúa en la esquina de Reinhardtstraße con Albrechtstraße, cerca del Deutsches Theater de Berlín-Mitte, en el centro de la ciudad, y más allá del citado valor testimonial que podamos encontrar entre sus muros de hormigón armado de casi dos metros de espesor con sus cinco pisos, lo curioso, como decía más arriba, es lo que el edificio ha «vivido» desde entonces. Una suerte de carnaval que hace que reflexionemos sobre la racionalidad del uso que edificios históricos que nacieron para una función muy precisa pueden y/o deben ofrecernos. ¿Cómo iba a imaginar, pues, el arquitecto Karl Bonatz, siguiendo los dictados del visionario Albert Speer, que su recia construcción defensiva de 1942 serviría, cincuenta años después, como club de ruidoso techno para delirantes fiestas sexuales de crápulas impenitentes? Es como si acompañados de los fantasmas del pasado volviéramos a asistir a las secuencias de «Saló o los 120 dias de Sodoma» del inefable Pier Paolo Pasolini con aquella parafernalia pornonazi de guardarropía. Tras cuatro años de orgías y excesos la policía tuvo que echar el cerrojazo al local porque irónicamente incumplía las mínimas normas de seguridad.
 Pero mucho antes de la unificación, cuando el armatoste fue a parar a manos del Gobierno Federal, ya había cambiado de función al menos un par de veces más. Y a cada cual más disparatada; cualquiera de ellas daría ocasión para filmar una truculenta película. La primera fue cuando los rusos entraron en la ciudad y lo convirtieron en una prisión a mayor gloria de los servicios secretos de Stalin. La segunda, tan rocambolesca como digna de una comedia de Billy Wilder, es aquella en la que fue destinado a almacén de secado de frutas tropicales gracias a las gruesas paredes que posibilitaban unas adecuadas condiciones de conservación. Concretamente allí iban a parar los plátanos de la Cuba comunista de Fidel que llegaban puntualmente para regocijo de las glotonas autoridades locales. Los berlineses, siempre inclinados al humor canalla, dieron en llamarlo con apelativo tan chusco por el intenso olor que, como un obsesivo son montuno marcaba el ritmo callejero del barrio, conseguiendo atravesar sus «tabiques» infranqueables. Desde luego, si el proteico Speer hubiera podido pasear por allí, el patatús lo habría tenido asegurado. Hizo bien en quedarse en Londres.
Pero mucho antes de la unificación, cuando el armatoste fue a parar a manos del Gobierno Federal, ya había cambiado de función al menos un par de veces más. Y a cada cual más disparatada; cualquiera de ellas daría ocasión para filmar una truculenta película. La primera fue cuando los rusos entraron en la ciudad y lo convirtieron en una prisión a mayor gloria de los servicios secretos de Stalin. La segunda, tan rocambolesca como digna de una comedia de Billy Wilder, es aquella en la que fue destinado a almacén de secado de frutas tropicales gracias a las gruesas paredes que posibilitaban unas adecuadas condiciones de conservación. Concretamente allí iban a parar los plátanos de la Cuba comunista de Fidel que llegaban puntualmente para regocijo de las glotonas autoridades locales. Los berlineses, siempre inclinados al humor canalla, dieron en llamarlo con apelativo tan chusco por el intenso olor que, como un obsesivo son montuno marcaba el ritmo callejero del barrio, conseguiendo atravesar sus «tabiques» infranqueables. Desde luego, si el proteico Speer hubiera podido pasear por allí, el patatús lo habría tenido asegurado. Hizo bien en quedarse en Londres.
En la zona oriental comer plátanos en aquellos años era algo inimaginable por su desorbitado valor. Como anécdota recordemos que el día de la caída del Muro las existencias de las estanterías de los supermercados fueron literalmente asaltadas por los berlineses «pobres». Visto así se podría conjeturar, no sin cierta malicia, que la razón última para que semejante fortaleza sirviera de depósito a tales menesteres no debía atender solo a sus condiciones climáticas.  La conocida revista satírica «Titanic» hizo lo propio sacando en portada a una adolescente de la zona este pelando un pepino, comida típica por su escaso precio, mientras nos confesaba que «era su primer plátano» . Por eso, todavía hoy, cuando un alemán le pregunta, con mala uva, a otro si quiere un plátano no le está gastando una equívoca broma sexual, como la mente calenturienta de Andy Warhol y sus «Velvet Underground» nos hicieron pensar, sino que le está haciendo blanco de su abierto menosprecio por lo cutre de su origen. Las estadísticas reflejan que el año siguiente a la desaparición del muro, se vendieron más del doble de plátanos en la zona oriental que en la oeste. Toda una obsesión que también queda plasmada en los graffitis a lo largo de la ciudad. Pero no saquemos conclusiones precipitadas. Conviene recordar asimismo que la fascinación que las frutas tropicales han ejercido sobre los berlineses no solo se restringen a aquella época sino que podemos apreciarla perfectamente en el musical «Cabaret» (1966), ambientado en los turbulentos años de la República de Weimar. En él asistimos a una divertida escena en la que Lotte Lenya, la viuda que regenta la pensión donde se desarrolla parte de la acción, acepta al borde del éxtasis una piña como obsequio de Jack Gilford, en el papel de su pretendiente judío, mientras cantan a dúo la encantadora «It Couldn’t Please Me More». Como vemos no habían cambiado tanto las cosas.
La conocida revista satírica «Titanic» hizo lo propio sacando en portada a una adolescente de la zona este pelando un pepino, comida típica por su escaso precio, mientras nos confesaba que «era su primer plátano» . Por eso, todavía hoy, cuando un alemán le pregunta, con mala uva, a otro si quiere un plátano no le está gastando una equívoca broma sexual, como la mente calenturienta de Andy Warhol y sus «Velvet Underground» nos hicieron pensar, sino que le está haciendo blanco de su abierto menosprecio por lo cutre de su origen. Las estadísticas reflejan que el año siguiente a la desaparición del muro, se vendieron más del doble de plátanos en la zona oriental que en la oeste. Toda una obsesión que también queda plasmada en los graffitis a lo largo de la ciudad. Pero no saquemos conclusiones precipitadas. Conviene recordar asimismo que la fascinación que las frutas tropicales han ejercido sobre los berlineses no solo se restringen a aquella época sino que podemos apreciarla perfectamente en el musical «Cabaret» (1966), ambientado en los turbulentos años de la República de Weimar. En él asistimos a una divertida escena en la que Lotte Lenya, la viuda que regenta la pensión donde se desarrolla parte de la acción, acepta al borde del éxtasis una piña como obsequio de Jack Gilford, en el papel de su pretendiente judío, mientras cantan a dúo la encantadora «It Couldn’t Please Me More». Como vemos no habían cambiado tanto las cosas.
Pensándolo mejor, amigos lectores, creo que ante horizonte tan desolador, abandonaré mi precipitada idea inicial del Búnker-Banana y mi destino decidamente serán nuestras queridas Islas Canarias. ¡Eso sí, no se lo pierdan si un día tienen la fortuna de viajar a Berlín! “Todos los días un plátano por lo menos”.