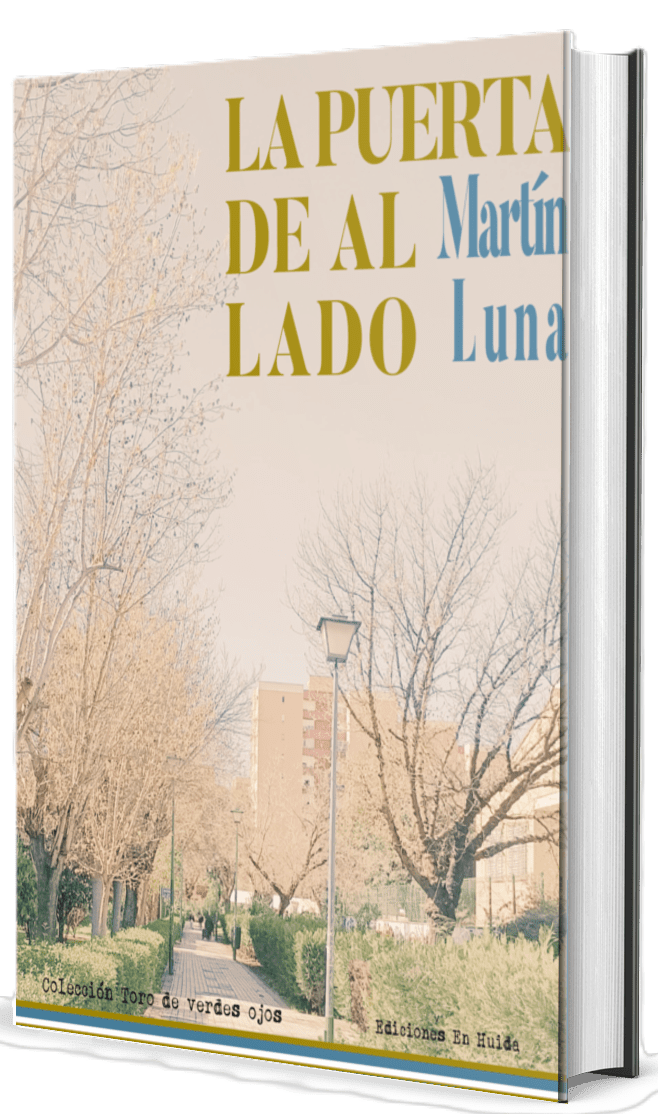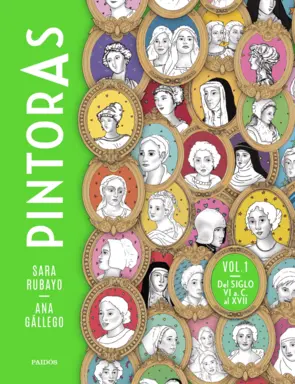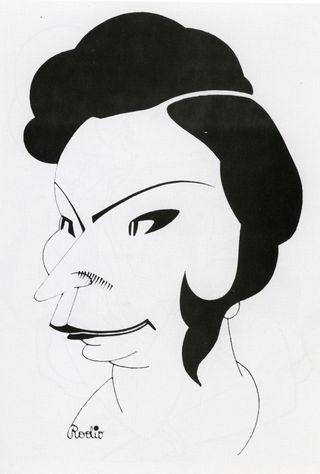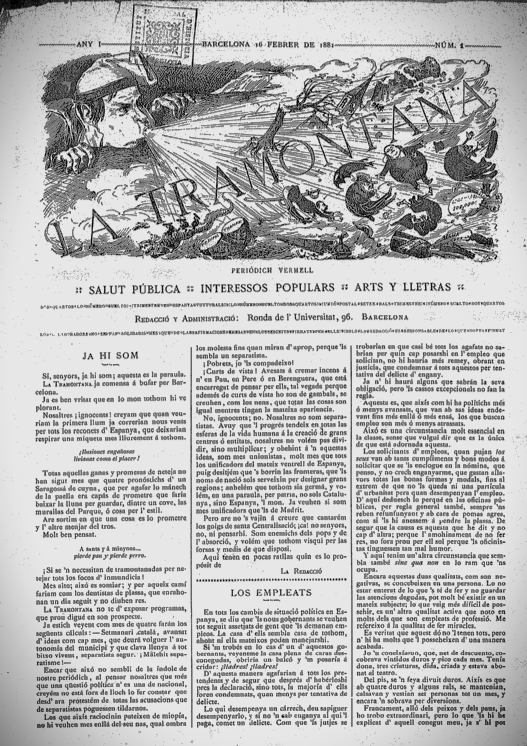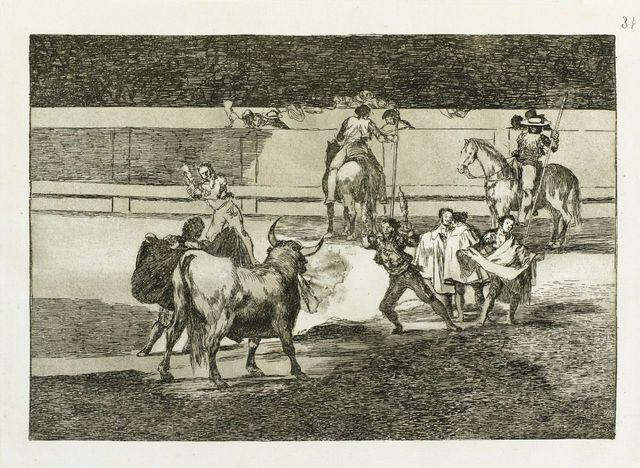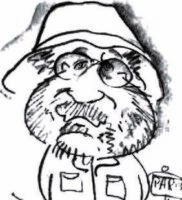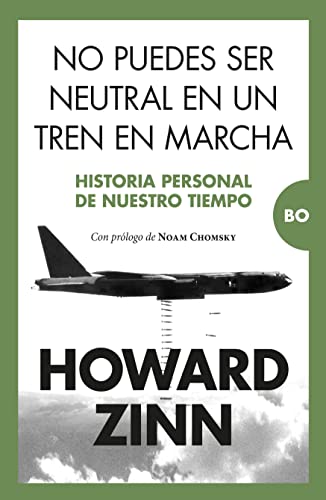Tuve un amigo de extraordinaria facundia. Hace una vida que no le veo. Tengo la idea de que era inasequible al desaliento verbal. Hablaba con furia. Él entero era un organismo lingüístico. Hacía de la hipotaxis un arte mayúsculo. Podía buenamente empezar a hablar sobre el hecho de que le faltara vino en su bodega y terminar con el miedo de Walter Benjamin a ser entregado a los nazis y resolviera suicidarse. No habría que reprobar ese desafuero de estricto régimen verbal. El hecho de escuchar lo que decía otro le hacía entrar en un estado de agitación bien visible. Cuando daba con el hueco, tomaba de nuevo el mando y se explayaba con redoblado encono. Más que conversar, cosa que nunca hizo, le gustaba conversarse, probar hasta dónde era capaz de llegar sin perder en ningún momento el hilo de donde tirar para retornar a la escasez de su vino en su bodega. Para entonces ya teníamos muerto en la mesa al pobre Walter Benjamin y alguien sugería que era tarde y debíamos volver a casa. A pesar de su verbosidad, sabía recabar la atención de su público. No éramos otra cosa.
Hablar de más es obligar a escuchar sin criba, impidiendo el tamiz de lo pertinente y de lo inoportuno. También hace que no se preste atención. La verborrea no es un trastorno mental, sino una incontinencia del ánimo, un acto de pura violencia léxica. El lenguaraz, urgido por el imperativo inaplazable de contar, es especie farfullera, indiscreta, irreflexiva y, en circunstancias favorables, dañina. Por el hábito sonoro, abundan los sordos. No oír es un mecanismo de defensa. No hieren por lo que expresan: su parlamento tiende a ser hueco o disperso o irrelevante. Ejercen con apabullante apremio esa costumbre de algunos escritores de alargar imprudentemente las frases y exigir del lector una paciencia de la que no siempre se dispone y que, por agilidad narrativa, ni conviene. La palabra que más les cuadra es «bocachancla», que tiene una gracia apreciable y, cosa no siempre factible, hace coincidir significado y significante. No hay premeditación en su intemperancia, ni ese aparente desenfreno indica una intención alevosa. Proceden con desparpajo natural, hilan una frase con otra, consiguen que el aliento primero de su discurso se desvanezca en el aire, se vicie o enferme y, por la velocidad de las palabras, mude en otra cosa, pero no la original, la materna, la que abrió ese cáncer lingüístico. El bocachancla no desfallece casi nunca, se envalentona conforme perora, se le ve recrearse en la oratoria. Contrariamente a lo que la lógica dicta, este tipo de hablador convulso no repara en que se le atienda o no: actúa como un caballo loco, sin que en ningún momento se vea que el trotar flaquea, ni que el corazón se le agite como si amenazara rebasarle el pecho y estallarnos escandalosamente en la cara. El pensamiento, acelerado, incurre en desafueros, en inconveniencias, en revelar lo que debería no ser manifestado, sobre todo si es de propiedad ajena. Exaltados, los afectados de este trastorno, hipertímicos o, más pedestremente, desbocados, nunca mejor dicho, producen a veces vergüenza en quienes se someten a su desmesura. Lo de cerrar las bocas para que no entren moscas, refrán antiguo, no les incumbe. Son gente que, cuando hablan, sube el precio del pan, he escuchado siempre. Tampoco piensan lo que dicen: se contentan con producir ingentes cantidades de palabras, en producir ese magma semántico con fruición. A falta de disciplina y tiento, concurre en ellos la vorágine, el desquicio.
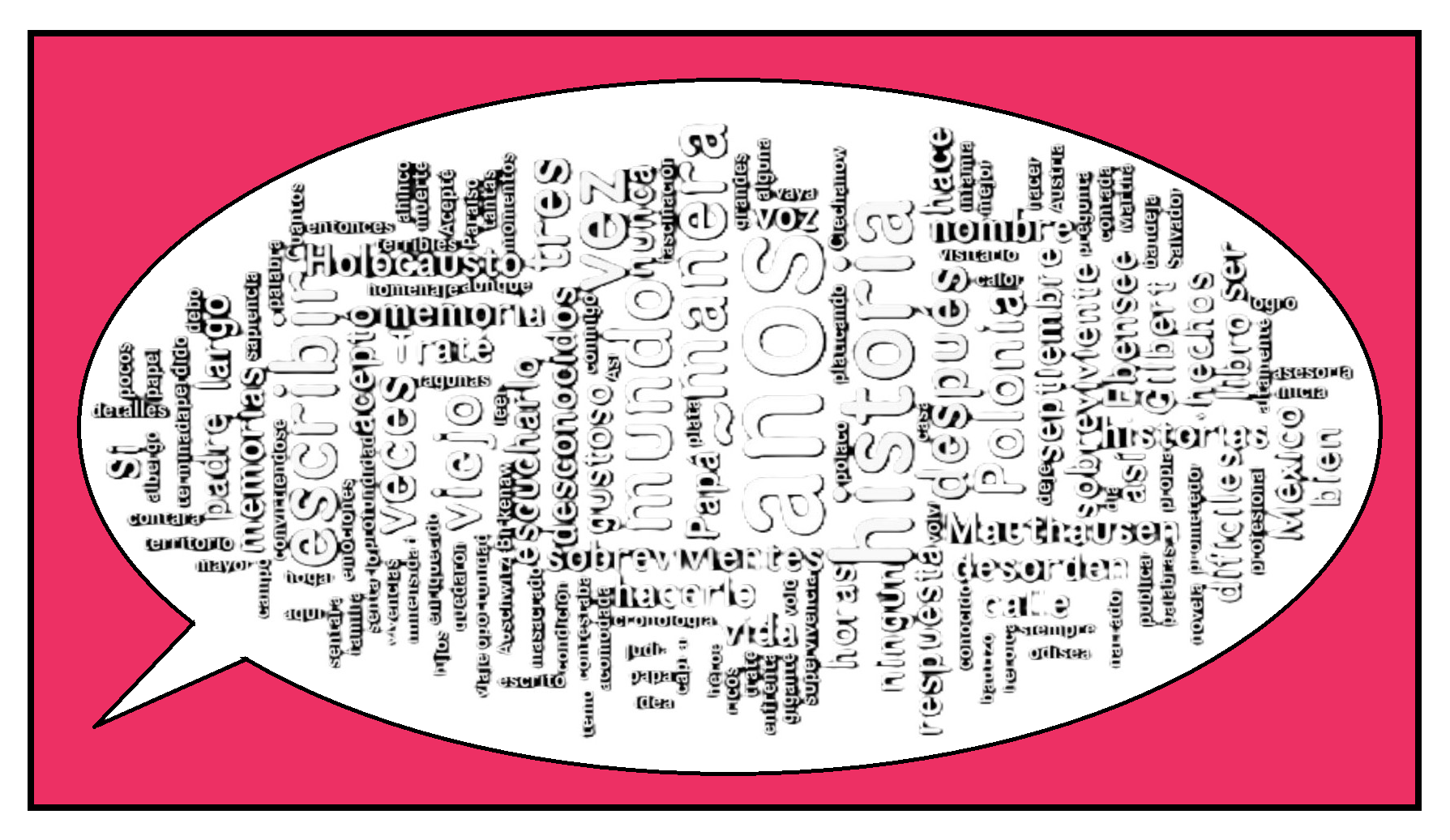 Si algo es digno de ser tenido en cuenta, no dudo que esa posibilidad exista, todos decimos cosas de interés de cuando en cuando, pero lo interesante se pierde cuando lo embuten en la tropelía de su parlamento. Son de natural desprecio por el congénere. No tienen compasión cuando se les reprende por su incansable afán. Si advierten la cercanía de un igual, los bocachanclas redoblan su elocución. Si a ti, lector considerado, te pillara en medio, mejor huye, no te expongas, sanciona tu buena educación y lárgate sin miramientos. Boquirroto, les dicen en Portugal. Aquí tenemos el vocablo «bocazas», que es contundente en su amplitud fonética. Son, por lo común, ignorantes, de poco o nulo sentido de la prudencia. Se les imagina felices, incapaces de recordar qué pudieron decir, con qué torpe prolijidad arruinaron una tarde entre amigos. Cuentan con la libertad de expresión y con la educación del pobre al que acosan y derriban. Si nadie les aconseja comedirse, no darse con ese brío verbal, templar un poco lo pensado antes de airearlo, se inclinan a pensar que agradan y que son el alma de las fiestas. La palabra, escribió Montaigne, es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Quien calla, tiro de otro refrán, otorga. Así que el escuchante, cuando no abre el pico y deja que lo asedien, concede la andanada, baja la guardia, pone cara de cordero a punto de ser sacrificado y se rinde sin más. Hemingway escribió que son pocos los años que precisamos para aprender a hablar y toda la vida la necesaria para aprender a callarnos. Uno habrá incurrido en hablar más de la cuenta en ocasiones. Tendré quien lo confirme. Será cosa de enmendar ese exceso, ahora que me lo estoy explicando. Querría el charlatán ser encantador, no hartar, conciliar elocuencia y exceso, divertimento y abuso, pero ya lo dijo Baudelaire: no se puede ser sublime sin interrupción. Escribir también es un acto deliberado de impune verborrea a veces. Este humilde escribidor ha incurrido en él con alegre frecuencia, sabrán disculparme. Habrá sido decidor incontinente las veces suficientes como para que me haya forjado un prestigio, pero no sabría asegurar si es legítima la fama. Creo que me voy comidiendo, entrando en razones, a mis años. Creo que escribo para que no me interrumpan. Creo que me parezco a aquel amigo que citaba a Benjamin al final de su discurso. Me pregunto dónde estará. Si se casó y tiene a la buena mujer bien cubierta de sintagmas o está todavía soltero o enviudó, no quiero pensar la causa del fallecimiento de su esposa. Creo que escribo para poder alargarme, para llegar al pobre Walter en Port Bou y asistir a su triste desenlace.
Si algo es digno de ser tenido en cuenta, no dudo que esa posibilidad exista, todos decimos cosas de interés de cuando en cuando, pero lo interesante se pierde cuando lo embuten en la tropelía de su parlamento. Son de natural desprecio por el congénere. No tienen compasión cuando se les reprende por su incansable afán. Si advierten la cercanía de un igual, los bocachanclas redoblan su elocución. Si a ti, lector considerado, te pillara en medio, mejor huye, no te expongas, sanciona tu buena educación y lárgate sin miramientos. Boquirroto, les dicen en Portugal. Aquí tenemos el vocablo «bocazas», que es contundente en su amplitud fonética. Son, por lo común, ignorantes, de poco o nulo sentido de la prudencia. Se les imagina felices, incapaces de recordar qué pudieron decir, con qué torpe prolijidad arruinaron una tarde entre amigos. Cuentan con la libertad de expresión y con la educación del pobre al que acosan y derriban. Si nadie les aconseja comedirse, no darse con ese brío verbal, templar un poco lo pensado antes de airearlo, se inclinan a pensar que agradan y que son el alma de las fiestas. La palabra, escribió Montaigne, es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Quien calla, tiro de otro refrán, otorga. Así que el escuchante, cuando no abre el pico y deja que lo asedien, concede la andanada, baja la guardia, pone cara de cordero a punto de ser sacrificado y se rinde sin más. Hemingway escribió que son pocos los años que precisamos para aprender a hablar y toda la vida la necesaria para aprender a callarnos. Uno habrá incurrido en hablar más de la cuenta en ocasiones. Tendré quien lo confirme. Será cosa de enmendar ese exceso, ahora que me lo estoy explicando. Querría el charlatán ser encantador, no hartar, conciliar elocuencia y exceso, divertimento y abuso, pero ya lo dijo Baudelaire: no se puede ser sublime sin interrupción. Escribir también es un acto deliberado de impune verborrea a veces. Este humilde escribidor ha incurrido en él con alegre frecuencia, sabrán disculparme. Habrá sido decidor incontinente las veces suficientes como para que me haya forjado un prestigio, pero no sabría asegurar si es legítima la fama. Creo que me voy comidiendo, entrando en razones, a mis años. Creo que escribo para que no me interrumpan. Creo que me parezco a aquel amigo que citaba a Benjamin al final de su discurso. Me pregunto dónde estará. Si se casó y tiene a la buena mujer bien cubierta de sintagmas o está todavía soltero o enviudó, no quiero pensar la causa del fallecimiento de su esposa. Creo que escribo para poder alargarme, para llegar al pobre Walter en Port Bou y asistir a su triste desenlace.
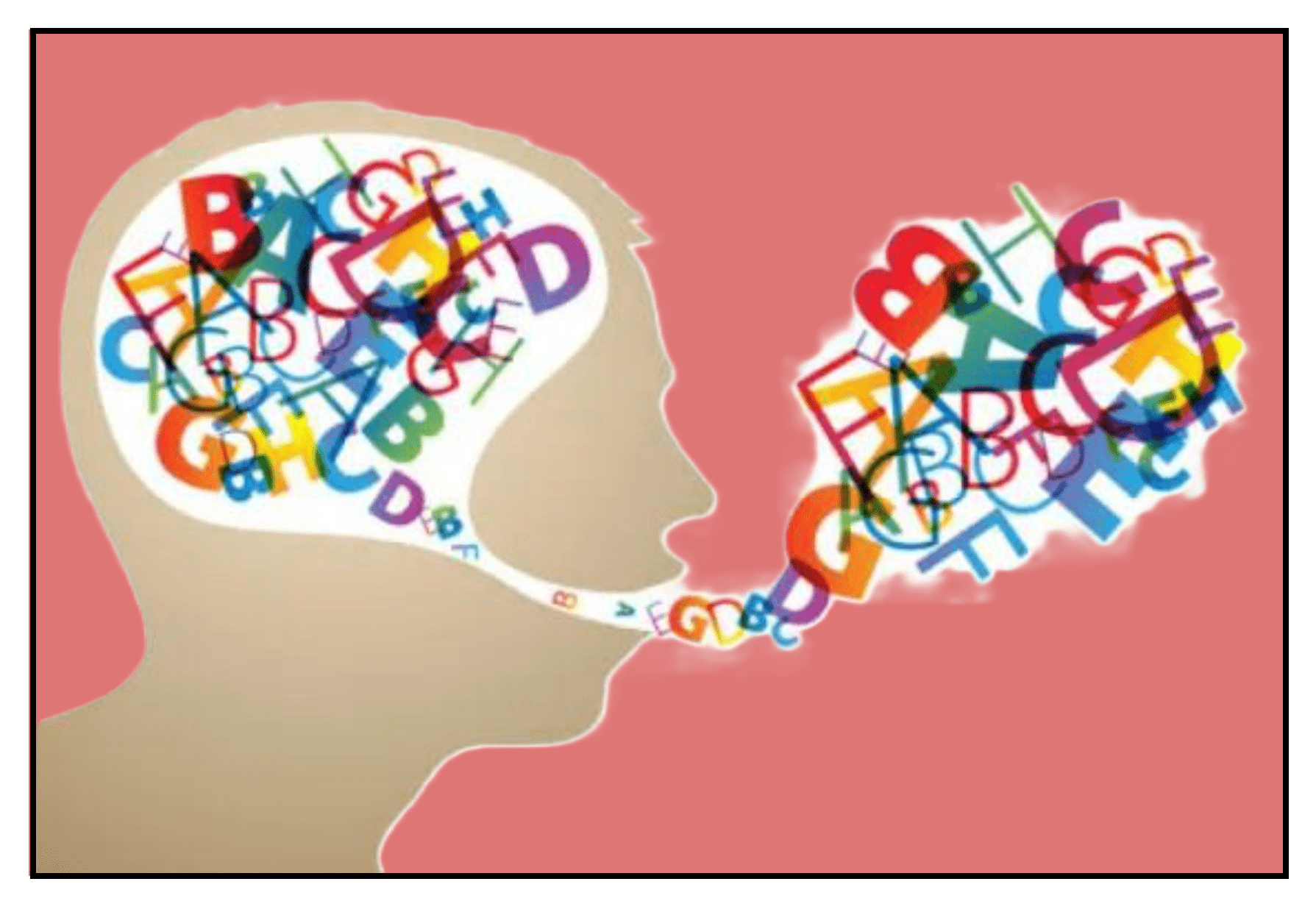 Hay conversaciones que se aplazan inadvertidamente y cobran en la conciencia un peso mayor y cada vez más dañino. Se tiene de ellas la sensación que no nos interesó involucrarnos y participar con la vehemencia con la que aceptamos y prolongamos otras. También el silencio es elocuente. No siempre se afina uno, se prodiga o se esmera en las palabras, como si nada de lo que hubiésemos dicho antes o pensemos decir después pudiera rivalizar con la que se tiene entre manos, aunque el motivo que la aliente sea frívolo y no suscite la hondura prevista ni por asomo. Es una especie de apatía verbal que agrada en el fondo. Escuchar y registrar lo escuchado, sin dar a cambio algo con lo que el otro satisfaga su entrega. O escuchar y luego no contener lo escuchado. Como si se hubiese tan solo rudimentariamente oído. Hay quien dice que lo que no sabemos hacer es escuchar, que es lo más difícil, a pesar de la aparente sencillez de su desempeño. No tanto escuchar sino desear hacerlo. Darse con cabal ahínco. Contribuir a que se entable un diálogo, esa obligación moral y hermosa a la vez. Uno se finge desganado a veces, elude incurrir en hablar por hablar, esa costumbre, aparenta estar, aunque no sea cierto y lo que de verdad sucede es que se prefiera mantenerse al margen, no dar idea de que nos ronda y qué parte de lo conversado nos entusiasma y levanta el deseo de convertirse en actor de esa improvisada trama, no solo espectador, interesado o no.
Hay conversaciones que se aplazan inadvertidamente y cobran en la conciencia un peso mayor y cada vez más dañino. Se tiene de ellas la sensación que no nos interesó involucrarnos y participar con la vehemencia con la que aceptamos y prolongamos otras. También el silencio es elocuente. No siempre se afina uno, se prodiga o se esmera en las palabras, como si nada de lo que hubiésemos dicho antes o pensemos decir después pudiera rivalizar con la que se tiene entre manos, aunque el motivo que la aliente sea frívolo y no suscite la hondura prevista ni por asomo. Es una especie de apatía verbal que agrada en el fondo. Escuchar y registrar lo escuchado, sin dar a cambio algo con lo que el otro satisfaga su entrega. O escuchar y luego no contener lo escuchado. Como si se hubiese tan solo rudimentariamente oído. Hay quien dice que lo que no sabemos hacer es escuchar, que es lo más difícil, a pesar de la aparente sencillez de su desempeño. No tanto escuchar sino desear hacerlo. Darse con cabal ahínco. Contribuir a que se entable un diálogo, esa obligación moral y hermosa a la vez. Uno se finge desganado a veces, elude incurrir en hablar por hablar, esa costumbre, aparenta estar, aunque no sea cierto y lo que de verdad sucede es que se prefiera mantenerse al margen, no dar idea de que nos ronda y qué parte de lo conversado nos entusiasma y levanta el deseo de convertirse en actor de esa improvisada trama, no solo espectador, interesado o no.
Qué dulzura de conversación la traída con ligereza y sin propósito, me dice K. Cuánto se echan en falta en ellas ocasiones en que se escogen las conversaciones sesudas, las de peso. Tal vez (matiza) esa sea la razón por la que las evitamos: por gandulería. La pereza es cada vez más insustituible; se ha hecho algo orgánico, una extensión de una extensión sacrificada. Se vive mejor en su asepsia perfecta, pero terminará por doler, concluye. Se ha envalentonado y está en la paradoja de hablar de la sencillez sin usar algo parecido a la sencillez. Una inercia. Una costumbre. Es cuestión de hacer lo que apetece, sin más, le hago yo ese reproche. Como si de pronto la conversación se hubiese enturbiado y precisara que se la cancele. Luego concurren a su antojadizo capricho: no se las cuidó y reclaman un lugar. Parecen exigir el aprecio que no se les dio. Tienen vida, se duelen si las herimos, acuden con alborozo si las mimamos.
Hay conversaciones que no se empiezan por evitar otras. Hablar con los demás a veces se asemeja a una partida de ajedrez en la que uno busca un fin y habilita los instrumentos para abordarlo. Las palabras son piezas que se mueven. Las que dice quien escucha son piezas que confirman o modifican las nuestras. No buscándose ganar partida alguna, se obstina uno en alargar la trama o se las ingenia para que venzan las pacíficas tablas.
Hay conversaciones que se ganan y otras que se pierden. No siempre nos anima ese bienestar de jugar por jugar. Juego es, al fin y al cabo, sea cual sea el propósito que abre la liza. Se nos ha educado a tal fin, al del anhelo de una victoria o de una derrota, no al sencillo juego de la convivencia, sin que intermedien los rigores de una batalla. Se teme que nos conozcan, nos guardamos más de la cuenta, somos reservados por naturaleza, guardamos bajo muchas llaves la propiedad de nuestra existencia. De ahí que hablemos con prudencia, sin mostrar todas las cartas, sospechando que el otro también procederá de idéntica manera.
Hay conversaciones absolutamente vacías, no conducen a ningún sitio, no tienen propósito, nacen sin sustancia, tan sólo merodean la realidad o la reducen a su expresión más sencilla, cuando no la más burda, pero es en ellas en donde reside la semilla, desde ella se expande la luz, lo que hace que todo permanezca y fluya. El vacío, en lo que se dice, no es siempre sinónimo de nulidad. Se puede preguntar a alguien por lo que hizo ayer, sin entrar en el detalle, sólo por ocupar el tiempo o por reivindicar cierta hegemonía, perdida a veces: la de la cantidad sobre la calidad. No todo lo dicho debe ser relevante, no es posible que todo lo que decimos tenga ese rango de trascendencia. Se cuenta lo primero que viene a la cabeza. No siempre sabemos ordenar las cosas, lo que se nos ocurre, la conversación que deseamos entablar.
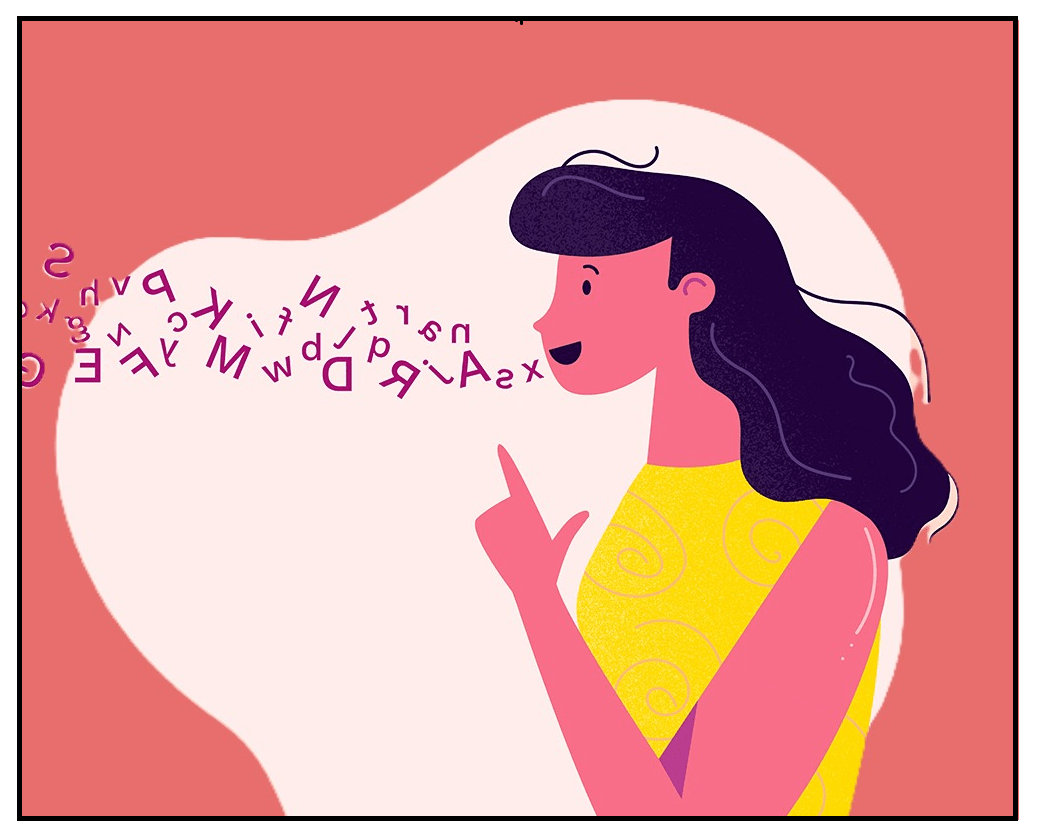 De vez en cuando se relata lo baladí, lo que no prospera en la memoria y se acaba arrumbando. Se explica qué desayunamos y cuándo, lo que vino al sueño recién clausurado e incorporamos a tientas, frágil y precariamente a la vigilia; se explaya uno en decir el tiempo que hace que no sale a pasear o no lee poemas o no coge una cogorza con los amigotes de la adolescencia o el excesivo que ha dedicado a ordenar una habitación en la que militaba a sus anchas el caos. Son las conversaciones sin metafísica, las que no tienen el afán de otras con más fuste. No se habla del corazón, no se le nombra, tan sólo se enumera el inventario de cosas que pueblan la realidad y se nombran terrazas de verano, pantalones cortos de verano, gente que vimos, noticias que supimos, discos que escuchábamos a los dieciséis o personas que nos confesaron tal o cual debilidad.
De vez en cuando se relata lo baladí, lo que no prospera en la memoria y se acaba arrumbando. Se explica qué desayunamos y cuándo, lo que vino al sueño recién clausurado e incorporamos a tientas, frágil y precariamente a la vigilia; se explaya uno en decir el tiempo que hace que no sale a pasear o no lee poemas o no coge una cogorza con los amigotes de la adolescencia o el excesivo que ha dedicado a ordenar una habitación en la que militaba a sus anchas el caos. Son las conversaciones sin metafísica, las que no tienen el afán de otras con más fuste. No se habla del corazón, no se le nombra, tan sólo se enumera el inventario de cosas que pueblan la realidad y se nombran terrazas de verano, pantalones cortos de verano, gente que vimos, noticias que supimos, discos que escuchábamos a los dieciséis o personas que nos confesaron tal o cual debilidad.
Hay conversaciones casuales que avanzan a saltos, con titubeos, pero que acaban a lo grande, con festejado ímpetu. No hay un propósito, no existe la voluntad de hacer que trasciendan; ni siquiera, mientras ocurren, se dan en quienes la entablan la percepción de su brillantez. Entra en lo posible que tampoco se perciba cuando finalizan. Se dan de manera natural, se incorporan al aire o a la memoria sin fricción, no perturban, tan sólo suceden, como la luz cuando baña los objetos y dice de ellos lo que no está lo suficientemente a la vista. Luego regresan, el relato íntegro con sus pausas y sus gestos, bien atesorada en la memoria, por si valen más tarde y podemos recuperar ese esplendor semántico, con toda su épica doméstica. Somos ese caudal azaroso de cosas que hemos contado o se nos han confiado. Lo baladí y lo glorioso. Cuando flaquea el recuerdo, lo acicalamos, le damos presencia y fulgor, cuerpo y claridad. Por eso hay que darse en todas las que ocurran, en las conversaciones livianas (quién dice que lo sean, qué criterio fiable las rubrica) y en las de más hondura, que sobrevienen a veces y hasta hieren. Todas alimentan, a todas les debemos algo de lo que secretamente somos. Al fin y al cabo, cuenta decir, no guardar lo que puede ser ajustado a un diálogo. Incluso cuenta hablarse uno solo, sin que nadie interrumpa el candor de lo privado, ese decirse hacia dentro para que no parezca que la soledad que nos cerca es tan enorme como parece.