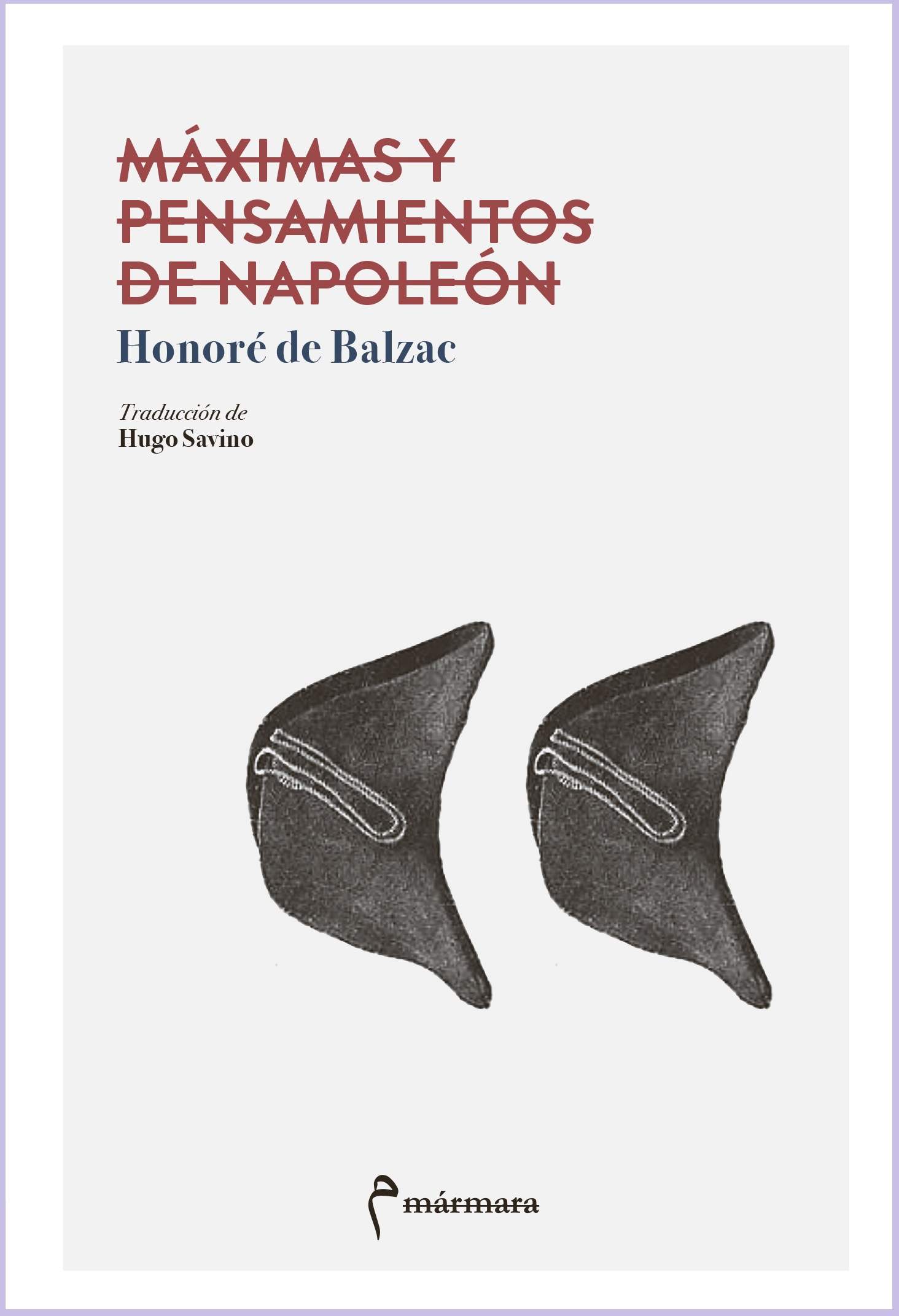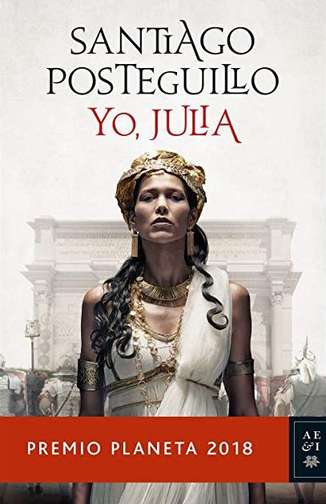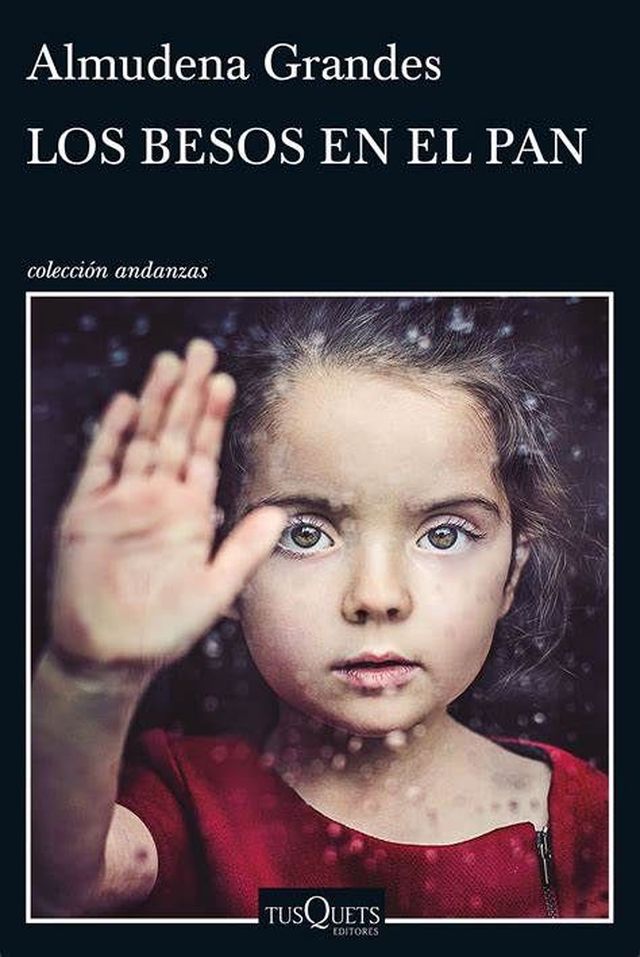M. tiene a veces la ocurrencia de contarme qué ha soñado. Lo hace sin retraso, por miedo a que la realidad borre la historia y luego no tenga manejo en el relato. Cuando se ha explayado a gusto, descansa, se pierde, puede estar días sin contar conmigo, sin que se precise que yo lo escuche. Al airear el sueño se le ve feliz, aprecia vivamente que yo esté al tanto de ese sueño recién compartido, se sabe a salvo. Anoche soñó con un compañero de la infancia, M., un niño ruso incrustado en la España de los setenta, me ha dicho.
«Es un sueño en el que ha estado a punto de pasar algo terrible, Emilio. Te lo voy a contar. Procuraré dar con los pasajes relevantes, eso no estará en mi mano enteramente. Empieza con la palabra odio. Como una cicatriz. Como un paisaje que se desangra. Nunca he odiado. Nada hizo que yo recurriera al odio. Nada malo que me haya sucedido me ha llegado tan hondo como para alojarlo y dejar que madure ahí adentro y me lastime. Porque el odio hiere a quien lo produce. A lo sumo, he manifestado mi ira, que es una versión doméstica y llevadera del odio y la he verbalizado o la he convertido en un gesto o en varios.
Debe ser raro que no haya nada que odiar. Se pueden odiar los lunes o el reguetón, pero igual ni merece la pena aplicarse con empeño, volcar las facultades intelectuales que uno tenga en razonar esa inquina, ese roto. Tendría que probar. Igual el odio curte, precave contra las tropelías del mundo, contra sus desmanes, te guarece, te da un asilo o un ataúd. De pequeño, es posible que odiara a M., del que no sé nada hace cuarenta años, tal vez más. De haber podido, si se hubiesen dado otras circunstancias, lo hubiese odiado, no sé qué habría tras el odio. Creo que es mejor odiar a alguien que cogerlo del cuello, zarandearlo y revolcarlo en el patio del colegio, sin que te importe estar a la vista de los maestros y de los compañeros y que tu madre acabe en un despacho para que se le informe del animal que tiene por hijo.
De pequeño, fui un animal contemplativo. Porque no odié a M.: aun mereciéndolo, eso pensaba yo entonces, no lo hice. Que recuerde, me reprimía. Avivar el odio hace que ni el odio se aprecie, que se incruste en la epidermis y con terca suavidad acceda a la sangre y fluya como si tal cosa. Vincular el odio al otro, al de afuera, al que acaba de llegar o al que no tiene un libro de familia limpio de extranjerías, hace que ni los de aquí podamos convivir sin sospechas de que alguien podría tener esa sangre cruzada, revuelta, contaminada. Como si el odio se decantase por meras circunstancias cromáticas o lingüísticas o religiosas. Como si odiar o amar no proviniesen de la misma frágil y privada intimidad de cada uno. Porque no hay nadie aquí que sea puro, nadie cuyo árbol genealógico aguante una purga.
 Lo único puro es el azul del cielo o el del mar: lo demás es caos, es sangre sin brida ni seso. Las ruinas de las ciudades de la tierra no deberían tocarse nunca. El cielo no tiene escombros, ni el mar. Cuando haya paz se debería acordonar el paisaje devastado y dejar que sea pasto del tiempo y los poetas registren cómo crece la hierba y empiezan a izarse los primeros árboles. Que nadie entre, pero que todos la miren. Que sea la evidencia de la maldad de los hombres. Que ilustre a los que vengan sobre lo perturbados que estaban quienes las redujeron a ceniza.
Lo único puro es el azul del cielo o el del mar: lo demás es caos, es sangre sin brida ni seso. Las ruinas de las ciudades de la tierra no deberían tocarse nunca. El cielo no tiene escombros, ni el mar. Cuando haya paz se debería acordonar el paisaje devastado y dejar que sea pasto del tiempo y los poetas registren cómo crece la hierba y empiezan a izarse los primeros árboles. Que nadie entre, pero que todos la miren. Que sea la evidencia de la maldad de los hombres. Que ilustre a los que vengan sobre lo perturbados que estaban quienes las redujeron a ceniza.
El mar no conoce la ceniza. Ni el cielo. Es el polvo lo que quedará al final. No hay nada que añadir. Da una tristeza muy honda la contemplación de los escombros. Sin entrar en quiénes son los buenos y quiénes los malos, las guerras son lo contrario del arte o de la vida. Pierden las ciudades, pierde el hombre, pierde el arte. No hay quien sostenga un solo argumento que justifique ese holocausto. La misma palabra holocausto, en su firmeza fonética, carece de justificaciones. Hay palabras que no deberían haberse inventado nunca. Holocausto, hecatombe, hambruna, horror. Es curioso que todas lleven hache, que es muda. No ha dejado de haber conflictos en los que se ha certificado la vesania del hombre. Ciudades rotas, abrasadas, borradas. Vistas cuando la población se ha marchado, observadas fríamente, parecen un escenario cinematográfico. La propia guerra, sin fijarse en su parte verídica, en lo tangible de su desmán, es una especie de representación teatral, estricto simulacro.
Lo malo de que la ficción lo impregne todo es que no sabemos mirar la realidad con el respeto y la dignidad que merece. A todo le asignamos una cuota de tragedia. Parece una de esas frases con las que se abren las novelas fuertes, las duras, las que, conforme se leen, se cuestiona el estado del bienestar y la paz con la que conciliamos el sueño cada noche. No sé muy bien qué sentido tiene hablar de ciudades muertas. Porque hablar de los muertos es una costumbre antigua. Hoy miramos la ciudad. Nos fijamos en los agujeros que han dejado los bárbaros en las casas. No han podido deshacerla del todo, reducirla a cascotes, como quien dice. No hemos aprendido nada en todos estos milenios de convivencia. Estamos peor que al principio. Entonces, cuando todo comenzó, no había odio. Ahora el odio avanza como la peste. Gana adeptos, se curten en las batallas, escriben su discurso desquiciado, se creen legítimos arquitectos de un nuevo orden, pero es odio, puro y visceral odio, el odio que no se para cuando se ha cobrado la pieza y sigue arañando, hurgando, desquiciando la piel y la memoria de las cosas.
No hace falta que la piel alerte sobre la procedencia del odiado, ni el modo de hablar o de ocupar las calles a la caída de la tarde, cuando paseamos y damos la sensación de que todo funciona bien y nadie es menos que nadie, que unos tienen más derecho a pasear que otros, que los del terruño no escrituramos nada y que, por mera supervivencia, todos nos hemos ido buscando un hueco en la tierra, un lugar donde amar, trabajar, traer hijos al mundo y morir, qué remedio, en la creencia de que ese fue nuestro hogar y de que la vida nos trató bien. Yo no sé por qué mis padres no cogieron las maletas y se plantaron en el extranjero. Los del niño ruso lo hicieron. Le echaron coraje. No pensaron en nada. En irse tan solo, en buscar un hogar en el que morirse. El racismo es la evidencia de que se ha leído poco o de que se ha leído mal o de que no hubo quien nos contara que aquí cabemos todos o no cabe ni Dios, como cantaba Víctor Manuel. Tú sabrás qué canción es, Emilio.
 Más que alentados, jaleados, los agitadores (me ha dado por usar ese sustantivo, pero podrían haber reparado en la conveniencia de reemplazarlo por cafres o bárbaros o miserables), han sido reclutados. La milicia es ciega, eso lo sabemos. El soldado es una herramienta torpe, pero práctica, y determinativa y también insensible. No hay quien agreda a quien no conoce, salvo que lo hayan adiestrado y contado que él es el elegido y el otro, el apaleado, el masacrado, es una pieza secundaria, un intruso, un advenedizo. No hay con qué justificar el odio, aunque la sangre se desquicie a veces y uno sueñe lo que no querría, lo que no podría más tarde contar. Lo que alarma en toda esta desgracia del odio es la ignorancia de los que se tapan la cara y esgrimen la violencia. Porque una cosa va con la otra: enmascararse, tirar la piedra y apartar la mano; actuar anónimamente (en redes, en las aceras) y creerse salvadores de algún mundo que esté por venir, en el que todos seremos iguales, de buena crianza, qué sabrán ellos, puros y de patria recia, educados para que ninguna otra educación se imponga a la suya.
Más que alentados, jaleados, los agitadores (me ha dado por usar ese sustantivo, pero podrían haber reparado en la conveniencia de reemplazarlo por cafres o bárbaros o miserables), han sido reclutados. La milicia es ciega, eso lo sabemos. El soldado es una herramienta torpe, pero práctica, y determinativa y también insensible. No hay quien agreda a quien no conoce, salvo que lo hayan adiestrado y contado que él es el elegido y el otro, el apaleado, el masacrado, es una pieza secundaria, un intruso, un advenedizo. No hay con qué justificar el odio, aunque la sangre se desquicie a veces y uno sueñe lo que no querría, lo que no podría más tarde contar. Lo que alarma en toda esta desgracia del odio es la ignorancia de los que se tapan la cara y esgrimen la violencia. Porque una cosa va con la otra: enmascararse, tirar la piedra y apartar la mano; actuar anónimamente (en redes, en las aceras) y creerse salvadores de algún mundo que esté por venir, en el que todos seremos iguales, de buena crianza, qué sabrán ellos, puros y de patria recia, educados para que ninguna otra educación se imponga a la suya.
El odio es como el amor. Lo dice Lord Byron. Tal vez incluso sea más duradero. Se ama o se odia atropelladamente. El hecho de que todavía me acuerde de M. le da la razón a Lord Byron, ahora que lo pienso. Habré olvidado a otros compañeros de clase, incluso a los amigos de entonces, con los que compartí juegos y confidencias, pero él perdura, ha logrado mantenerse a flote en el proceloso mar de la memoria. Está ahí, aunque no le haya echado el ojo durante mucho tiempo, pero ha bastado pensar en el odio y acudir él, como si pudiera retomar la trama de la infancia, la que no cerré, la que no convertí en una pelea seria en el patio o a la puerta del colegio. Permanece en la memoria porque no le rompí las gafas o porque él no me rompió las mías. Se olvida lo que se zanja, lo que se cierra.
Hay libros que decides no continuar y afloran de vez en cuando en tu cabeza, parece que pidieran ser retomados y no continuar en ese limbo de las cosas inacabadas. A M. le pasaba eso. Debí pegarle una buena tunda de palos, ya sabes que los niños se dan de hostias sin que comparezca razón alguna, debí odiarlo sinceramente hasta que, llegado el momento, el odio se manifestara como he visto en otras muchas veces, pero uno no es así, por desgracia, creo que por desgracia, funciona de otra manera. O me educaron bien o mi voluntad, que rehúye tradicionalmente de los enfrentamientos, decidió no involucrarse, no bajar al campo de batalla, no romperle la cara a M., no podría. Es tan poderoso el odio que ni siquiera recuerdo lo que lo animó, qué hubo tan terrible que lograra activarlo. Por más que me esfuerce, no logro esculcar el daño causado, el que no fue derribado por los años y perduró secretamente, como una semilla oscura, como un deseo que no ha sido realizado.
El odio es uno de esos deseos que nunca hemos cumplido. Es, de lejos, como dice el poeta romántico, el placer más duradero. Los otros se desvanecen, se degradan o incluso desaparecen abruptamente, pero el odio hace casa en el alma, la conquista y la hace suya, aunque no se exhiba mucho, ni se aprecie que mora en ella, larvado y a la espera. Lo bueno es que no tengo ni idea de cómo sería hoy en día M., mi amigo ruso. En mil novecientos setenta y tantos, era delgado y con cara de pobre de la extinta Unión Soviética. Podría haber sido marroquí o senegalés. M. era un niño ruso incrustado en la España de los setenta, en un patio de un colegio. Me pregunto si él habrá soñado alguna vez conmigo, si me guarda algún rencor, si me odia, si ha fabulado la posibilidad de que yo lo tumbara a palos o siga pensando en él, maquinando el cierre de la afrenta. Hay cosas que uno no gobierna. La cabeza es un instrumento del mal, el corazón es un cazador solitario, que dijo otra en una novela que leí hace mucho”.