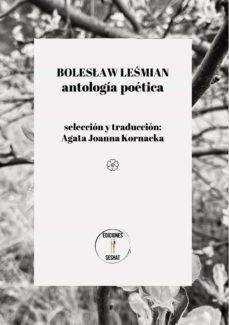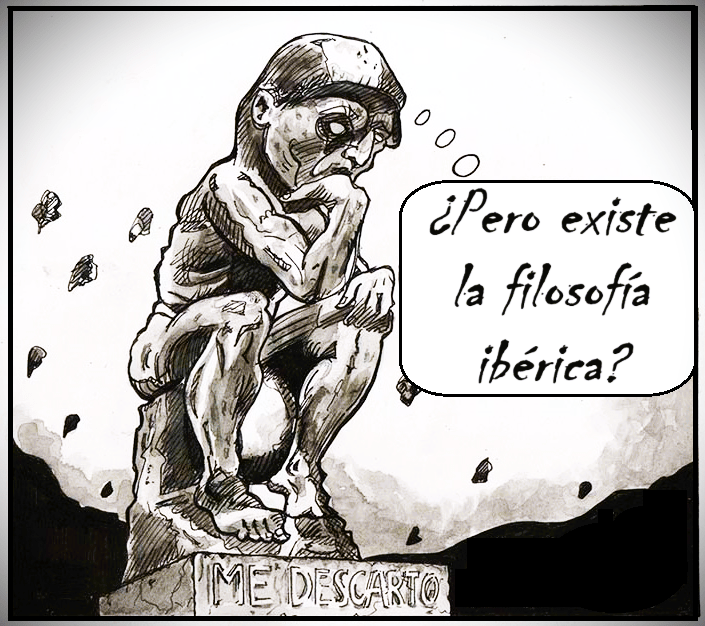
En la España del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión (1701-1715) y con la nueva dinastía francesa, el país se empezó a aliviar, se restauró y despertó de la caída padecida en la segunda mitad del siglo XVII, tras las derrotas en la Guerra de los 30 años y ante Francia. Unas derrotas que significaron incluso la quiebra, desde 1640, de la unidad política del mundo ibérico, lograda en 1580. Unas derrotas que nunca fueron bien comprendidas en España, ni siquiera hoy, pues ¿cómo fue posible la derrota española en una contienda perdida por los protestantes, como fue la Guerra de los 30 años?
Mas, al restaurarse en el siglo XVIII, brotó en España una nueva cultura que más que retoñar del antiguo tronco arraigado en la tradición hispánica, pareció nacer del arraigo de un injerto exótico que reverdeció con el jugo y la savia antiguos. Las derrotas y frustraciones hispanas, en la segunda mitad del siglo XVII, crearon una mentalidad de “retraso” o “atraso”, que llevó a los españoles a profesar una admiración hacia lo extranjero que los hizo imitadores de las modas y obras foráneas. Imitadores muchas veces serviles y grotescos, que consideraban la tradición ibérica atrasada, “medieval”, “clerical”, etc. y, con humildad lastimosa, llegaron a menospreciar lo propio, exagerando las faltas y olvidando los aciertos de nuestra tradición. La Ilustración, con su cuestionamiento crítico de toda tradición anterior, tuvo un impacto también muy similar en todo el mundo ibérico. Contribuyeron a ello varios factores, como el decaimiento del tradicional realismo epistemológico ibérico, fraguado en el Renacimiento, o como la creciente influencia cultural francesa durante todo el siglo.
El influjo francés se debió a la especial influencia francesa en el mundo ibérico y a la hegemonía cultural alcanzada por Francia en toda Europa, desde el reinado de Luis XIV. Supremacía que se expandió por todos los países, también por la España de ambos hemisferios, en la que la dinastía francesa fue entronizada en 1700. Ilustración y “enciclopedismo” se proyectaron sobre toda Europa, contagiando a reyes, príncipes y ministros, a los rectores de los pueblos, a la vieja aristocracia de la sangre y a la de las letras. Las “nuevas ideas” exigían que, en la Edad de la Razón, se emancipasen todos de las tutelas externas y de las “pesadas cadenas” de la tradición. En filosofía, el siglo XVIII vio en el mundo ibérico la pugna entre los más tradicionales y los importadores de los “nuevos sistemas”, si bien los más destacados autores ilustrados propios, como Feijoo, nunca ocultaron su simpatía por los segundos. Estos debates se desarrollaron por igual en el Portugal del Marqués de Pombal, en la España de los ministros de Carlos III y en las extensiones americanas de ambos.
Pese a la paradoja, no hubo un siglo en el que se hablase más de filosofía en el mundo ibérico, siendo escasamente eficiente en ella, pues se limitó a intentar emular el pensamiento francés y, a veces, el británico, sin mucho éxito. El mundo ibérico abandonaba su tradición de realismo epistemológico forjada en el Renacimiento, y seguía la filosofía francesa cuando ésta, a su vez, padecía la crisis terminal del subjetivismo cartesiano. Pero la cultura francesa y su filosofía tuvieron, a cambio, como figura más representativa, al superficial e intrascendente pero brillantísimo escritor Voltaire. Hombre de agudo ingenio, Voltaire se convirtió en la referencia francesa más destacada en el mundo ibérico, y también en toda Europa, en un tiempo en el que la primacía filosófica se desplazaba hacia Alemania, con el idealismo trascendental de Kant.
Mas, como advertía Menéndez Pelayo, fue más el “volterianismo”, que la “Ilustración” o el “enciclopedismo”, lo que alcanzó influencia en la Europa de los siglos XVIII y XIX. Obviamente, también ejerció un gran ascendiente en todo el mundo ibérico. En Europa, reyes, emperadores y prelados, admiraron, agasajaron y acogieron a Voltaire, como el “gran filósofo crítico” más destacado de la Ilustración francesa. La recepción del “volterianismo” en España y Portugal sería tan intensa, como lo fue en todas partes. En los ambientes cultos se leían sus obras y se celebraban sus dichos. Ministros de Carlos III, como el Conde de Aranda, blasonaban de los elogios que Voltaire les dedicó. La influencia francesa en Portugal, a veces discutida, está más que acreditada en la caracterización del Marqués de Pombal como el “Voltaire portugués”.
La creciente aceptación entre las élites cultas del mundo ibérico de la filosofía “moderna”, de raíces cartesianas, se intensificó durante el siglo XVIII. Esa filosofía ya había llegado a España en el siglo XVII, y había sido recibida, en principio, más bien como objeto de crítica. Pero, con el tiempo y andando el siglo, terminaría por prevalecer sobre el tradicional racionalismo realista de la filosofía renacentista ibérica. En América, la recepción de las filosofías racionalistas de origen cartesiano fue diversa y compleja, adaptándose a los contextos sociales y políticos específicos de cada región y, durante el siglo XIX, tras las independencias, coexistió con otras corrientes de pensamiento, como el catolicismo liberal y el positivismo, generando importantes debates en los nuevos países surgidos tras la emancipación americana.
Entre 1792 y 1815, las guerras de la revolución francesa y su prolongación en las napoleónicas, despertaron en los pueblos ibéricos la conciencia nacional de su ser como entidad política, en Europa y en América. Más, en América, ese despertar conduciría a las independencias de las naciones iberoamericanas. El levantamiento nacional de España y Portugal contra los franceses entre 1808 y 1815, devolvió también cierta conciencia de la gran entidad cultural ibérica, y permitió redescubrir algo del valor de sus obras clásicas en las artes, la literatura, las ciencias y el pensamiento. Pero la recuperación plena de esa tradición cultural quedó pendiente, suspendida, incompleta: la vigencia del “afrancesamiento” prosiguió entre las élites culturales ibéricas aún después de las guerras con Francia. Y así, quienes se jactaban de más cultos e ilustrados siguieron desdeñando, sin disimulos, literatura, ciencias, artes y pensamiento propios, tildándolos de casi bárbaros, valorando nuestras letras en mucho menos de su justo valor y negando toda importancia a sus ciencias y a su pensamiento.
La sumisión y el seguimiento del mundo ibérico a Francia, iniciados en el siglo XVIII, no tuvo en lo intelectual, en la primera mitad del siglo XIX, ni 2 de Mayo, ni Bailén, ni líneas de Torres Vedras. En la península ibérica, las élites culturales siguieron tan acomplejadas y tan pusilánimes que, para que se reconociese y celebrase algo propio, especialmente del pasado, era preciso que los extranjeros diesen el ejemplo, la venia y hasta la noticia. Las gentes más ilustradas, a fuerza de maravillarse de los adelantos foráneos y con el prurito de poderse presentar como intelectuales destacados entre la multitud ignorante que los rodeaba, acabaron por no estudiar, ni saber cuánto de bueno y destacable hubo en la cultura propia. Como apuntó Juan Valera, tal llegó a ser el desalentado estado de la cultura ibérica en la primera mitad del siglo XIX.
El impacto de las oleadas revolucionarias iniciadas en el primer cuarto del siglo XIX también causó efectos similares en el mundo iberoamericano. Oleadas que continuaron durante todo ese siglo y el XX, y que han llegado hasta el presente. Y similar fue el desconcierto intelectual que esos hechos determinaron, pese a la presencia de pensadores como el ilustrado venezolano-chileno Andrés Bello, entre los independentistas. Sin embargo, sí se observa con atención, se aprecia una evolución bastante más pareja de lo que suele pensarse, entre el mundo ibérico europeo y el americano de entonces. Una similitud que refleja varios fenómenos, que hicieron que la evolución del pensamiento en el mundo ibérico siguiese desarrollos bastante más parejos de lo que cabría imaginar.
La filosofía en los países americanos, desde sus primeros inicios en la época de los imperios español y portugués, en el siglo XVI, hasta el presente, ha atravesado estas cuatro fases sucesivas:
– Primero, por el realismo epistemológico de la Escuela de Salamanca, que dominó completamente en el ámbito de la filosofía americana hasta la Ilustración, en el siglo XVIII;
– después, siguió el tiempo de la Ilustración tardía y de las crisis de la independencia, en los finales del XVIII y en la primera mitad del XIX, en la que el nacionalismo de los países independizados desechó la tradición precedente por “hispana”, “religiosa”, “antigua”, etc.;
– tras ello, vino la recepción del positivismo en la segunda mitad del siglo XIX, en un giro intelectual casi paralelo al de la aparición del krauso-positivismo español, y que se empezó a abandonar a comienzos del siglo XX, en ambos hemisferios;
– por último, la filosofía más reciente y sus avances en los siglos XX y XXI, y de los que ya se ha hecho alguna mención.
Y también la América hispana vivió un proceso similar de minusvaloración, olvido y hasta desprecio de la cultura propia, así como de creciente imitación de Francia principalmente, aunque también de los Estados Unidos, que fue bastante paralelo al seguido en España y Portugal con Francia. Proceso que se reforzaría con las independencias de la América continental, hacia 1824, pues, los llamados “libertadores” esgrimieron en defensa de sus pretensiones independentistas los peores trazos de la ya entonces vieja, pero aun plenamente vigente, leyenda negra antiespañola, fraguada desde el siglo XVI, muy oportunamente renacida con fuerza entonces.
Pero la recuperación del prestigio internacional de las letras hispanas y de otros países ibéricos en el siglo XIX y en el XX, en lo que se ha denominado en España Siglo de Plata o Segundo Siglo de Oro, pareció aliviar las dolencias del espíritu ibérico, aunque no se llegase a sanar del todo. No puede olvidarse lo ya expresado de que gran parte de ese alivio vino de la mano de los alemanes que, más que nadie, ensalzando las letras y el pensamiento hispánicos tradicionales como merecen, contribuyeron muchísimo a que en España se volviesen a estudiar y difundir las obras de nuestros clásicos. Debe recordarse cuanto contribuyeron a sacar a España de su abatimiento cultural las alabanzas críticas, las traducciones, las bellas ediciones y hasta los comentarios de nuestros clásicos hechos por esos autores alemanes.
Esa recuperación del prestigio de las letras, las artes y las ciencias ibéricas, especialmente en España, durante el siglo XIX, que se prolongaría después en el XX, también incidió en la filosofía. En ella brotaron nuevas corrientes, algunas de fuerte influencia extranjera, así como nuevas escuelas y figuras de relevancia. En España, en la primera mitad del siglo XIX destacaría en la filosofía Balmes, autor de inicios neo-escolásticos, pero inspirado también por ideas más recientes, como la llamada Escuela Escocesa. Mas Balmes falleció prematuramente, con solo 38 años, en 1848. En filosofía política descolló Donoso Cortés, que tanta influencia tendría luego en el decisionismo del alemán Carl Schmitt. Al mismo tiempo, y bajo influencia e inspiración foránea, surgió en España una escuela de raíz hegeliana, pero de proyección positivista, el krausismo, que llegó a ser denominado krauso-positivismo, y que contó con autores como Giner de los Ríos. El krausismo español recibió aportaciones de portugueses como Ramalho Ortigao y Eça de Queirós, en materias de educación y pedagogía, y tuvo notable incidencia en América.
En la segunda mitad del XIX, y bajo el influjo de Balmes, al que habían estudiado y alguno, como Juan Valera, hasta conocido, apareció una importante generación de autores en torno a Menéndez Pelayo, al que acompañarían otros de la relevancia del citado Juan Valera -cuyo bicentenario se conmemora este año-, entre otros. Famosas fueron sus polémicas sobre las ciencias, sobre la literatura y sobre la filosofía españolas, en lo que constituyó un brillante momento de recapitulación sobre el peso y la importancia de la tradición cultural hispánica e ibérica en general, en el conjunto de la cultura occidental. Importancia y trascendencia que no se refería solo a un pasado remoto y superado por el tiempo, sino también a su presente, en el que se constituyeron en un referente intelectual fundamental que alcanzó gran repercusión en todo el mundo ibérico.
En el siglo XX, la filosofía española mantuvo el reconocimiento y estima internacionales, con autores como Ortega y Gasset y Zubiri, que mantuvieron familiaridad, camaradería intelectual y hasta amistad, con Bergson, Husserl, Heidegger, etc. Ortega y Gasset había estudiado a Balmes, y conoció y se formó con Menéndez Pelayo, Juan Valera, etc. La Rebelión de las masas, publicada íntegramente en 1930, se ha constituido en una de las grandes obras teóricas del siglo XX. Y Zubiri, con su realismo epistemológico, desarrolló la tradición del realismo epistemológico racionalista de los clásicos del siglo XVI, pero renovándola profundamente. Zubiri ha sido reconocido como uno de los autores principales del realismo del siglo XX por los creadores del actual Nuevo Realismo, como el italiano Maurizio Ferraris, promotor del Manifiesto del Nuevo Realismo en 2012. Fueron tres grandes generaciones seguidas, continuadas, de filósofos y pensadores españoles que alcanzaron un prestigio que desbordó las fronteras de España, y hasta las del mundo ibérico, pues algunos de ellos también lo ganaron en la filosofía general.
También la filosofía se mantuvo en la América poscolonial del siglo XIX. No surgió como la continuación de la tradición precedente, que se rechazaba, sino a consecuencia de las críticas condiciones tras el triunfo de las revoluciones, que se pensó que precisaban olvidar y despreciar su tradición, impugnándola, para abrir paso a la creación de nuevos ordenes culturales, más apropiados a la independencia. Proceso no muy diferente al seguido por España y Portugal que, en ese mismo tiempo, continuaban renunciando a su tradición filosófica, por entenderla superada, abandonando la herencia de la Escuela de Salamanca, que predominó hasta el siglo XVIII y aún se mantenía en el XIX. Un tiempo caracterizado por el rechazo de la tradición cultural de la época de los imperios español y portugués por, entre otras causas, la emergencia del nacionalismo en los nuevos países independizados.
La recepción del positivismo en América fue simultánea a su recepción en la península Ibérica, así como fue simultáneo su abandono en ambos hemisferios desde 1900. En desarrollos más recientes, y ya en este siglo XXI, el Nuevo Realismo, antes citado, con su crítica radical de la filosofía postmoderna, ha encontrado también autores relevantes en América, como el argentino José Luis Jerez, con su Manifiesto del realismo analógico, el mexicano Mauricio Beuchot, o el brasileño Rossano Pecoraro. Y la filosofía de inspiración cristiana, pese a los cambios de mentalidad hechos con la intención de impulsar en las nuevas naciones formas de pensar no inspiradas en la tradición escolástica, sigue todavía vigente en las naciones latinoamericanas, pues el cristianismo continúa teniendo mucho arraigo en las clases populares. La más conocida, aunque no la más relevante, ha sido la llamada “Teología de la Liberación”.
En los países americanos se han dedicado muchas reflexiones al estudio de su específica identidad, y muy en especial a la conciencia americana y latinoamericana. También sobre la propia identidad indígena, de modo particular en Perú y México, en el siglo XX, aunque también en muchos otros. Se sitúan en esta orientación sobre la identidad americana, o iberoamericana, autores como el citado Rodó (Uruguay), y sobre todo los mencionados mexicanos Vasconcelos, Alfonso Reyes y Octavio Paz y también, más recientemente, Leopoldo Zea. Temática ésta que también ha ocupado afanes del pensamiento español sobre “el ser de España”, como muestran Ortega y Gasset (España invertebrada), María Zambrano y, más recientemente, en el paso del siglo XX al XXI, Gustavo Bueno, con sus obras España frente a Europa y España no es un mito.
En América, el debate se ha producido, tanto sobre la posibilidad de “filosofías nacionales”, como sobre la posibilidad de encontrar en las culturas precolombinas alternativas a las tradiciones culturales europeas. A ese respecto, se han fijado en el tiempo dos posiciones básicas contrapuestas: la de quienes niegan la posibilidad de existencia de filosofías nacionales, y menos aún indígenas, pues la filosofía, definida y formulada desde hace siglos, es universal: por eso los filósofos americanos solo pueden reproducir sus enseñanzas y hacer sus aportaciones a la filosofía en la única tradición filosófica, la occidental; y, de otra parte, quienes valoran las posibilidades de “meditaciones nacionales”, llegando al extremo de situar esa realidad nacional, en particular las culturas nativas, como algo totalmente original, distinto y absolutamente diferenciador. En sus versiones más extremas, se buscan en las culturas precolombinas huellas de cosmogonías y mitologías indígenas, alternativas a las de origen europeo. Esto constituye una singularidad reciente, ligada a la aparición del indigenismo radical, formulado en la segunda mitad del siglo XX, con extravagantes pretensiones, como cambiar el nombre de América por el de Abya Yala, para no usar palabras “colonialistas”.
La trayectoria seguida por la filosofía en el mundo ibérico, desde el siglo XVI, en sus continuidades y en sus quiebras, ha seguido siempre pautas similares, distinguibles en toda la filosofía elaborada y difundida en él. Desde el realismo epistemológico y racionalista de los autores clásicos del Renacimiento, hasta las más recientes aportaciones al Nuevo Realismo de autores ibéricos, sin olvidar el fuerte arraigo inicial del positivismo, y luego su abandono. Pero en todas esas variaciones y pese a su disparidad, se aprecia una tendencia general al “realismo” epistemológico y filosófico, en general, frente al “subjetivismo” y a “idealismos”, como una de las constantes que han acompañado a la filosofía desarrollada en el mundo ibérico en todas sus épocas. También en sus quiebras y desvanecimientos ha seguido el pensamiento ibérico pautas similares, tanto en el olvido y desprecio de la tradición propia, en los finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, como en las posteriores recuperaciones de dicha tradición en la segunda mitad del siglo XIX y en el XX.