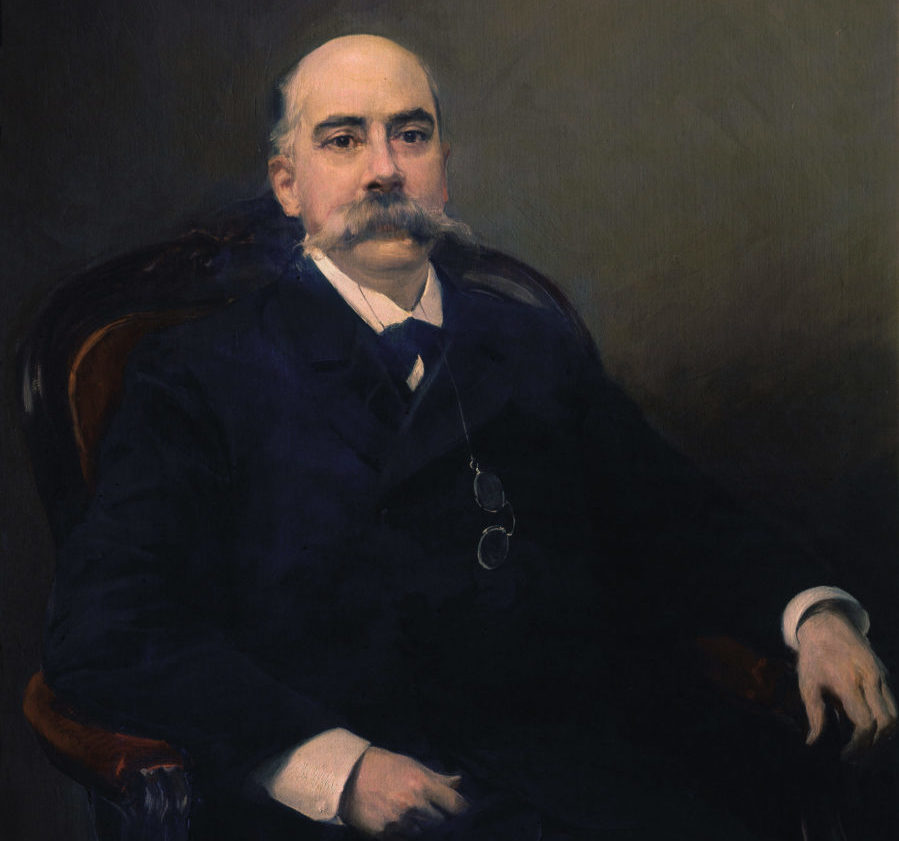Egun on, andérea; buenos días, señora:
Egun on, andérea; buenos días, señora:
No sé cómo llamarte: querida Concha, o señora de Unamuno, en esta carta.
¡Me resulta tan raro! Tal vez el cartero ya no sepa dónde habitas ahora, pero sé que algún día podrás posar tus ojos en estas letras.
Te la mandaré a Salamanca, a la que fue tu casa, en el número cuatro de la calle Bordadores. Allí seguro que no se han olvidado de ti. Era la antigua casa del Regidor Ovaile Prieto. Te gustaba aquella casa.
Mucho antes, cuando Miguel y tú no habíais cumplido los seis años, su padre, Félix, que era buen comerciante, en 1859, a su regreso de la ciudad mexicana de Tepic, solicitó un permiso para montar un despacho de pan, en Guernica-Lumo, tu pueblo. No lo abrió hasta 1866, en Los Porches de la Plaza Vieja.
Todo olía a pan caliente, recién hecho, hasta ese jueves 14 de julio de 1870, en que me dijiste que su padre, el panadero, había muerto. A él se lo había dicho Felisa, una de sus hermanas que era un poco mayor. Le metieron en una caja de madera negra —me contabas después, sobrecogida— y se lo llevaron. En medio de la oscuridad, el niño no sabía dónde esconderse.
Buscó la iglesia, el olor a incienso, el recuerdo vivo, pero todos se iban borrando. Aún no había creado su “tienda de campaña”.
Tú, puntual y de mañana, seguías yendo allí, a la Plaza Vieja, a recoger el pan vuestro de cada día, y le veías corriendo por la plaza para ir a la iglesia de San Juan, buscando a su padre, y se volvía a casa llorando.
La eternidad, querida —te dije entonces—, es tan corta como la vida, solo dura lo que dura la memoria. Y allí le volviste a encontrar tú, en aquella iglesia tres años después.
No sé qué os contaría entonces aquel cura, pero tengo la sensación de que ni a ti ni a tu amigo, los dos con nueve años, no os interesaban demasiado sus palabras.
Con Felisa —María Felisa de Unamuno y Jugo, tu cuñada—, la hermana de Miguel, yo mantuve siempre una buena relación, tal vez a aquello podría llamársele una buena amistad.
Me decía ella, que a ti, Concha, de pequeña, te gustaba cruzar corriendo la plaza de San Juan y esconderte detrás de las columnas de la iglesia, respirando incienso, para asustar a tu amigo Miguel, los domingos, antes de empezar la catequesis. A él también le gustaba ese juego.
Y tú le preguntaste a su hermana, si existían los dragones, porque él, en su cuaderno de la iglesia, pasaba las horas dibujando dragones y luego te decía que sí, que “los dragones existían, y que vivían en los libros, en los sueños… y en la imaginación de las personas”.
Y paseaba sus ojos por tus trenzas rubias, mientras te decía que quería ser cura, pero que los dragones no le dejaban. Te asustaban aquellos bichos, por eso algunas veces le quitabas esos dibujos y los rompías. En otra hoja del cuaderno había pintado una tienda de campaña.
Después de la catequesis, le acompañabas hasta la panadería de la Plaza Vieja de los Porches, para probar algunos de sus pasteles.
Tardaste más o menos tres años en descubrir los libros que Miguel tenía, al margen de la harina, en un extremo del mostrador. Eran gordos, y sin dibujos en las pastas. Seguramente la razón de su lectura para él, y el misterio para ti, estaba dentro de sus páginas.
Hasta muchos años después no sabrías que ya entonces él se refería a ti, como a su tienda de campaña, “un lugar simbólico donde encontraba consuelo y fuerza para enfrentar sus crisis existenciales”.
Pero no fue hasta el 11 de septiembre de 1875, a los once años, cuando se examinó de ingreso en el antiguo colegio San Nicolás, el de la calle del Correo, ya que el Instituto que habían construido sobre el solar del antiguo convento de la Cruz —diseñado por el arquitecto Pedro Belaunzarán—, inaugurado en 1846, donde se realizaban antes, además de la segunda enseñanza, estudios de náutica, comercio y magisterio, durante la guerra, había sido convertido en hospital militar.
Aprobó, pero menuda reprimenda le echaste porque no quiso presentarse al examen de mejora de nota.
Por tus cartas sé que te hablaba mucho de su profesor de latín y castellano, Santos Barrón, y de Genaro Carreño, el de geografía universal. Había sacado un notable en las tres asignaturas y tú estabas orgullosa.
Pasaron los años como águilas veloces, y él seguía obsesionado. Sabías que, si se iba al seminario, tú te quedarías sola. Él no había nacido para ser cura. Era un pensador. Te costó muchas horas convencerle, pero ya sabías hacerlo.
A pesar de tu formación religiosa, no te convencían las ideas de Giovanni María Mastai Ferretti, el Papa Pio IX. Habías oído hablar ya a Miguel, de su famoso Syllabus, que se promulgó el mismo año de tu nacimiento, a la vez que la encíclica Quanta cura.
Miguel ya la había leído. El título de la Encíclica (“Quanta cura”) —te explicó él una mañana que no llovía, a la puerta de la panadería, haciéndose el interesante—, se podía traducir como “Con sumo cuidado”, y en toda ella se condenaba la libertad ideológica y de culto, y tú tuviste que leerla para convencerle.
¡Sólo a un pensador podría ocurrírsele leer una encíclica a los catorce años! Teníais la misma edad, pero tus motivos eran otros.
Cuando Miguel le dijo a su hermana mayor, María Felisa, que ya no quería ir al seminario, tú te pusiste a bailar. Conseguiste que no se marchara, pero ahora iría a la Universidad, porque era un intelectual, por eso tenía aquellos libros. Necesitaba estudiar filosofía y tú no querías impedirlo.
Al revés, le comprabas libros, le preguntabas por el significado de las palabras… Tú también querías saber, y compartir con él sus conocimientos, temores y aspiraciones.
Cuando él se fue a la Universidad, a Madrid, seguía sabiendo de vosotros a través de las cartas que nos escribíamos su hermana y yo: las conservo todas; pero a ti no volví a verte. Pasaron pronto los siguientes trece años. ¡Demasiado tiempo! Eras toda una mujer.
Aquella mañana de sábado, el último día de enero de 1891, el sol no parecía querer acercarse a vuestra tierra, y había dejado que la lluvia, fina, limpiase vuestras pocas dudas.
Los adoquines de la plaza —que tantas veces habían pisado tus zapatillas olor a pan— y tus zapatos nuevos brillaban ahora como tus ojos.
Te vi llegar desde el fondo de San Juan Kalea; era una calle no muy larga, pero estaba llena de gente que quería verte. Contemplar a los novios, a ti y al hijo del que siempre les había dado el pan. Tu corazón semejaba al de un caballo desbocado.
Pero él estaba allí, tal vez meditando en una nerviosa espera. No se lo noté hasta que sonaron las primeras notas del órgano, que majestuoso se adueñó de toda la bóveda de crucería de aquel templo de estilos gótico y renacentista.
Cuando apareciste, vestida de blanco, una serenidad inusual lo invadió todo y una luz —tal vez de las vidrieras— inundó la nave central.
A mí me gustaba la marcha nupcial de Félix Mendelssohn, sobre todo desde que me había enterado de que no era obra de Félix, sino de su hermana Fanny. Y sonaba con fuerza de mujer. Una mujer que seguramente no hubiese llevado sombrero. Yo tampoco lo llevaba aquel sábado. La ceremonia fue breve, tal vez el cura conocía vuestras reticencias.
Al salir de la iglesia, ya como marido y mujer, el sol se abrió paso resplandeciente entre las nubes. Después, una fiesta que todos compartimos.
Yo regresé a mi casa. Madrid estaba más cerca. Empezó febrero. Ese mismo año, Miguel sacó la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca y dejasteis Guernica, para estableceros en la ciudad del Tormes, en la calle Bordadores. Y llegaron tus hijos.
Nueve: Fernando, Pablo, Raimundo, Salomé, Felisa, José, María, Rafael y Ramón el más pequeño, que nació el 11 de febrero de 1910 cuando tú ya tenías cuarenta y seis años, yo solo veintidós.
Lucía el sol en Salamanca. No me perdí ni un bautizo, pero no se me olvidó tampoco ninguno de sus funerales. El primero, Raimundo, en 1902. Varias veces me propuse ir a ayudarte con tus hijos, pero siempre te negaste, me decías que ya tenías personal de servicio, que vivía en el piso de arriba.
Asomaban tiempos convulsos. Alfonso XIII, el Rey; Canalejas en el gobierno, al timón, y los obreros, cansados, en la borda. Explotaron. Nació la C.N.T. —Confederación Nacional del Trabajo— y tu marido, catedrático en la Universidad, de alma socialista, entre dos aguas, veía romperse la unidad y cabalgar hacia los extremismos. A sus pies se rompía el suelo de su patria y debajo sólo había sangre y fuego.
Él recordaba las elecciones municipales celebradas después de la revolución de 1868, conocida como “la Revuelta de la Gloriosa”, que acabó con el reinado de Isabel II en la que su padre salió elegido por el distrito de San Juan, en Guernica, con 120 votos. Se repetía la historia.
Sólo te faltaba que uno de esos anarquistas, un tal Manuel Pardiñas Serrano, acabase a tiros con la vida del presidente Don José Canalejas y Méndez, en plena Puerta del Sol, a las once y media de la mañana del martes 12 de noviembre de 1912. Y aquellas balas, que también sirvieron para acabar con el asesino, porque se suicidó, terminaron con el Partido Liberal. Mejor no salir de casa. Pero ahí volvías a estar ahora, como su “tienda de campaña”.
Querida Concha, me lo has oído decir muchas veces: cuanto más negra es la noticia, más ágiles se vuelven sus alas. Y aquella tarde se oscureció de repente cuando el cartero me llevó el telegrama a casa. Era el 3 de enero de 1932. Si alguna vez hubiera habido un dios, te habría perdonado saltarte la misa de domingo. Corrí a la estación, camino de Salamanca, pero el tiempo se detenía y el maquinista parecía no querer echar carbón a la locomotora. Tardé una eternidad en llegar a tu lado.
Ella, María Felisa de Unamuno y Jugo, tu cuñada, mi buena amiga, reposaba en aquella cama, cubierta hasta el cuello por una colcha negra, con los ojos mirando al cielo, asomando un brazo, y tú, sentada a su lado, sentías el frío de su mano, una mano que no querías soltar, para que no acabara de irse.
La necesitabas tal vez tanto como yo. Era nuestra confidente, nuestra compañera de paseos, la única persona con la que aún podíamos hablar del pasado, y se nos iba a los 70 años.
¿Dónde estaba dios para impedirlo? Era dos años mayor que tú. Te levantaste, y yo te deje ir. Para Miguel era su hermana, su confidente, y ahora buscaba, una vez más, su tienda de campaña. Sólo entonces dejé que mis lágrimas escaparan libremente, pero la noche no se acababa.
Prefiero quedarme con este maravilloso recuerdo, y no seguir con la rueda de los hechos. Tal vez en otra carta, cuando reciba la tuya, continúe con tu propia historia.
Mientras, querida Concha, recibe todos mis besos,
Eliberia.