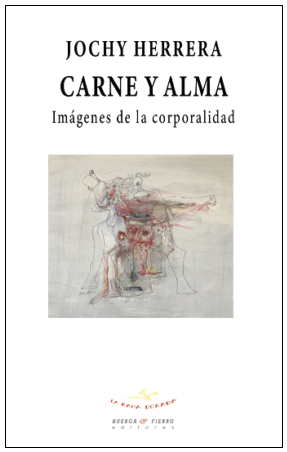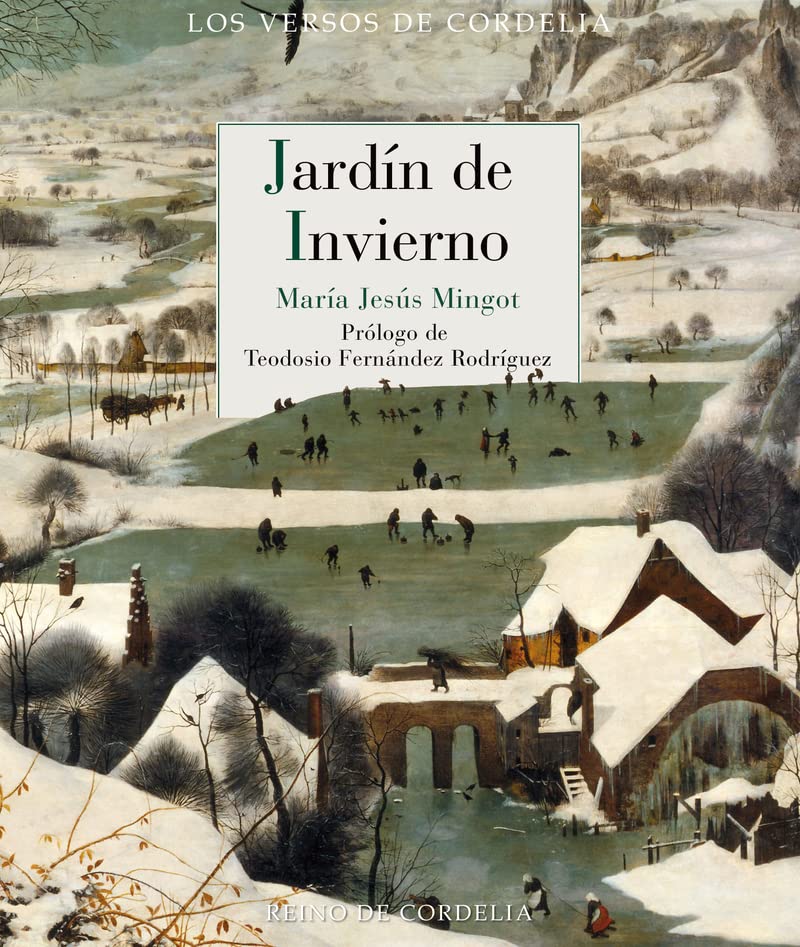Querida doctora:
Querida doctora:
Si yo la hubiese conocido antes, tal vez hubiera conseguido que su línea de investigación en oftalmología se desviase un tanto hacia la vertiente neurológica y así poder vislumbrar alguna solución para la atrofia del quiasma, de etiología perinatal infectocontagiosa, que padecía uno de mis nietos. Pero, bueno, las cosas suceden así y no hay manera de hacer que el reloj gire en sentido contrario.
Te diré —y permíteme el tuteo— que el motivo para escribirte es que tenemos muchas amigas en común. Varias de ellas me han pedido que me acerque a ti, que te pregunte por tu vida o, mejor aún, que me la cuentes tú misma.
Es difícil. No sé si recuerdas algo anterior a los cinco años, cuando murió tu madre, doña Enriqueta Fischer García. Estudiabas en el Colegio San Luis de los Franceses y, cuando tu padre se trasladó a Guadalajara, te matriculó en el Instituto General y Técnico. Después, de vuelta a Madrid, continuaste en el Instituto Cardenal Cisneros y luego cursaste Magisterio en la Escuela Normal Central de Maestras. Ya eras maestra, con las máximas calificaciones, en 1912.
He paseado muchas veces desde el número 2 de la calle Benito Chávarri, donde vivíais, hasta el entorno del antiguo convento de la Piedad, edificio que la condesa de la Vega del Pozo cedió para albergar el Instituto General y Técnico. Siempre me detenía ante aquella portada monumental. Creo que el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, cuando lo reformó a finales del siglo XIX, quiso evocar el Renacimiento español, tanto en la portada como en el patio central.
En él, como en el de todos los monasterios, se conservaban un pozo y un ciprés. Bajo los arcos del claustro solía leer, sin importarme el paso de las horas. Allí, en aquella soledad mágica, me planteaba las dudas sobre los datos históricos que estaba recogiendo de tu vida: la fecha del fallecimiento de tu madre, el número y los nombres de tus hermanos… Había fuentes que sembraban la confusión y la duda.
Tengo la sensación de que ya entonces te llamaban la atención la medicina y la higiene. En ese campo era la beneficencia la que atendía a los obreros, pero estaba ya en estudio el paso hacia la previsión social.
Aquel 29 de mayo de 1910 me avisasteis para que, al día siguiente, no fuese a la biblioteca. El doctor don Santiago Ramón y Cajal iba a pronunciar un discurso en el aula magna de la Facultad y no nos lo podíamos perder. A la mañana siguiente no llovía. Madrugamos y, al llegar a la Facultad, nos dimos cuenta de que en el aula quedaba ya muy poco sitio, incluso en las escaleras. Solo habían pasado cinco años desde que al profesor le concedieran el Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre la estructura neuronal del cerebro.
Muy a lo lejos, sentado en una de las primeras filas, reconocimos a tu padre. No se nos hizo largo y, al acabar, tu padre y nosotras comentamos el contenido de la ponencia. Según mi punto de vista —dije, sentados en torno a una mesa ante un buen cocido castellano—, lo más importante eran cuatro puntos: la necesidad de una investigación científica constante para el progreso médico; el valor de la curiosidad y de la observación frente al simple aprendizaje de libros; y la importancia del patriotismo científico para elevar el nivel de España en Europa.
Don José Soriano Surroca, que no me conocía bien, se admiró de mi capacidad de síntesis. Te quedaban casi ocho años de estudio y muchas cosas por hacer. No recuerdo la fecha con exactitud, pero sé que era lunes, un lunes de sol e ilusión. Me habías invitado a pasar el fin de semana en tu casa, en el número 13 de la calle de la Colegiata. Había también algunos curas deambulando en torno a la Nunciatura, situada varios portales más atrás. Con el calor entraba en el salón el bullicio de los artesanos.
Madrugamos. Tenías que coger el tranvía para llegar a tiempo al Instituto Cardenal Cisneros, donde terminabas el bachillerato. Después debías asistir a un par de clases en la Normal de Maestras.
Me sorprendió tu grito. En el espejo veías reflejada tu propia imagen, distorsionada por la ilusión. Aparecías como una mujer joven y hermosa, vestida con una bata blanca y con unos libros de Higiene y Oftalmología bajo el brazo. Eras el centro de las miradas de todos los chicos, pero tus ojos estaban fijos en la puerta del hospital de San Carlos. Yo no vi esa imagen, pero tú decías haberla visto en el espejo. Tu padre te daba ideas, te abría caminos. Tenías ganas de trabajar y, desde el Comité Femenino de Higiene Popular en Madrid, del que ya formabas parte, enseguida te eligieron para el cargo de secretaria de la Comisión de Reglamento de la Caja de Socorros. ¡Y luego la Universidad Central! 1912. ¿Fue en 1912 o en 1914? ¡La Facultad de Medicina! ¡Oftalmología, una utopía!
A pesar de ser la única mujer de la promoción de aquel año, contabas con el apoyo del doctor Sebastián Recasens, ginecólogo como tu padre y decano de Medicina. Recibí tu carta, en la que me lo comentabas, una mañana luminosa. Felicitarte era una excusa perfecta para ir a Madrid. No tardaría en hacerlo, pero tú tardaste menos en ir a ver a la doctora Trinidad Arroyo. Tu padre te había hablado de ella; tenía la clínica en la calle del Marqués de Valdeiglesias, 1. La tenía en alta estima. Había operado con éxito de cataratas al escritor don Benito Pérez Galdós. La intervención del primer ojo se había realizado el 11 de mayo de 1911 y la del segundo, poco después. El 11 de julio de 1912, el diario republicano El País celebraba la noticia con el titular: «Don Benito ve».
Lo leíste repetido en todos los periódicos de aquel día que tu padre guardaba en su biblioteca. Ella era profesora de Oftalmología en la Facultad de Medicina. El encuentro dio sus frutos: desde el primer momento se convirtió en tu mentora.
Por los alrededores de Atocha se veían viajeros con maletas que iban o volvían de viaje, organilleros, barquilleros y jóvenes estudiantes con batas blancas y libros bajo el brazo, sorteando los adoquines, el paso de los tranvías y los carros de caballos. Recuerdo la emoción con la que me comentabas que aquella mañana el cartero te había llevado una invitación para participar en el Congreso Internacional para la Protección de la Infancia, que se iba a celebrar en Bruselas del 23 al 27 de julio de 1913. Casi sin aliento, me dijiste que ya habías pensado en el título de tu comunicación: hablarías de los «Consejos elementales de higiene para los niños».
Preparar la ponencia te costó más de un mes de trabajo; te sentabas cada tarde en su despacho y tu padre repasaba y corregía tu manuscrito, apuntando términos médicos, lenguaje y otros factores que hacían inteligible tu exposición. Luego me los leías a mí para que, como parte del público, te diera mi opinión, aunque yo era historiadora, no médica, pero sí comprendía tu mensaje.
Como no había ninguna mujer con bata blanca por las calles, yo iba a buscarte de vez en cuando y almorzábamos en alguno de los cafés cercanos. El Café Alfe, ¿lo recuerdas? Me gustaban las comidas gallegas, eran caseras. Allí coincidimos con Concepción Aleixandre: llevaba bata blanca y libros bajo el brazo. Ya no estarías sola.
Pasaban los días y el invierno de aquel primer curso entre la lluvia, el frío y los tranvías. Después de salir de la biblioteca, dando un paseo iba a buscaros a la Facultad para almorzar en aquel bar de comida gallega. A cada paso veía que vuestra amistad se iba consolidando. Pasaban las hojas del calendario y tú dibujabas los bocetos de anatomía, estudiabas la fisiología y buscabas las entrañas de los ojos.
Fuera, en la calle, los que se estaban enriqueciendo con la guerra cenaban en los hoteles de lujo; los obreros soportaban la carestía del pan. La tensión política se reflejaba en las páginas de los periódicos y en los debates en las aulas. A través de los diarios que leías con tu padre a diario —El País, El Radical, España Nueva— te enterabas de las distintas formas de ver la guerra. Pero yo sabía que el que más te gustaba era el satírico El Motín.
En otra carta tuya que recibí en París, fechada ya en diciembre de 1927 y que guardo para la historia, escribías: «Tengo que contarte que, a través del doctor Sebastián Recasens —¿te acuerdas de él?—, he sabido que se convocaban exámenes para entrar en la Marina Mercante. No había suficientes médicos en los barcos, por eso nos dejaban a las mujeres algunas plazas. Por mis estudios durante la carrera sé que la exposición continuada de la visión a la superficie del mar produce lesiones oculares, como la fotoqueratitis, que es una quemadura solar en la córnea y la conjuntiva. Los síntomas comunes son dolor ocular intenso, enrojecimiento, visión borrosa y una sensación de tener arena en los ojos. No voy a entrar en explicaciones patológicas; son muy monótonas. El caso es que en la Marina Mercante no tienen médicos suficientes y nos han elegido a nosotras. Los exámenes se celebraron el mes pasado en Madrid y hemos aprobado solo dos mujeres: una andaluza, Cecilia García de Cosa, y yo. A ella la veo más interesada en la investigación en tierra firme que en los problemas de los marineros. Partiremos en unos días rumbo a Cuba, a bordo del buque Infanta Cristina, de la compañía Transmediterránea. Es grande: tiene 114 metros de eslora y 14 de manga; me han dicho que fue construido en 1904. A bordo viajan 200 pasajeros y la tripulación se compone de 75 marineros. Tendré que tener cuidado con ellos. Voy de uniforme; no veas cómo me sienta. Además, tengo camarote propio. La travesía dura un mes y, en ese tiempo, visitaremos Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico y Veracruz, en México». Me quedé con ganas de saber cómo te habían recibido en Cuba, si habías tenido problemas con la marinería…
Y, a tu regreso, un grupo de amigas sin sombrero fuimos a felicitarte a tu casa para iniciar la actividad de la Asociación de Médicas Españolas (AME). No podías parar. Me daba la impresión de que te faltaba tiempo. Querían que les explicases cuál sería el objetivo de la asociación y, como testigo de la historia, yo tenía que estar allí. Faltaría más.
Seis mujeres en tu casa, en torno a una mesa grande, buscando tu voz. Lo tenías claro y nos lo dijiste rápido, como si se lo estuvieses ordenando a los miembros de aquella tripulación: Los objetivos a conseguir son promover la igualdad de derechos laborales y académicos; establecer vínculos con organizaciones internacionales de mujeres médicas; defender los intereses profesionales de las médicas y fomentar la solidaridad entre ellas, mejorando la salud y el bienestar de mujeres y niños. Se te había quedado la voz de mando. ¿Cómo no iban a estar de acuerdo? —¡Mañana quiero que me traigáis un borrador de los estatutos, cada una el suyo! ¡A trabajar!
Tu voz sonó como un trueno. Yo quise verte con el uniforme de oficial de la Marina Mercante. Menos mal que yo no era médica, pero debía recoger aquel acontecimiento. Muchas éramos mayores que tú. Tenías treinta años.
A los pocos días te llegó el nombramiento de catedrática de Higiene, Fisiología y Anatomía en la Escuela Normal Central de Maestras. Otra vez tenía que felicitarte. Hacía mucho tiempo que no visitaba el bar gallego. Lo celebramos con un buen plato de caldo. Entrar de nuevo en la escuela donde habías estudiado pocos años antes, con aquella emoción, te dirigiste automáticamente a tu clase, a tu asiento. Pero María de Maeztu, que dirigía la escuela y estaba en todo, corrigió tu rumbo y te indicó que, a partir de entonces, donde debías sentarte era en el sillón de la cátedra, porque ahora eras tú quien iba a enseñar.
Camuflada entre tus alumnas, esperaba expectante tu primera clase magistral. Muy cerca de mí, pero un poco apartada, también emocionada, se escondía Concepción Aleixandre. También reconocí a Enriqueta Otero Blanco y a Marina Romero Serrano. Algunas de las alumnas más antiguas te recordaban como compañera. Te vi ataviada con una bata blanca; llevabas unos libros bajo el brazo. Llovía y, entre la lluvia, unas finas gotas de conocimiento, sabiduría y buen decir nos iban empapando a todas en medio de un respetuoso silencio, que se rompió en aplausos al final de tu disertación. Las chicas comentaban en los pasillos que eras una catedrática joven, afortunadamente innovadora, con ganas de compartir tus conocimientos. Te las habías ganado.
Al salir, Concha y yo coincidimos en que pronto alcanzarías en la cátedra el mismo vigor y seguridad que tenías en el buque Infanta Cristina. Era tu primer día. En tus siguientes clases, las escaleras estaban llenas. Para mí no fue una sorpresa aquella noticia que leí en el diario ABC el 25 de julio, en la que se te nombraba “Representante oficial de España en el Congreso Internacional de Mujeres Médicas”, que se iba a celebrar en Copenhague del 8 al 11 de agosto de 1929, y se reconocía tu labor asignándote una cantidad de dinero para los gastos. Lo que menos me importaba era la cuantía; lo que más, el título y el contenido de tu ponencia.
Se lo pregunté a tu hermana y me comentó que, aprovechando los conocimientos y el interés que tenías en ese tema, hablarías con toda seguridad sobre la higiene en la escuela. A juzgar por las crónicas, el acontecimiento fue un éxito. A tu regreso, recuerdo que todas nos brindamos a echarte una mano en el traslado. La consulta de la calle Colegiata se había quedado pequeña. Te esperaba un espacio mucho más amplio en la calle de Fuencarral, 121.
La lista de espera te duró muchos años… Ni siquiera la guerra ni los vencedores pudieron acabar con ella. Seguiste los consejos de María de Maeztu y, por ello, las balas y el hambre pasaron lejos de ti.
Ahora, querida Elisa, llegados a este punto, permíteme que deje la pluma y me dedique a recordarte con ese cariño que mereces por haberme abierto los ojos para contemplar tu historia.
Tu incondicional,
Eliberia, la francesa