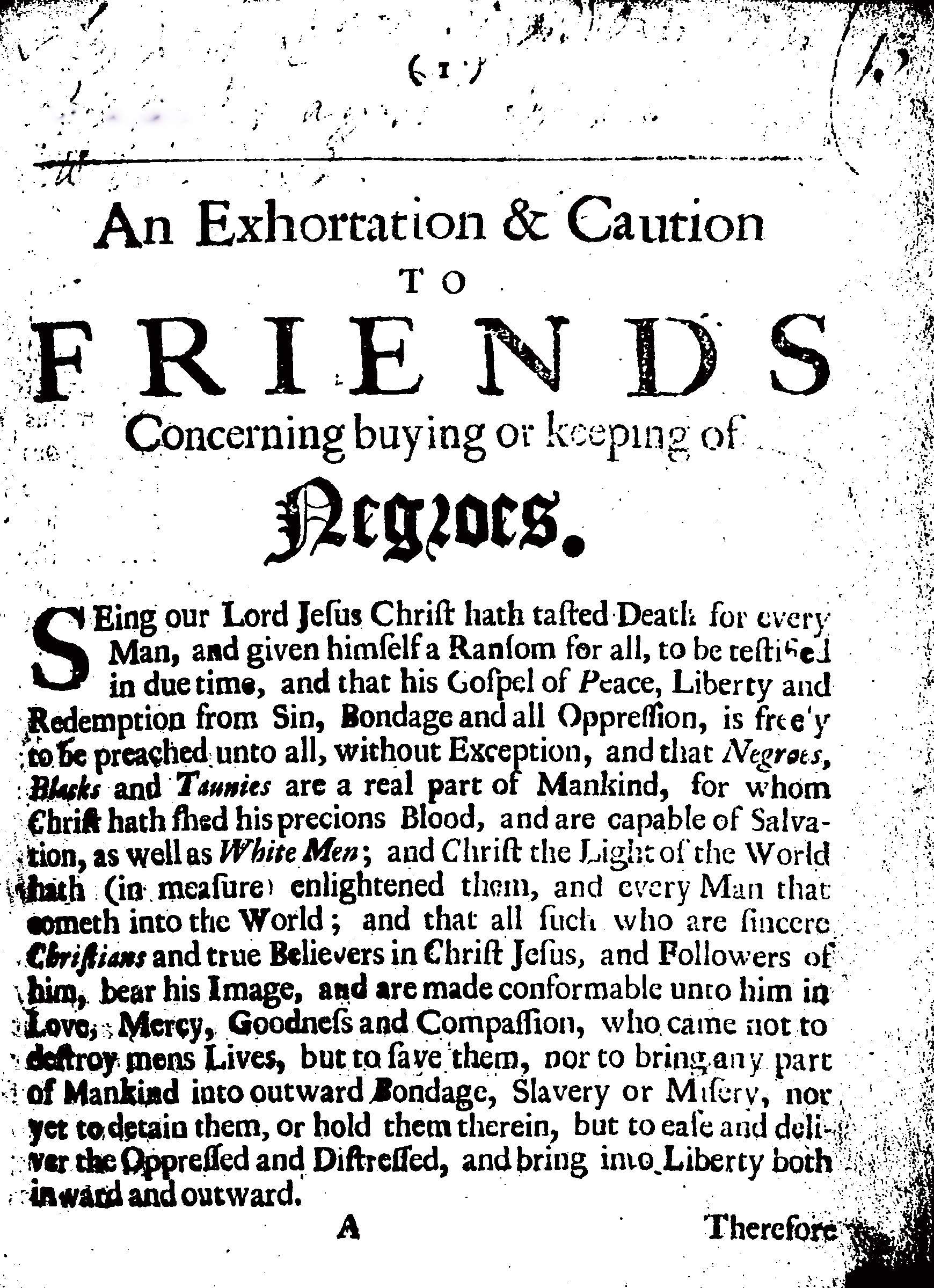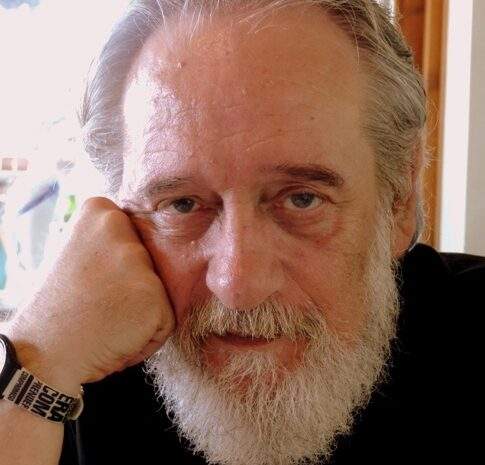Hay quienes no sabe vivir sin tener algo que les contraríe. Parecen crecidos si la adversidad viene contra ellos. Dan hasta la impresión de que ese estado es el natural que les corresponde o que ningún otro convendría para que vivir les merezca verdaderamente la pena. Conjurados a no endulzar las facciones, determinados a exhibir su parte tosca, se desenvuelven con absoluta convicción en lo que hacen, en sus maquinaciones dañinas, en su encabronamiento orgánico. Porque es seguro que tendrán las vísceras secas, cuando no muertas. Se colige que murieron y que lo que percibimos por los sentidos es la comparecencia de un fantasma, aunque tosa y huela a sudor o pueda caer si se le empuja o empujarnos y que nos demos de bruces contra el suelo.
En cuanto los astros se confabulan a su favor, si es que tal cosa es factible, adquieren una grisura que se percibe a poco que se les conceda un fortuito saludo o concurra una conversación, de la que es mejor rehuir y no caer en los buenos modales, los que se conceden sin pensar, los naturales y esperados. A pesar de que la buena educación nos configure a quienes los tratamos un rostro presentable, en nada hosco, podría tener gesto de gárgola: tal es el veneno que contienen, ese es el contagio previsible. Basta con escrutarles los ojos y ahí se percibe la podredumbre de su espíritu, la costra de moho que ocupa el aire que les circunda, la nula capacidad de obrar para que el bien acuda y lo cubra de la gracia del vivir sencillo o de la alegría más rudimentaria, la del buenos días, que vaya bien la mañana o me alegro de verle, ese tipo de protocolos del civismo. No sabe uno qué hacer cuando se topa con ellos en la calle y algo nos apremia a que se les haga aprecio. Si pasar de largo y evitar en lo que se puede el intercambio de cualquier indicio de charla.
Asombra que hayan tenido amigos o que todavía cuenten con alguno. Que tengan esposa o marido. Serán, en todo caso, gente del mismo grosero calado, de los que se jalean estruendosamente las bromas y avivan el fuego de las puyas, no vaya a ser que no tengan con qué entretenerse y se encuentren solos, sin nadie a quien molestar. He ahí entonces el recurso sublime de esta estirpe de desencantados: se conminan a zaherirse en primera e inmediata persona, aplican en su pellejo el oficio antiguo de su desvarío y se enmohecen despacio. El cáncer de su mal genio hace casa en cada resuello de su alma y disfrutan eso que se dice sobre no aguantarse ni uno mismo. No hay consolación que los reintegre a la vida en sociedad. Es todo bruma y escombro, óxido y vacío. El escaso ánimo que surja cuando nos los topamos se deshace de inmediato. Se precisa únicamente que se les haga una pequeña apreciación para que la rebatan con furibundo encono. Lo bueno que paradójicamente les pase no prospera ni hace asiento. Esa bonanza del espíritu debe producirles una zozobra de la que tardan días en recuperarse. Una especie de sarpullido interno les crea una roña recia que desgracia la posible apostura que trajesen por herencia. Es habitual que tengan allegados que, sin merecer el rango de amigos, los frecuenten, pero no alcanzan la intimidad precisada para que los sentimientos medren, se consoliden. La idea de una familia no les es ajena. Las hay de variada heráldica. Alguna les será más afín.
Estos amargados son gente caediza, levantisca, huidiza también. Se ignora la caída que los apartó de la concordia y la mesura, no interesando hurgar más de la cuenta en las razones del desquicio: es una pérdida absoluta de talento y de tiempo o de esfuerzo y de bondad. Poseen la admirable facultad de tenerse por razonables y estar incesantemente asistidos por una fortaleza moral inquebrantable. Ella es la que los patrocina y conforma, pero son limitados, cuando no abiertamente obtusos o tardos. Su nula empatía con el prójimo no les impide creerse interesantes. En ocasiones, agasajados por algún raro espasmo festivo, condescienden a rebajar o incluso cancelar la tirantez del gesto o la aspereza semántica y es un vivo espectáculo contemplar el resto de bonhomía, con su candidez al lomo, que no ha sido devastada por la mala leche.
No hay redención posible, ni piedad que pueda abrazarlos. En cuanto atisban que se les da un arrimo de afecto, se crecen en su solivianto y registran el perfil más dañino del que son capaces. Pareciera que rehúyen cualquier sentimentalismo. Enloquecerían si de pronto se percatasen de que se está bien en él, en su primavera de alegrías. Poco o nada dúctiles, prefieren morigerarse, continuar en sus trece, en su desabrimiento, enfangados en su destierro de las emociones. Puede considerarse que algo los desvió de la senda correcta, pero no se tiene ánimo para abrir esa puerta, no vaya a ser que el tufo se expanda y nos atrofie el olfato. En la muy improbable posibilidad de que el día nos pille con la filantropía a flor de piel y le escuchemos más de la cuenta, no hay que entusiasmarse, ni creer que ha habido un milagro y el ser emponzoñado ha encontrado vacuna para su ponzoña. No hay tal regreso.
Ríen con dificultad si algo de verdad les afloja la seriedad y brota de algún confín de su confinada alma la muy confinada risa. Su irritabilidad constante no condesciende a que algo la desgracie. Huelgan la afluencia del llanto, que es (a decir suyo) señal de algún tipo de debilidad del carácter que no matrimonia con su reciedumbre moral. Si ríen o lloran y no se ve fingimiento en esas dos evidencias puras de la emoción es posible albergar alguna esperanza. No se pierde ni se gana nada si se reintegran a la vida normal que nos desconcierta o que nos alboroza. Ellos van por un lado y nosotros, allá cada uno sepa en dónde inscribirse, vamos por otro. Si un día caes en su trampa y te descubres que es el asco lo primero que sale cuando hablas, tienes que preocuparte mucho. Siempre hay un principio para todo.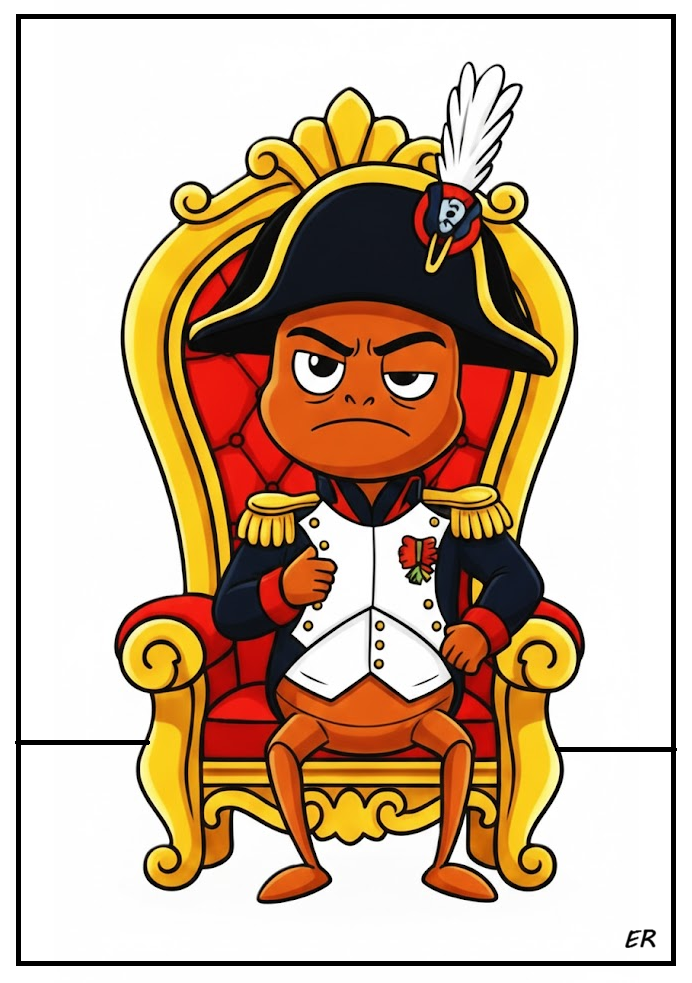
Tal vez ellos empezaron así: se torcieron en una nimiedad, se encabronaron con la más débil contrariedad y luego se vieron bien en esa posición combativa, en la trinchera de su malestar. Es mejor negar que asentir, debieron pensar. En el no se elude razonar. Que el mundo esté plagado de gente de este jaez explica muchas de las cosas con las que nos topamos a diario.
Habrá alguna causa que les hizo ser como son: alguna expectativa malograda, un trauma infantil, una familia desestructurada… Pero no hay que ahondar en los motivos. Puede ser cualquier cosa lo que espoleó su aflicción. Entra en lo posible que ni siquiera sepan que ese mal los está carcomiendo. No ven la pena, esa tristeza que los rompe, el desconsuelo, la pesadumbre. Proceden con absoluto desparpajo. No se arredran, nunca flaquean. Ni el amor, cuando los lancea, hace que la acritud se desactive. Porque es un mecanismo lo que los mueve. Viene de fábrica. Podría pensarse que ya vinieron con esa marca y que se mueren con ella. Hay días en que das con uno de ellos. Con cada vez más frecuencia, los ves en televisión, hablan como si se les debiera algo, tienen el mando, escriben las noticias. Gobiernan el mundo.