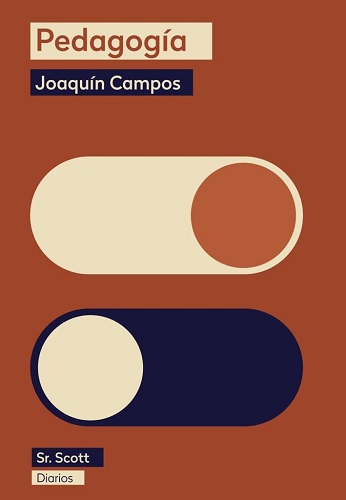Querida Lola:
Querida Lola:
¿Qué diría de mí, tu hija Amaya Ruiz Ibárruri, si pudiera leer la carta que voy a escribirte?
Si te soy sincera, tampoco sé cómo dirigirme a “la madre de todos los camaradas”. Ellos, tus camaradas, te llamaban así.
Es posible que también esbozase una sonrisa, si pudiera haberla leído, el teniente del Ejército Rojo, Rubén Ruiz Ibárruri, pero claro, él —tu hijo— se había quedado en Stalingrado aquel jueves, 3 de septiembre de 1942, a los veintidós años. Para ti fue un día terrible, de tormenta y viento, aunque fuese por la revolución.
Tampoco sé cómo la leería en la intimidad de tu domicilio, tu marido —Julián Ruiz Gabiña— y no es que me dé lo mismo, pues seguro que te resulta muy grato recordarlos. Tal vez tanto como a mí.
Utilizaré, sólo en un principio, el tratamiento debido a los señores diputados, porque lo fuiste ya por primera vez, y por Asturias, entre el 26 de febrero de 1936 y el 2 de febrero de 1939, y mucho más tarde volviste a serlo entre 1977 y 1979. De aquello ya hace mucho tiempo. Tenías entonces cuarenta y un años.
Pues bien, Señoría, me dirigiré a Vd., con el debido y suficiente respeto, como para poder romper enseguida el muro de la desconfianza.
Perdóname, amiga, ya sé que empiezo mal hablando de muros: el de Berlín, el del Cementerio del Este, el del Campo de Castuera… Yo vengo a romper muros, un trabajo que a ti te encanta. Intenté contactar contigo varias veces en París, pero era muy peligroso. Tuve que esperar a mayo de 1977, a tu regreso del exilio.
No sé si sabes que mi curiosidad no tiene límites. Durante unos dias me infiltré en las filas de los comunistas, para conocer tu paradero.
Me las arreglé para que me presentaran a Santiago Carrillo, que ocupaba la Secretaría General, en el número 36 de la calle Castelló. Resultó ser una persona muy interesante. Yo ya había oído hablar de él, pero superó todas mis expectativas. Entre el humo del tabaco rubio que consumía Santiago de forma voraz, y la lluvia, me habló de su primera mujer, Asunción Sánchez Tudela, con la que se casó en 1936, pero no me dijo ni el mes, ni el día, tal vez no quisiera recordarlo. Me comentó que había tenido una hija, Aurora Carrillo Sánchez, pero no entró en detalles. Los secretos se cuentan más fácilmente a los desconocidos. Le deje hablar. Pasaron dos horas en las que pude ver que tú eras una persona muy nostálgica, y que habías decidido marchar al País Vasco a visitar tu antigua casa, en el barrio de Villanueva en Muskiz; pero días después querías también ir a Gallarta, donde naciste. Antes de salir, Santiago Carrillo me invitó a su casa, aunque decía que era la casa de su segunda mujer, Carmen, en la calle del Seco, 12, en Vallecas, a que fuese a tomar café. Acepté complacida, así tendría ocasión de conocer a Carmen Menéndez. Debía darme prisa.
Pasadas sólo unas horas, a Bilbao que me fui. El txirimiri y el viento nos acompañaron. Cerca de nueve horas de viaje. Tuve que bajarme y cambiar de tren en Miranda de Ebro, pues no había conexión directa. Miranda estaba cubierta por una niebla gris y fría.
Si había valido la pena conocer a Santiago Carrillo, a quien llamaban en otro tiempo el “zorro rojo”, más interesante me resultó conocerte a ti. No te encontré en tu barrio, pregunté en la casa del pueblo, en la Ikastola y a las peñas, y entonces me fui a Gallarta. Me recibiste, a tus ochenta y un años, sentada en las escaleras de piedra de tu viejo caserío. También allí, la niebla envolvía los recuerdos. Se conservaba aún el olor a hierro. En tu mirada percibí que sabías de mi curiosidad.
Y hablaste de la niña que habías sido entre aquellas piedras negras; de tu padre Antonio Ibárruri, aquel minero, hijo de minero, carlista convencido pero cauto, que te mandaba siendo aún una niña a los mítines del partido, para que aprendieras a hablar delante de la gente. Te gustaba jugar con su chapela ancha, aquella que hacía años se había adquirido en Tolosa, porque decía que allí la había comprado su admirado Tomás de Zumalacárregui, al que no había llegado a conocer.
Luego, tu abnegada madre, Juliana Gómez Pardo, una mujer muy alta y con fuerte carácter, que había nacido en Castilluriz, en la provincia de Soria, ocupó en tu recuerdo un tiempo largo.
Como me decías, “un obrero no tiene patria”, pero que tu partida de nacimiento, la que tu madre tenía muy bien guardada en un arcón, señalaba que tú habías nacido en Abanto y Ciérvana, a las tres de la tarde del lunes 9 de diciembre de 1895. Allí viste la primera sombra de la iglesia, la de San Nicolás de Bari, con su torre mudéjar, como una lanza. Y eso era tu Soria, cuna de la independencia española.
Pero aún te quedaba muy dentro el amargo recuerdo de tu madre, trabajando de «burrera en la mina», siguiendo la tradición de arrieros de buena parte de los habitantes de su pueblo. Eso no podías soportarlo.
Empezaba a llover cuando me recordaste su boda.
Anda que menudo número le montó tu abuela a tu madre, cuando le dijo que se iba a casar con Antonio Ibárruri, a los diez y siete años. Era un muchacho vasco, que apenas sabía hablar castellano y que había sido combatiente en la última guerra carlista hasta los diez y ocho años, al que apodaban “el artillero”, por la especialidad de su profesión, consistente en la manipulación de explosivos.
Pero tú me dijiste entonces, que se casaron y se establecieron en una casa grande de la calle Peñucas, en Gallarta, en un caserío donde tuvieron once hijos, de los que —me explicabas— habíais sobrevivido siete; te acordabas de todos ellos, los ibas nombrando despacio, viéndolos: Inocencio, Teresa, Hipólito, Rafaela, Alberto y Bernardina. Tú eras la quinta.
“Sí —me hablabas de forma sumisa, recordándote a ti misma—, yo era la quinta, como una columna, tozuda e indomable, frente a la injusticia siempre reaccioné violentamente. Si mi madre me castigaba sin fundamento yo armaba un pitote de dos mil a caballo”.
Un día, lo recordabas bien, a los diez años tu madre te llevó, casi a rastras, hasta la iglesia de Deusto, donde se veneraba a San Felicísimo, para que el cura te exorcizara e intentase quitarte del cuerpo el diablo que ella pensaba era la razón de tu indomabilidad.
Dos lágrimas imperceptibles se desprenden de tus ojos. A mi hermano mayor, Inocencio —me dices—, nunca le he podido perdonar que combatiera del lado franquista.
—¿Y tu boda?, te pregunto por cambiar de tema. Te veo sonreír desde muy dentro. Ya no llueve. Fue en la iglesia de San Antonio de Padua de Gallarta, era miércoles, 16 de febrero de 1916; todo flores rojas. Le mirabas, el minero no cabía dentro del traje. A la salida de la iglesia —me dices—que alguien te trae un regalo. Son dos esculturas, una de la Virgen y otra de un Crucificado. Enseguida las escondiste, y las has tenido allí, durante muchos años, en la casa que no era tuya —me aclaras con sinceridad—, pues pagaba el alquiler el Partido Comunista, en la localidad de Los Molinos, de Madrid, en la calle Capilla número 15, en la Colonia del Carmen. Pensé entonces que, en aquel pueblo cercano a Madrid, podría volver a verte.
Te levantas y me muestras las fotos de aquellas esculturas, orgullosa, mientras me dices: “Yo era católica, pero un cura me quitó la fe y además me casé con un ateo. Mi sueño era ser maestra, pero no pudo ser. Teníamos hambre, y yo cuidaba una niña tuberculosa”.
Mirándote a los ojos sé que te resistes a confirmarme, para no delatarla, si fue tu amiga y secretaria, Irene Carlota Berta Lewy y Rodríguez, como así se llamaba la segunda de las tres hijas de Siegried Levy Herzberg, comerciante polaco de religión judía, y de María del Carmen Rodríguez Núñez, natural de Valladolid. Ella, más conocida como Irene Falcón, había sido como tu hermana desde que volvió de Moscú en 1937. Teníais demasiado en común como para delatarla, aunque fuera delante de mí. Son tus secretos.
En la pared, inoculada, amparado por un martillo a la izquierda y una hoz a la derecha hay un retrato. Me fijo en él, y me dices sonriente que es de mayo de 1931, y que lo había pintado el famoso fotógrafo José María Diaz Casariego, que aquel primero de mayo posaste para él, y primero fue tu foto, y de ahí salió el retrato. Tenías treinta y seis años, y vestías ya de negro desde que murió tu primera hija, Esther, en 1919. Me sorprendió que le pusierais ese nombre en memoria de la reina judía que salvó de la opresión de Aman, primer ministro del rey Asuero, a su pueblo. Sabíais también que, en memoria de esta gesta, los judíos celebraban la fiesta de Purín.
Los dos, tu marido y tú ya erais ateos, pero algo quedaba. De hecho, antes de conocerle estuviste a punto de ingresar en un convento. Sonríes.
Bueno querida Lola, creo que para un primer contacto has tenido suficiente. Espero que me corrijas si encuentras algún error en estas letras, pero no olvides que quiero ir a visitarte a Madrid, en cuanto podamos.
Muchas gracias por leerme y ya sabes que, con ansiedad, espero tus letras.
Mientras recibe un fuerte abrazo,
Eliberia