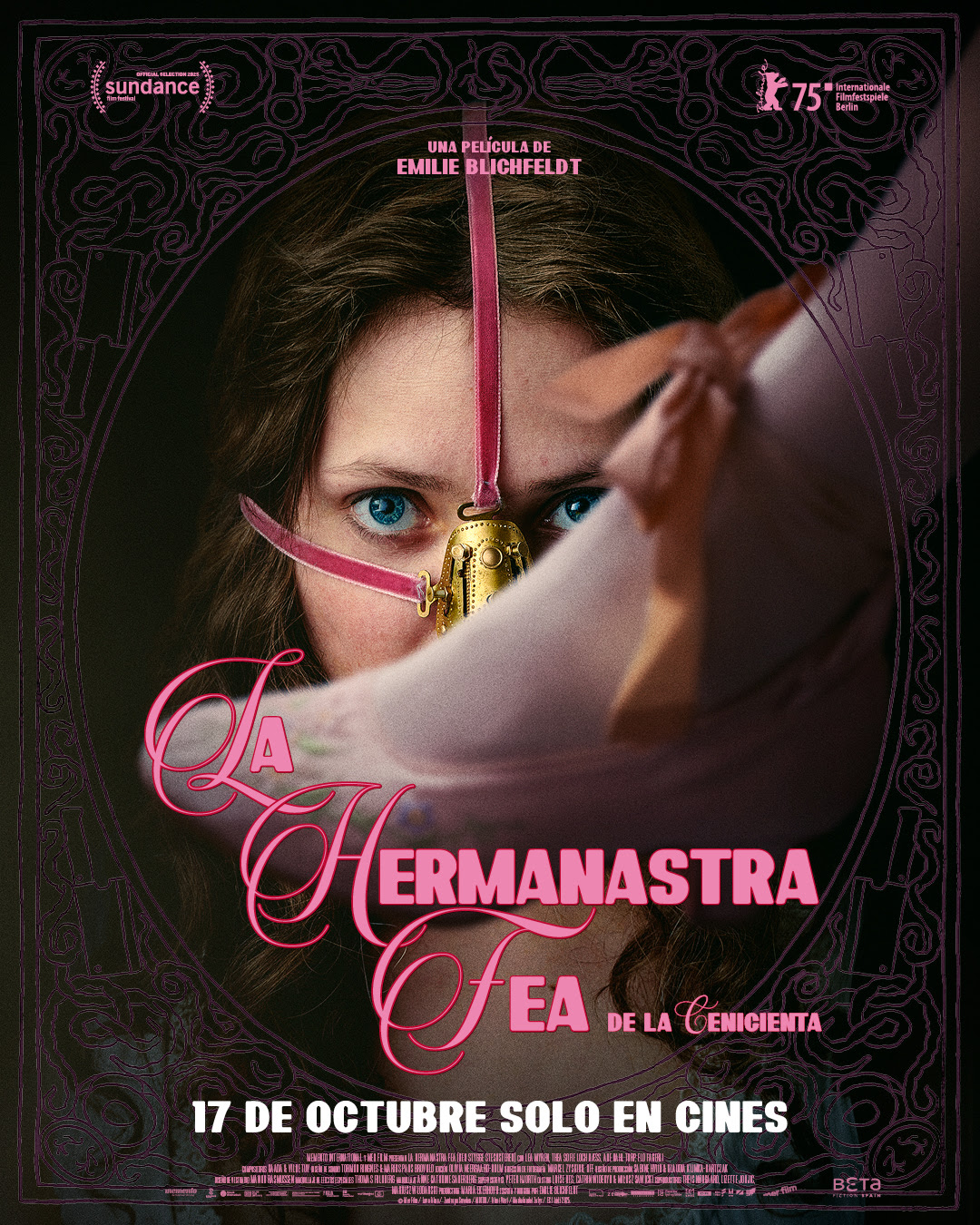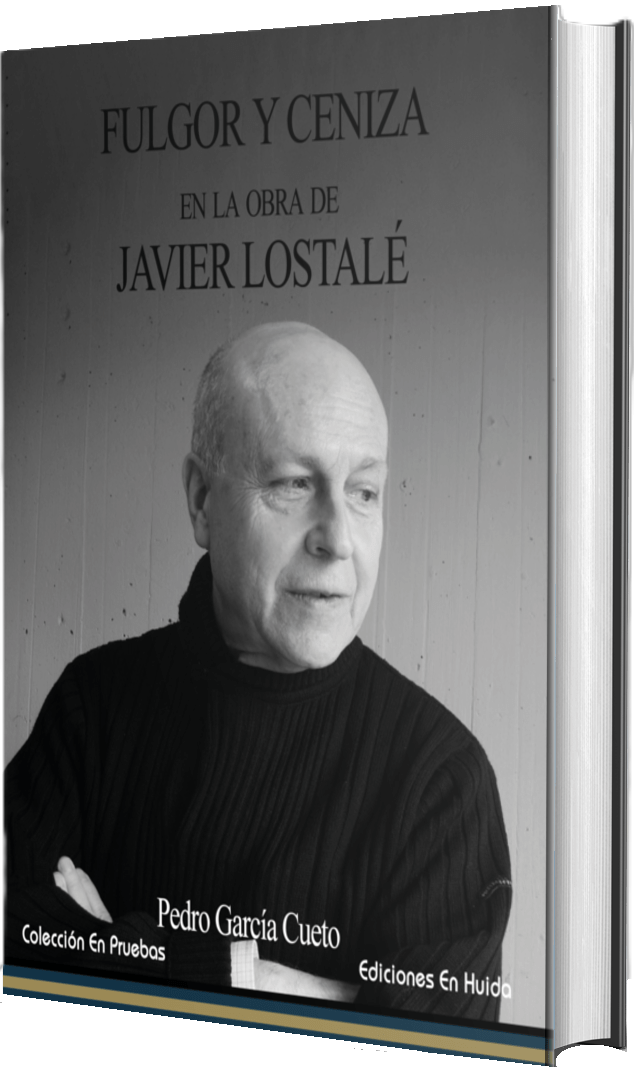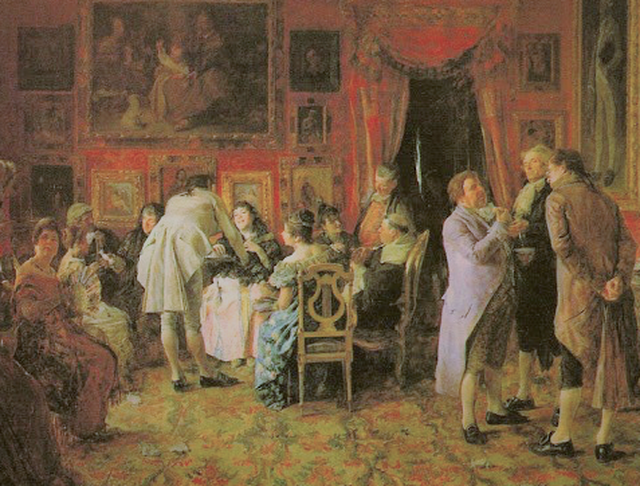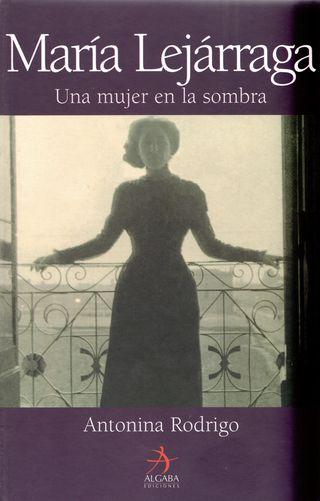Frente al vivir, y esto siempre se ha de entender como el propósito de contemplar más o menos cercano lo feliz, o al menos sin renunciar a esa esperanza, el querer del deseo tendrá que ir delimitando necesariamente las fronteras y márgenes de su poder. No solo por culpa de la fatalidad y del azar, sino por la misma exuberancia de las voces afectivas, demasiado pródigas en el afán de su querer frente a la estricta y menguada realidad del vivir, que no se corresponde en posibilidades con la vehemente pretensión del deseo. Por ello, precaución obligada, aprendizaje del cuidado, acotación de las dificultades, reconocimiento de los límites impuestos por el mundo físico exterior, la naturaleza genética individual y las circunstancias económicas, sociales y culturales, del entorno propio. Trayecto autónomo y diferenciado, mas no exclusivo, sino interactivo e interdependiente. Y en este medio plural y personal, común y singular, se deberá afrontar y resolver aquello que para todos y cada uno constituye el propósito primordial: vivir de la mejor manera posible.
Frente al vivir, y esto siempre se ha de entender como el propósito de contemplar más o menos cercano lo feliz, o al menos sin renunciar a esa esperanza, el querer del deseo tendrá que ir delimitando necesariamente las fronteras y márgenes de su poder. No solo por culpa de la fatalidad y del azar, sino por la misma exuberancia de las voces afectivas, demasiado pródigas en el afán de su querer frente a la estricta y menguada realidad del vivir, que no se corresponde en posibilidades con la vehemente pretensión del deseo. Por ello, precaución obligada, aprendizaje del cuidado, acotación de las dificultades, reconocimiento de los límites impuestos por el mundo físico exterior, la naturaleza genética individual y las circunstancias económicas, sociales y culturales, del entorno propio. Trayecto autónomo y diferenciado, mas no exclusivo, sino interactivo e interdependiente. Y en este medio plural y personal, común y singular, se deberá afrontar y resolver aquello que para todos y cada uno constituye el propósito primordial: vivir de la mejor manera posible.
Un concepto, el de felicidad, que se caracteriza por el talante subjetivo de su valoración. Pues ningún propósito humano resulta más perseverante y rotundo, pero tampoco más elusivo y precario, más indefinido y contradictorio, más conflictivo incluso. Así, cada cual con su convicción y estima, cada quien atento a su querer. Y todos en el ejercicio privado de su vivir: individualistas, gregarios, cautos, inoportunos, intrépidos, tímidos, firmes, inconstantes, optimistas, trágicos. Todos los talantes y todos los estilos entremezclados, padeciéndose, adhiriéndose, despreciándose o colaborando, Una empresa complicada, en efecto. Y, no obstante, un empeño ineludible que también parece sensato examinar en cabeza ajena, si no para prevenir, que es tarea propia e intransferible, sí al menos para confrontar otras experiencias, foráneas sí, indeseables tal vez, pero útiles y no tan diferentes al final.
Querer antropocrático siempre y decidido a ejercerse como querer felicitario, que abandera y representa el constante objetivo del sentimiento que lo inspira, y que mantiene el principio autárquico y unánime de la “libre posesión de sí mismo”, el propósito irrenunciable y convergente que, además de fundamentar el querer felicitario, extiende y perpetúa el conflicto general entre individuos: la clásica y mantenida contienda entre el “bien común” y el “bien particular”, la lucha entre intereses propios y ajenos. Conflictividad entre intereses felicitarios que afecta por igual tanto al individuo particular como a las entidades colectivas, aquellas que comparten una identidad compartida, sea social, cultural, económica, ideológica, étnica o de cualquier otra clase. Una conflictividad histórica, que se manifiesta como choques entre culturas y naciones, guerras civiles y religiosas, antagonismos étnicos e intertribales, lucha de clases, persecuciones y odios varios. Una conducta reiterada y, a lo que parece, sin solución.
Querer felicitario que cuenta también a su favor con el, tradicionalmente, más popular, reputado y firme candidato al papel protagonista de felón agitador de los conflictos humanos, o sea, el egoísmo. Se entienda este al modo depredador hobbesiano, como instinto o avidez natural que mueve a cada uno a procurar su propio bien con desprecio del de los demás, o se comprenda en clave insolidaria igualmente, como desmedido amor hacia uno mismo. Ese egoísmo instintivo o pasional que parece actuar como una irresistible fuerza inductora que arrastrara hacia el tenebroso abismo del mal ontológico, congénito y radical. El insuperable egoísmo que hacía exclamar a Kant aquello de que “el hombre es malo por naturaleza” y que a otros ha llevado a sospechar que nos hallamos ante una condición humana de carácter feroz y acabar hablando de supuestos pecados originales, sepulcros blanqueados y otros relatos míticos de variado pelaje. Una formidable versión del egoísmo que, de ser creída, resulta dantesca e invita a abandonar toda esperanza.
 Mal ontológico que, aun rechazando la versión del egoísmo, ofrece también como candidato al puesto de agitador de la sociedad humana a otro letal instinto, apuntado este por Sigmund Freud: la agresividad. Es decir, Tánatos, el inmortal antagonista de Eros, el implacable impulso de agresión y autodestrucción que, al parecer de Freud, ningún exigente super-yo cultural podrá dominar del todo, a pesar de que, como reconoce en El malestar de la cultura, “los juicios estimativos de los hombres son orientados por sus deseos de alcanzar la felicidad”. Así, pues, la sospecha vuelve a recalar en una presunta naturaleza humana irreductible y poco dispuesta o, mejor sería decir, negada para llegar a satisfacer el querer felicitario. Culpa en este caso de la agresividad que, al igual que el egoísmo natural o inducido, parecen ser un manifiesto motivo para tratar de explicar, ya que no de justificar, el tenaz empeño del comportamiento humano en tirar piedras contra su propio tejado y propiciar de este modo la infelicidad.
Mal ontológico que, aun rechazando la versión del egoísmo, ofrece también como candidato al puesto de agitador de la sociedad humana a otro letal instinto, apuntado este por Sigmund Freud: la agresividad. Es decir, Tánatos, el inmortal antagonista de Eros, el implacable impulso de agresión y autodestrucción que, al parecer de Freud, ningún exigente super-yo cultural podrá dominar del todo, a pesar de que, como reconoce en El malestar de la cultura, “los juicios estimativos de los hombres son orientados por sus deseos de alcanzar la felicidad”. Así, pues, la sospecha vuelve a recalar en una presunta naturaleza humana irreductible y poco dispuesta o, mejor sería decir, negada para llegar a satisfacer el querer felicitario. Culpa en este caso de la agresividad que, al igual que el egoísmo natural o inducido, parecen ser un manifiesto motivo para tratar de explicar, ya que no de justificar, el tenaz empeño del comportamiento humano en tirar piedras contra su propio tejado y propiciar de este modo la infelicidad.
Pero, continuando y culminando este somero repaso de las candidaturas de carácter ontológico más apoyadas para ostentar la culpa de los despropósitos y de los lamentos de la humanidad, se ha de recalar en el cosmogónico caos originario de la Voluntad primordial. Esa perpetua tensión de la energía universal, el mítico fundamento teo-filosófico del origen que se despliega en los Vedas y que después reivindicarán destacados pensadores alemanes. El oscuro “círculo del deseo” que Jakob Boehme refiere, haciéndose eco místico-filosófico del “Himno de la creación” védico. El deseo resolviéndose, por su insaciable afán, como dramática y nihilista posibilidad de vida, causa del sufrimiento humano, tal como lo entienden Buda y Schopenhauer. O, bien, tomando a la Voluntad primigenia como una caótica y frenética voluntad de vida, pura voluntad de potencia y de dominio, como la entiende Nietzsche, en permanente expansión, más allá del bien y del mal, que desprecia incluso la posibilidad de felicidad en su determinista y trágica afirmación de la existencia. Voluntad impuesta e impulsora que, si en la versión nietzscheana, requiere superhombres para ser cumplida, en la modalidad budista o la de Schopenhauer exige la renuncia vital y el estatismo místico, una petición tan exagerada como la nietzscheana. Y, mientras tanto, ese círculo ciego y anárquico del deseo ontológico sería el culpable de las desgracias y las insatisfacciones humanas.
El indudable denominador común, el objetivo final que anima todos estos innatismos deterministas —egoísmo, agresividad y deseo compulsivo—, a los que se acusa habitualmente, de modo autónomo o en equipo, de ser quienes empuñan la antorcha que atiza la hoguera de la conflictividad y el malestar social y personal, o sea, los males de estricta responsabilidad humana, tiene un origen y una finalidad única y manifiesta: la supervivencia. Pero una supervivencia descarnada y exenta de matices, completamente maquinal. Tras las actitudes egoístas, agresivas y anhelantes se advierte, sin disimulos ni argucias, la desafección mecanicista del conatus o impulso ajeno a todo lo que no sea mantener su propio ímpetu inercial mediante el despliegue de los meros estímulos biológicos. Es decir, la acción de un conductismo radical estímulo-respuesta, donde la felicidad solo representaría la consecuencia satisfactoria. Un condicionamiento impuesto por el instinto de supervivencia, que no establecería ninguna línea divisoria entre el comportamiento reflejo y el comportamiento consciente, la acción instintiva y la acción racional; un rígido esquema conductual que determinaría los actos por completo y que desprecia cualquier propósito autónomo y deliberado que suponga la sobredeterminación personal de carácter felicitario.
Sin embargo, las motivaciones humanas, en buena medida y a diferencia de la actitud y del comportamiento puramente instintivo, incluyen un manifiesto y explicable desajuste respecto a la estricta realidad del mundo de la vida; desajuste afectivo-intelectual que no se corresponde con el asociacionismo mecanicista y directo del estímulo y la respuesta. No es tan sencillo predecir o controlar la conducta humana, aun por mucho que se puedan y deban incluir en esta conducta la influencia de los instintos naturales y el impulso motor de la supervivencia. No cabe infravalorar tales condicionantes, más tampoco cabe sobrevalorarlos y retomar la hipótesis causalista del “hombre-máquina” que proponía el ilustrado La Mettrie. Y, por ello, situar la clave de la historia humana o, mejor, de la azarosa y a menudo lamentable historia humana en el invencible mandato del egoísmo, la agresividad o el deseo, si no representa una suposición carente de fundamento, sí se muestra como una visión exagerada que no tiene en cuenta la auténtica postura del existente humano en relación a su propia vida: miembro activo de una realidad impuesta, pero sin dejar de reivindicar su propio querer. Esa querencia eudemonista, sobrepuesta al firme entramado instintual que nos articula como seres vivos. Ese querer que aspira a que la vida sea una existencia con contenido propio y que parezca digna y merecedora de ser vivida. Humanidad frente a materialidad.