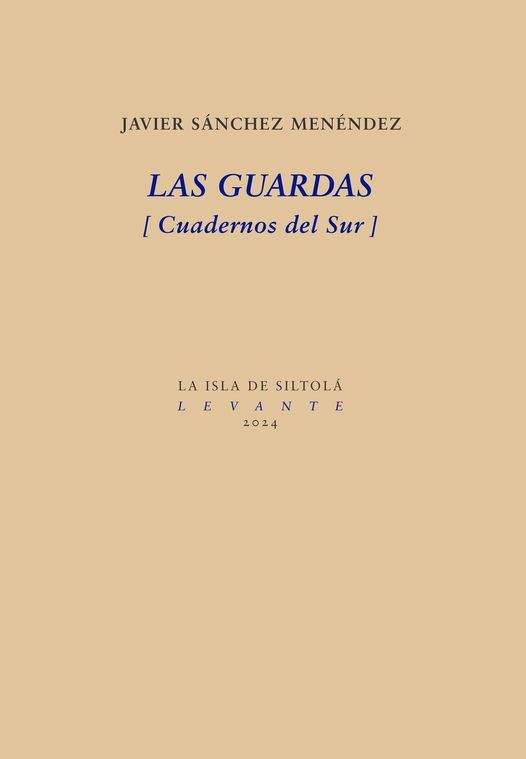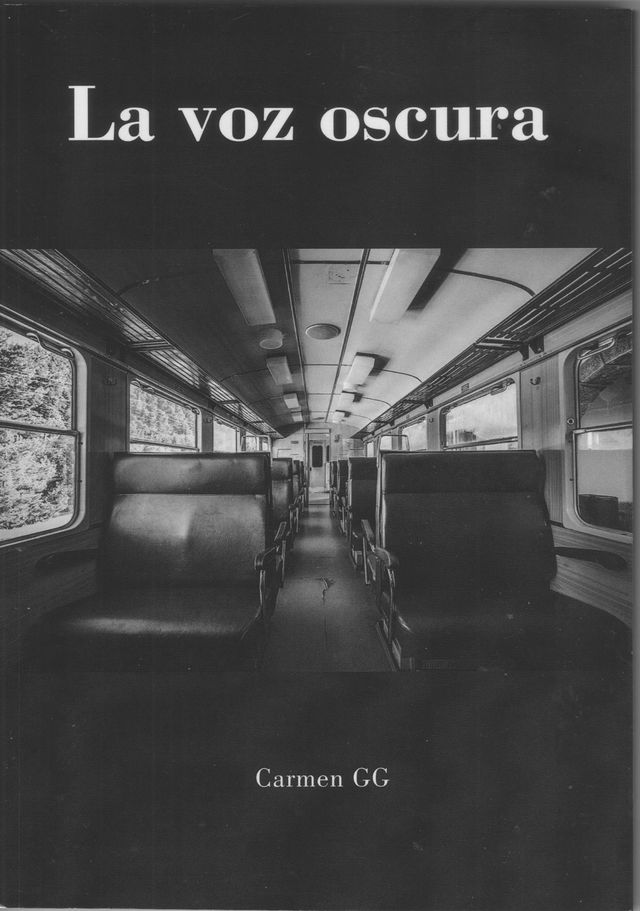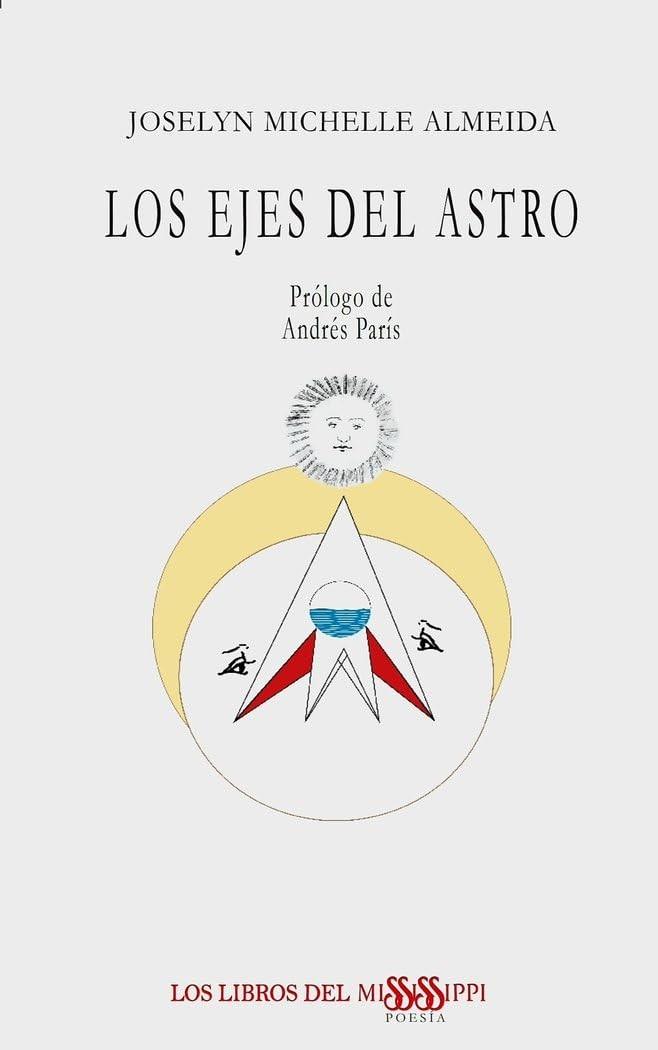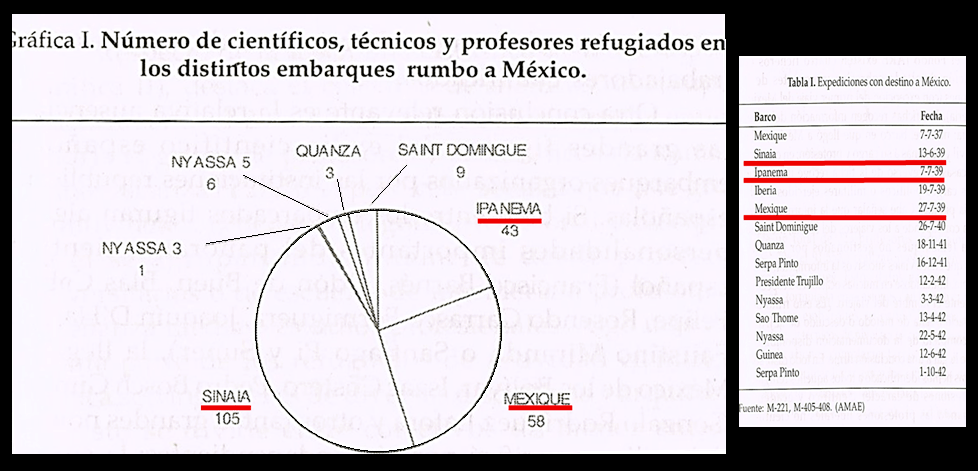Cuaderno del que calla
Cuaderno del que calla
Francisco José Martínez Morán
La Garúa, 2026
Páginas: 100
Siempre supone una inmensa alegría encontrar un poeta a quien, además de rendirle admiración por su ejecutoria, nos sentimos unidos por una cierta afinidad estética y temática. Por una visión análoga del mundo y del individuo. Es este uno de los innumerables misterios de la poesía. Así mismo, siempre se experimenta una gozosa perplejidad cuando, al leer un poema ajeno, de inmediato nos viene uno nuestro a la mente, cuando en las palabras del otro percibimos los ecos de nuestra propia escritura. Tal es lo que me ocurre cada vez que me enfrento a un libro, y ya van unos cuantos, de Francisco José Martínez Morán (1981), cuya última y recentísima entrega, Cuaderno del que calla (La Garúa), se presentó hace apenas unos días en la madrileña librería Alberti.
Su obra está marcada por el signo de la brevedad, libros breves compuestos por poemas en su mayoría breves, en ocasiones mínimos, en los que se pretende captar —o capturar— un instante fugaz, un pensamiento, un estado del alma, ese momento exacto en que muere la luz (“Terminará la luz / y no te habrá bastado”) o las sombras empañan la posibilidad de todo convencimiento, de toda certidumbre (“buscas la permanencia / y solo encuentras ruinas de la luz”).
En las distintas secciones en que se divide el poemario (“De un cuaderno sin luz”, “Parafernalia”, “De un cuaderno sin frutos”, “De un cuaderno cerrado”) irá el lector encontrando una voz poética enfrentada, a su pesar, a un entorno hostil, donde todo “se afana en devolverte zafiedad”, donde los días eran limpios “antes de toda noche y todo día”, un entorno en el que habitan conceptos como “desengaño”, “mentira”, “invierno”, “muerte”, “vacío”, “ausencia”…, en el que al poeta, quien parece asumir la derrota o el dolor como algo inherente a sí mismo (“Cuánto te gustaría que lo roto / ya no formase parte de quien eres”), solo le queda buscar estrategias para la supervivencia (“Me propongo el olvido, / intento practicar, por vez primera, / la despresencia”).

Un halo de nostalgia y pesimismo atraviesa el libro de principio a fin. Es ese pesimismo no del todo destructivo ni desesperanzado que tal vez sea la manera más sabia de afrontar la existencia. El tono de Martínez Morán es el del filósofo que contempla y analiza cuanto le rodea hasta percatarse de la lejanía entre el ser y las cosas (“eres tú el que todo lo mira y todo lo descomprende”; “Se trata, al fin y al cabo, de sostenerse ante el desgaste”), de la extrañeza del mundo alrededor, de la falta de asideros o sólidas verdades sobre las que edificar un proyecto estable y duradero (“todo pierde / sentido al repetirse en sucesivas / versiones de una misma decepción”). Quizá tan solo la amistad (evocada en “De Amicitia”) o la paternidad escapen a esa sensación de liquidez, aun cuando en los hermosos poemas dedicados a la hija se la advierte de los peligros que vendrán (“Conocerás el duelo y la miseria; / probarás la luz sorda/de Amor”, del poema “Hija”; “aprenderás, sin duda, el ademán / con la práctica frecuente del abismo. / Es algo que no deja de entrenarse/a fuerza de derrota y desengaño”, escribe en “Primer día de cole”.).
El verso de Martínez Morán, y esto es marca de fábrica, es de una musicalidad, ritmo y plasticidad asombrosos. Moldea el endecasílabo —argamasa sobre la que se cimientan la mayor parte de los poemas— a su antojo, combinándolo a menudo con su cercano pariente, el heptasílabo. En varios momentos recurre a la prosa lírica, siempre desde la precisión léxica y en una búsqueda constante de condensación y esencialidad, elementos clave en la poética de un autor plenamente consciente de que, en la vida y en la literatura, las pausas y los silencios son tan importantes como las palabras, de que, en definitiva, lo que no se dice vale tanto como lo que se manifiesta.