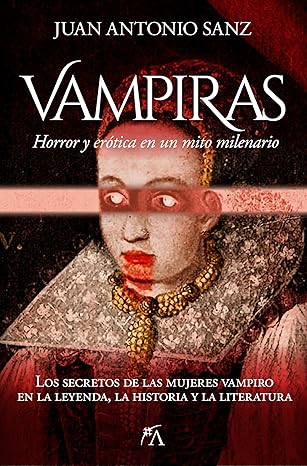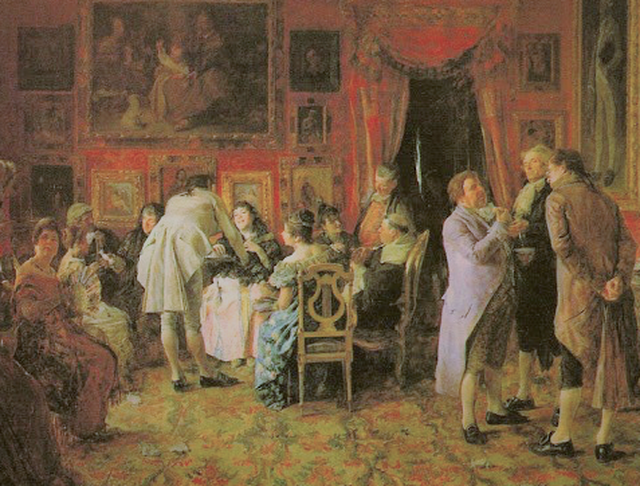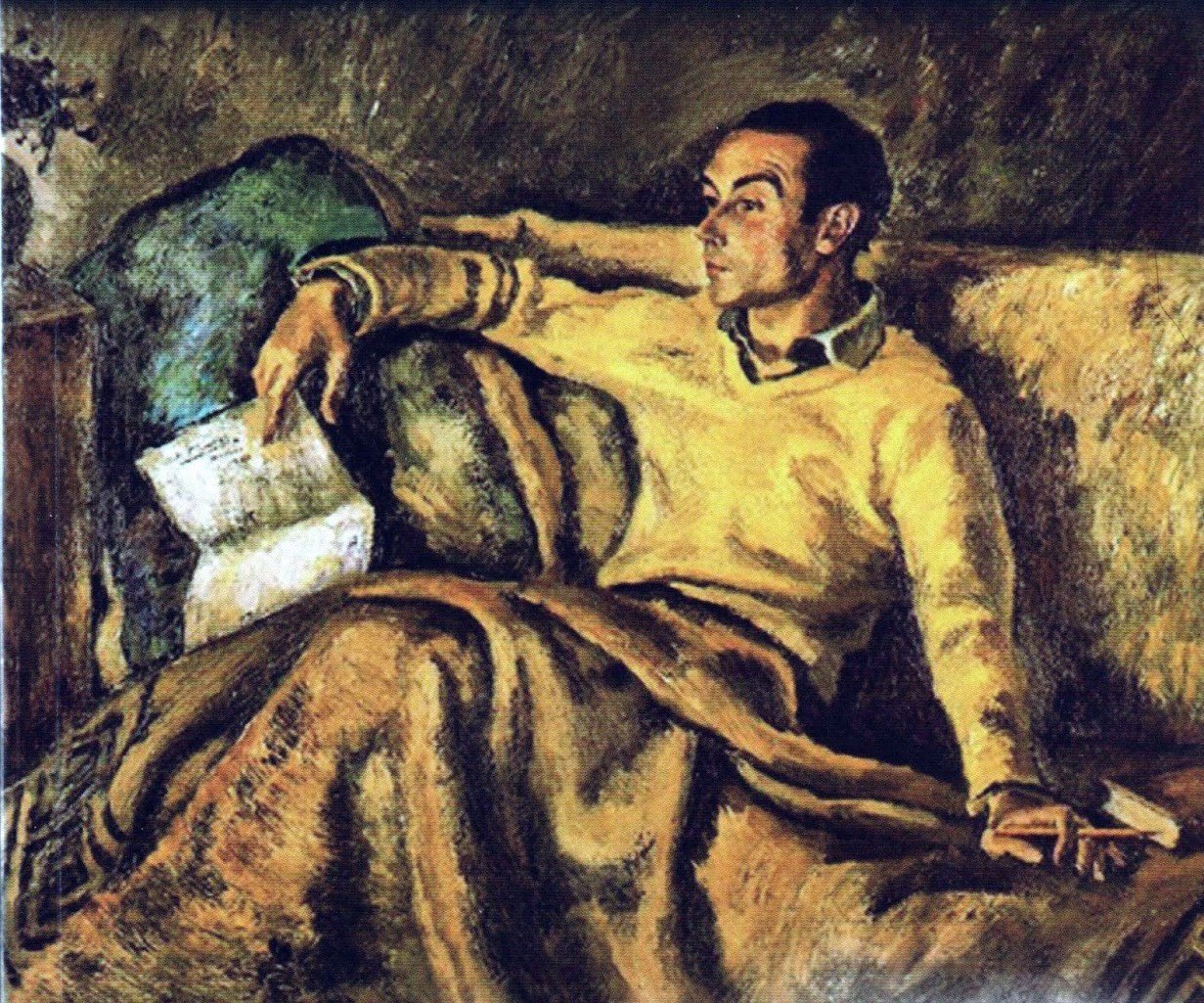El primer disco de música clásica que compré era de segunda mano. Cayó en el mismo lote con uno de Charlie Parker y otro de John Lee Hooker. El de clásica era una sinfonía de Brahms, la primera me parece, cómo podría acordarme. Tengo una idea fugitiva, un poco manipulada por el recuerdo, de que había unas nubes en la portada y el nombre del autor junto con el del director ocupaba el centro. Volví a casa entusiasmado. También recuerdo que compré tres discos por el precio por el que solía comprar uno. Para eso estaban usados. Era la edad en que el mundo era un hallazgo continuo. No se vuelven a tener cuarenta o cincuenta años, pero duele más no volver a los doce. Hay una euforia inconsciente, un anhelo de algo frágil y, al tiempo, inexpugnable. Es la época de no saber y de no querer saber. También, con la misma intensidad, la de creer saberlo todo y no querer saber nada más. Iba por días la cosa del conocimiento. Recuerdo que me encantaba salir a comprar discos. Manoseaba las monedas en el bolsillo y me tocaba el bolsillo trasero del pantalón para comprobar que la cartera con los billetes dentro seguía ahí. Solía carecer de idea sobre lo que iba a comprar. El decantarme por un disco u otro obedecía a sutilezas. Podría ser que el vendedor de la tienda tuviese puesto un álbum de Supertramp para que yo se lo pidiese, pero lo que adoraba era comprar a ciegas. Tocar las portadas en las cajas expositoras y dejarme engolosinar por la imagen que exhibían. Una mala portada podía malograr un disco entero. Así fueron mis doce años. El disco, el bendito vinilo, debía ser una obra de arte integral. Cuando lo sacaba de la tienda, solía rechazar la bolsa que me ofrecían. Qué placer llevar el disco bajo el brazo, enseñarlo a los demás. Decirles: mirad, mirad, llevo el mejor disco del mundo. Cada uno de ellos, en el momento en que los adquiría, eran indiscutiblemente los mejores discos del mundo. Esa epifanía duraba meses enteros. No daba la economía familiar para más. Creo que si hubiese podido hacerme con dos cada semana, se habría deshecho el hechizo, ese enamoramiento absoluto que duraba un mes completo. Volver a los discos antiguos significaba, lo pienso ahora, traicionar a los recién llevados a casa.
Aquel día era frío o yo quiero ahora que aquel día fuese un día frío. Yo no sabía nada de ellos. Brahms, Parker y Hooker eran tres extraterrestres, pero era yo el que iba a abducirlos. La ventaja de un disco de vinilo sobre cualquier otro formato es la consistencia física, el peso tangible, la sensación de que has adquirido algo que va a durar toda la vida, la posibilidad de llevarlo por la calle como el que lleva un lienzo de Rembrandt. Luego el tiempo hace sus cosas y lo que uno cree eterno queda en fugaz. Quedan briznas, nombres, pequeños fragmentos de una realidad preservada amorosamente en la memoria. Yo amo mi memoria al modo en que algunos sienten adoración por sus bíceps o por su pelo. No sé qué hubo esta mañana que me hizo pensar en Brahms, en Parker, en Hooker. Es asombroso el modo en que irrumpen en ella cosas que ni imaginas, pero que te pertenecen y de las que no tenías conciencia de que fuesen tuyas. En cierto modo no somos una persona que lleva una vida, sino que somos varias personas y son más de una las vidas que nos ocupan. En un compartimento de una de esas vidas estaban ellos tres: Brahms, Parker y Hooker. No sabría explicar el porqué de esa permanencia: persiste en mis recuerdos el día en que bajé a La Corredera y entré en aquella tienda de cómics, libros y discos de segunda mano. No sé si ya ha sido expoliada por el vértigo de los tiempos o sigue allí. Creo que fue Antonio Lendines quien vino conmigo, no sabría decirlo. Sería un sábado y volveríamos calle San Fernando abajo hacia La Ribera. En media hora estaríamos en el Sector Sur. Es posible que fuese solo, que no hiciese ni frío siquiera. Esa tarde andaría yo poniendo y quitando los tres discos en el viejo Stibert de mi padre. No habiendo escuchado clásica, jazz o blues, creo que fue una temeridad dejarme aquellos ahorrillos en la tienda. No me envalentonó la osadía de hacer algo original, sólo por el hecho de saber que lo hacía: era el deseo de conocer. Nunca me ha abandonado. Me incliné más por el blues y por el jazz y no ahondé en la música clásica. No entonces, al menos. Fue mucho después cuando me interesaron las orquestas y los cuartetos de cuerda. La culpa la tuvo un profesor de Dibujo que tuve en el instituto. Hizo algo que no entraba en sus planes, pero que consiguió absolutamente: me animó a escuchar la música con todos los sentidos abiertos. Rafael Mesa animaba a sus alumnos a que acudiesen a los conciertos que se programaban en la ciudad. Fui a muchos. Eran pequeños, admito ahora. Un grupo reducido que tocaba piezas cortas. Guardé los programas de mano, pero acabé perdiéndolos. Allí estarían Haydn, Mozart o Brahms. Uno debe ser agradecido. Da igual que hayan pasado casi cincuenta años. De no ser por Don Rafael, es posible que yo no estuviera escribiendo ahora. Quizá sean Brahms y Parker y Hooker los que hicieron que yo abriese los sentidos. Creo que siguen abiertos. A veces, en cosas que me interesan menos, suelo cerrarlos un poco. No es a posta, no persigo un fin, no hay una voluntad de menospreciar lo que se me ofrece. Tal vez es un mecanismo de defensa o una medida que me faculta para procesar todo lo que veo y escucho y leo y siento.
En ocasiones, cuando aprecio sensiblemente una película, un disco o una novela, pienso en todas las películas, en todos los discos y en todas las novelas que no veré, escucharé o leeré. Esa ansia es enfermiza, lo sé. No es curable, no hace falta que ninguna medicación me consuele. Se está bien en esa bendita locura, en la de tener los sentidos abiertos y aprovisionarse de todo cuanto se nos pone a mano. Es bonito pensar (pero no es real, es interesado, conviene a este texto tan sólo) que todo empezó el sábado en que fui a La Corredera con Antonio (creo que fue Antonio) y compré aquellos tres discos. Luego me hice fiel al jazz. Allí descubrí a Chet Baker y a Ella Fitzgerald, a Coleman Hawkins y a Gerry Mulligan. Hace un rato, sin mucho volumen, he escuchado a Brahms. La Sinfonía número uno es a la que más he vuelto. No entiendo mucho, pero la comprendo y ha sido compañera de mis viajes (interiores todos, no crean) durante muchos años. Conversan flautas, clarinetes y trompetas. Don Rafael decía que había que abrirse de orejas (luego eso fue una película de Stephen Frears, Prick up your ears, con un principiante Gary Oldman), y eso es lo que estoy haciendo. Abrirme de orejas, lo que pueda, lo que recuerde. Yo creo que este señor con barba blanca que se parece a Walt Whitman me llevó de la mano por las calles de Córdoba cuando yo tenía doce años.