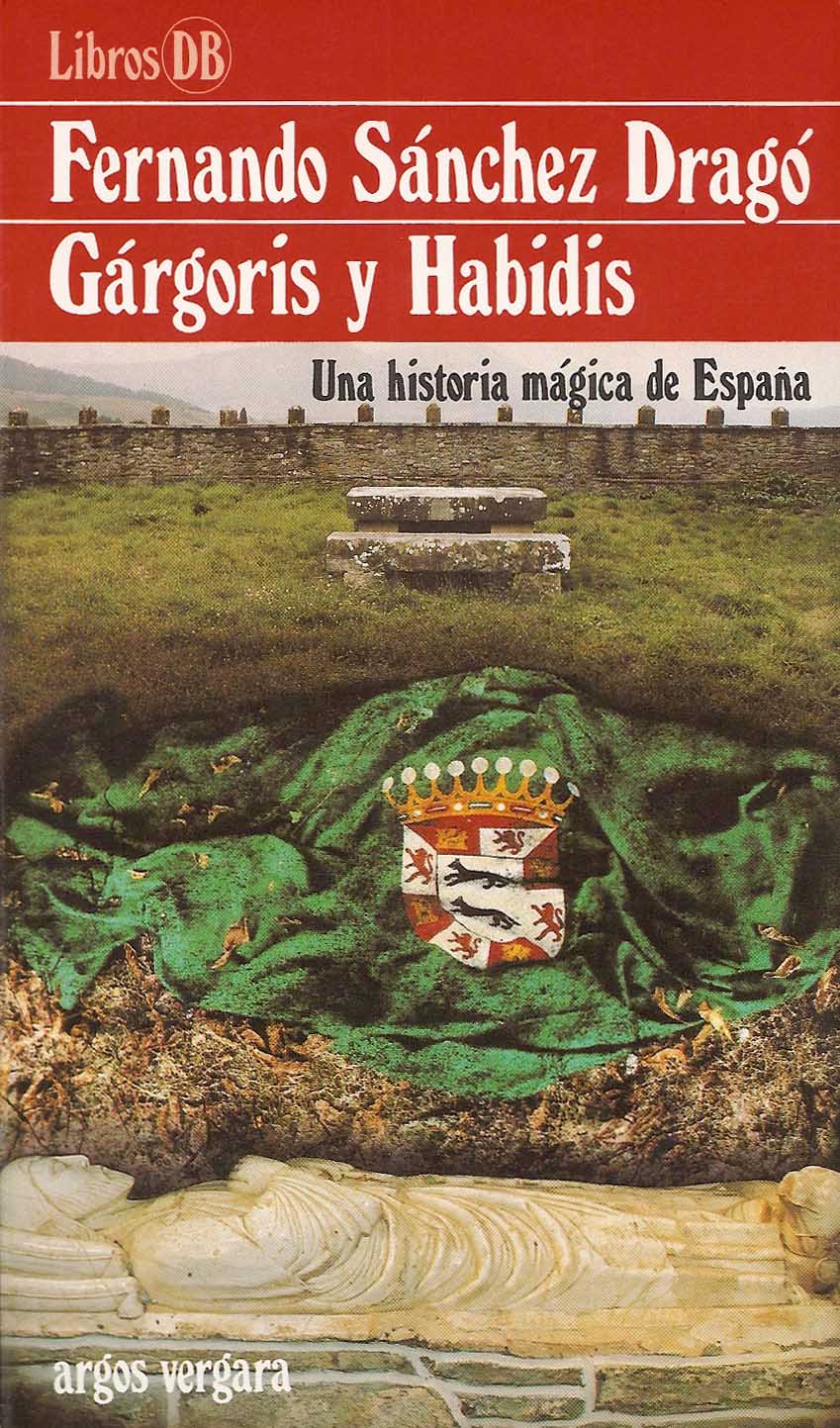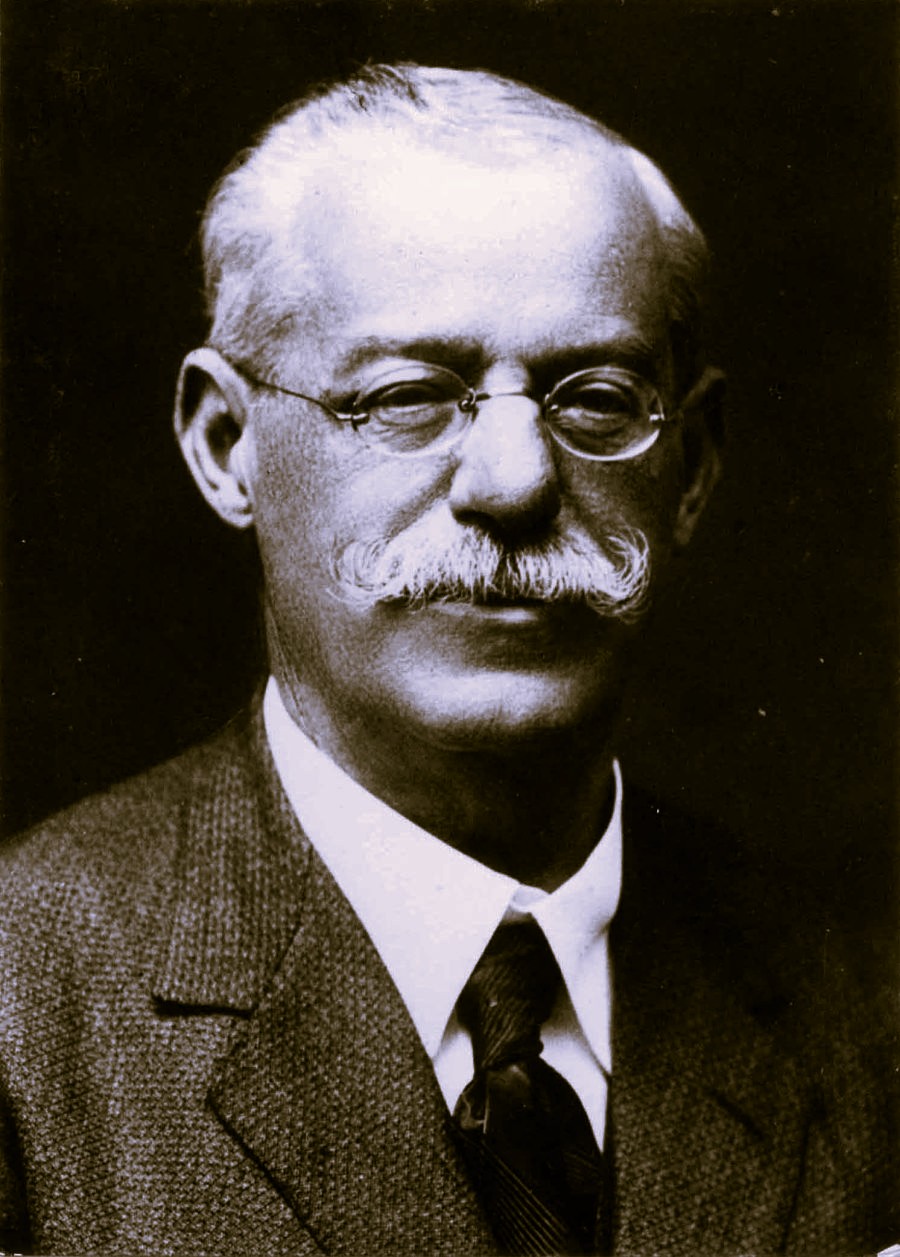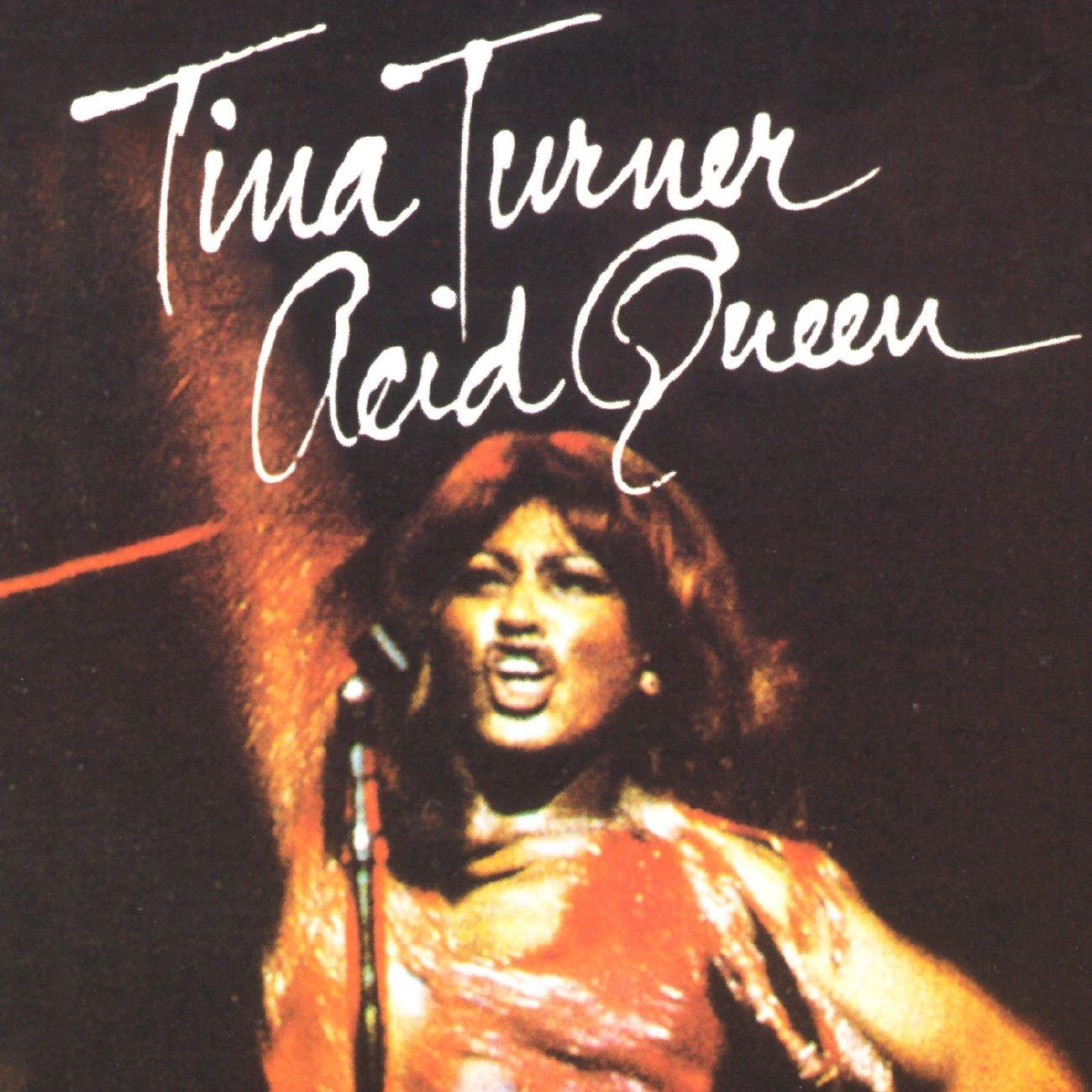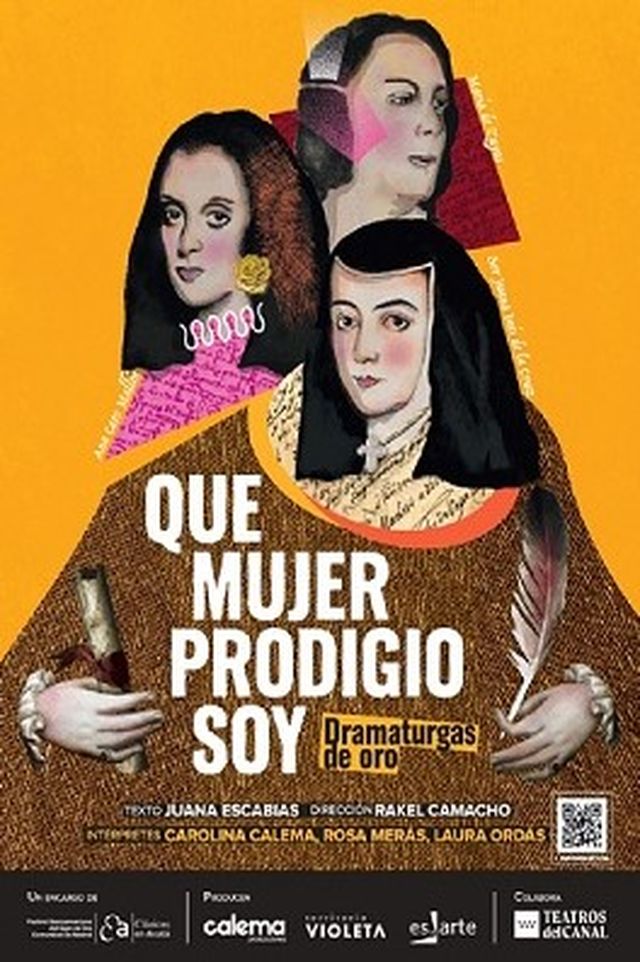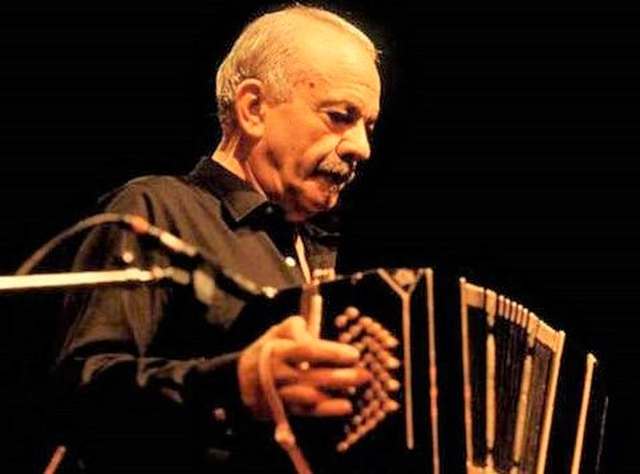Los signos serán breves y su hondura
saldrá del gesto y el significado
Thomas Hatkinson
El gesto, al fin, es la definición. En él están lo que es, lo potencial, y lo abandonado (u olvidado). El gesto es la unidad y la consumación. Y, a la vez, en él siempre late un comienzo; su sustrato es una génesis.
El observador (el interlocutor, ese Otro latente) valora y repara, fundamentalmente, en el gesto: repara a fin de establecer su categoría, valora en cuanto a una relación, presente y aún futura.
En el gesto —y su sombra— está el significado; eso es el ser. Ahí, pues, la narración comienza.
*
Escribe André Chastel* a propósito del gesto artístico: “Todo sucede como si, al estar construidas estas obras alrededor de una relación ‘gestual’ (se refiere a la pintura ‘San Mateo y el Ángel, de Caravaggio) el cambio de registro se redujera a una nueva manera de definir los gestos”. Tal comentario viene a propósito del rechazo que el cuadro, en su primera versión, produjo en los receptores de lo que había sido un encargo por parte de los benefactores de la capilla de San Luis de Francia, en Roma. Es de señalar que el motivo del rechazo fue “quella figura —del Santo— non aveva decoro ne aspetto di Sant”. Tal interpretación negativa derivaba, amén de la figura y su formalidad acaso demasiado humana, de que ese gesto ‘a la par’, en isocefalia, entre el santo y el ángel, no cumplía los cánones propios del código de los valores jerárquicos establecido, aplicable también a Mateo aún en su condición de santo. ¿Y cómo se resolvió la grave cuestión suscitada?: pues pintando otro cuadro, esta vez considerando que la mirada del observador, teniendo en cuenta el lugar donde el cuadro había de ir ubicado, exigía una perspectiva “di sotto in sú” (de abajo arriba). Entonces, curiosamente, he aquí que el santo, receptor espiritual, mira hacia arriba, al ángel, pues él es el dador, el representante de la gracia divina (y a la vez receptor) de esa manifestación de santidad que encumbra espiritualmente a Mateo y es, o ha de ser, motivo de reflexión para todo fiel que observa y repara significativamente en tal composición. Después del cambio habido, este cuadro sí fue aceptado y es el que puede ser contemplado hoy en la capilla. (También se ha querido ver un motivo de rechazo del primer cuadro en los ‘pies sucios’ de Mateo —luego ‘enmendado’ haciéndoles menos visibles—, amén de la familiaridad con que el ángel toma al santo, como dictándole al oído lo que ha de escribir; pero esto constituye sólo una hipótesis).
El gesto, entonces, podemos decir que conmemora y, a la vez, vivifica. Razona el escenario, el paisaje espiritualizado. Y racionaliza los matices: incluso la luz y la sombra, subjetivamente considerados. El gesto aprehende lo que el interlocutor, por deducción-intuición, aprende. Algo muy digno y trascendente como para ser elocuentemente considerado.

Más adelante, el propio Chastel, en otro pasaje, reflexiona: “Pienso en las representaciones del Pantocrátor … en el tipo del Logos (repárese en la introducción de este término histórico-filológico esencial, alusivo al origen de la palabra y, por extensión, del discurso, de la comunicación) Todas estas figuraciones se basan en la exaltación de un gesto simbólico, que domina e incluso ocupa todo el espacio del santuario”, bien a sabiendas, eso sí, de que “los dioses jamás manifiestan emoción. Sus gestos son promulgaciones, exhortaciones, declaraciones soberanas”. Es curioso: las figuras carecen de (o eluden) la condición humana a la vez que se presentan como el símbolo de lo humano, de la consumación, mutatis mutandi, de lo humano. Él, la figura del Creador, el que pretendidamente conoce y ahuyenta las dudas tan trágicamente humanas, ‘jamás manifiesta emoción’ ¿Cómo, entonces, ese Dios pretende ser el interlocutor del hombre?
Y es que, efectivamente, en muchos casos alusivos de la iconografía religiosa el observador se pregunta: ¿Quién, de verdad, me mira y escucha?, ¿quién me sonríe?, ¿quién acoge mi historia y no la de una vaga trascendencia? ¿Qué dogmatismo, que aparenta distante y separador, pretende ganar mi voluntad y vincularla con la fe, con el más allá religioso? Quizás, aún, algo más: ¿cómo puede ser que ese Dios ‘deshumanizado’ —carente de gesto, de emociones— pretenda ser el interlocutor del hombre? Sí sería válido el dios griego, humano en su forma y sus pasiones, ¿pero un Dios únicamente juez y alejado de los ‘pormenores’ cotidianos? La Historia, esa presunta realidad que existe y formulamos, ¿no habrá alimentado la existencia de muchos de sus símbolos a través de una mentira ideológica, iconográfica, cuyo resultado sean únicamente la sumisión o la tragedia? (Habría de ser, entonces, el hombre renacentista quien, ante tal superchería, y en su calidad de curioso, heterodoxo- escrupuloso, se preguntase un día: ¿y para eso la libertad?).
*
El vínculo —consideremos— hasta ese momento se establece en/con el gesto, que implica el mirar. Y de ahí, si el silencio es la respuesta (el dios haciendo gala de uno de sus dominios-atributos) el que mira (¿el implorante?) está obligado a derivar de ello un discurso de aceptación o condena. ¿Y cuál de éstos ha de ser? ¿Bajo qué argumentos? Es cierto que cuando la relación, a través del mirar, se establece no con el Dios, sino con la figura, la relación cambia, y ello implica la necesidad de la respuesta; estamos ante el ejercicio primario de la comunicación. Pero, en el caso de la religión, ¡la imagen que observa desde su icono está siempre tan ocupada en la interioridad de su mayestática distancia! Es entonces cuando el hipotético ‘deudor’ vuelve a inquirir: y a mí, que observo y espero, ¿quién me mira a los ojos?, ¿quién me habla?, ¿quién me sonríe?, ¿quién se interesa por mí en un plano estrictamente humano, tal como lo son mis problemas? Y en ello se pregunta: ¿Por qué tanto rigor y seriedad fundamentalista al margen de la vida, de lo cotidiano y circunstancial?
*
Claro que hasta ahora hemos considerado la representación del gesto ‘desde el exterior’. Y si, como parece quedar de manifiesto, ejerce una influencia constatable (todo el efecto de la iconografía religiosa medieval —incluso parte de la renacentista— le respalda) he aquí que su valor sociológico es una cuestión a considerar. Máxime cuando —tal como ya hemos adelantado— por las razones de sobrevivencia o predominio innatas a la especie, el uno, la figura o valor religioso (el que ‘ejecuta o ejerce’ el gesto, el acto conminatorio) exhibe el valor de su capacidad de representación divina o mayestática, razón por la cual el otro está abocado a dos réplicas: la de aceptación-sumisión, o la de desafío-venganza. De donde se puede devenir, aunque sea por vía de sugerencia, la dualidad Eros-Tánatos, esto es, amor y muerte. Lo que equivale a decir, implícitamente, que el vínculo del gesto-comunicación ha derivado en una razón de poder. Sobre todo en la medida en que el gesto —eso hemos de colegir explícitamente— es el discurso; implica el discurso. Un discurso tal vez sin palabras, sin raciocinio (de ahí su poder instintivo conminatorio) pero discurso al fin, y no por ello menos implicatorio que aquel que ha sido argumentado; antes al contrario.
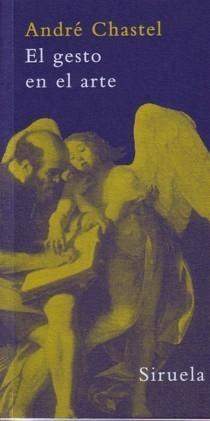 Como principio hemos de mantener viva, vigente, la vieja y sabia premisa de que “en el origen ha sido el Logos”. Ahora bien, si ya se nos da —ya hemos aceptado— esa forma de logos silenciado, la que implica, en buena medida, el gesto en la iconografía de la iglesia católica, ¿por qué la negación de la figura ajena en una religión de un contenido vinculante tan hondo como la musulmana? ¿A qué las connotaciones implícitas a los limites de las figuras representadas en la cultura bizantina? Si es cierto que en el gesto, en la representación, se parte de un origen expreso de relación, ¿cómo es ésta?, ¿en qué condiciones ha de darse?, ¿hasta dónde llega? “No podemos sorprendernos —escribe Chastel—, los signos fundamentales de la religión y del poder se manifiestan a la vez en el ritual (divinidad, nación, glorificación…) y en la representación”. Y si es así, ¿acaso entonces religión y poder implican, en una consideración histórica necesaria, lo mismo?
Como principio hemos de mantener viva, vigente, la vieja y sabia premisa de que “en el origen ha sido el Logos”. Ahora bien, si ya se nos da —ya hemos aceptado— esa forma de logos silenciado, la que implica, en buena medida, el gesto en la iconografía de la iglesia católica, ¿por qué la negación de la figura ajena en una religión de un contenido vinculante tan hondo como la musulmana? ¿A qué las connotaciones implícitas a los limites de las figuras representadas en la cultura bizantina? Si es cierto que en el gesto, en la representación, se parte de un origen expreso de relación, ¿cómo es ésta?, ¿en qué condiciones ha de darse?, ¿hasta dónde llega? “No podemos sorprendernos —escribe Chastel—, los signos fundamentales de la religión y del poder se manifiestan a la vez en el ritual (divinidad, nación, glorificación…) y en la representación”. Y si es así, ¿acaso entonces religión y poder implican, en una consideración histórica necesaria, lo mismo?
El que observa —el que ve e interpreta el gesto— escucha, atiende, reflexiona.
*
El hombre, sin embargo (la duda que embarga y alerta su espíritu) necesita una representación naturalista. ¿Por qué quedarnos en la actitud, el mensaje conminatorio-condenatorio ‘in pectore’ del dios jerárquico, del gesto reverente e inusual? Yo, hombre, necesito el lenguaje que me corresponda y sea propio. Contrariamente a las actitudes hieráticas, el deseo de narrar –la conformación del Logos como mensaje o discurso destinado al ser del hombre en cuanto a su comportamiento vivo, social, amoroso y deliberadamente mortal-, el desvelo por ilustrar un relato debe suponerse en el origen de una figuración distinta, varia, dubitativa, enriquecida…”La mitología en imágenes –retomemos Grecia y el hombre como ‘ser’- reclama un nuevo repertorio de gestos próximos a la música” ¿Acaso la vida cotidiana no podría resumirse en un código acumulado, más o menos musical, esto es armonizado, de los gestos? “La historia del arte –continúa Chastel-, sobre todo en las vasijas antiguas, que nos transmiten el recuerdo de las composiciones pictóricas, nos proporciona todos los testimonios que pudiéramos desear” Luego serán, en efecto, inteligencia e imaginación quienes dotarán de discurso, de verdadero Logos, tales mensajes estéticos. Recuérdese que es allí donde “la técnica de las siluetas otorga una maravillosa precisión a las actitudes (el gesto sublimado) y los movimientos”
Y puesto que de tales figuras aún se pudiera derivar una actitud ética o espiritual –ofrenda, deseo, venganza, lujuria, lucha, pesar…-, he aquí que, así, la narración y el canto han comenzado. Y de ahí hasta hoy mientras permanece, estática y distinta, la actitud sobria, distante y vacía del Dios tradicional para nosotros; ¡ay, tan escasamente humano!
*André Chastel: El gesto en el arte
Ed. Siruela, Madrid, 2004.