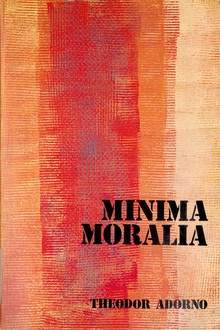¡Mis queridos palomiteros!
¡Mis queridos palomiteros!
Tras un mes de exhibición en el María Guerrero, hoy finalizan las funciones de la exquisita Violencia. Y desde sus primeros compases, la pieza deja claro que no estamos ante una representación al uso, sino ante un territorio fuerte carga emocional llevada al límite. La adaptación que Diego Garrido Sanz realiza del texto original de Fran Kranz —y que también dirige— ya había cosechado éxito en el Festival de Otoño de 2024 por su equilibrio entre sobriedad formal y profundidad moral.
En su llegada a la sala La princesa del María Guerrero, esa impresión inicial se transforma en certeza: la propuesta se apoya en una puesta en escena radicalmente depurada, casi ascética, donde una mesa amplia y circular y cuatro sillas —todo de color blanco— bastan para articular un conflicto de enorme espectacularidad dramática y actoral. Vaya por delante que la voluntaria limitación escenográfica favorece el impacto que ofrece la hábil e impactante dramaturgia, que da paso a un trabajo de una solidez interpretativa inmejorable, sostenida por una arquitectura teatral que avanza con precisión de relojero.
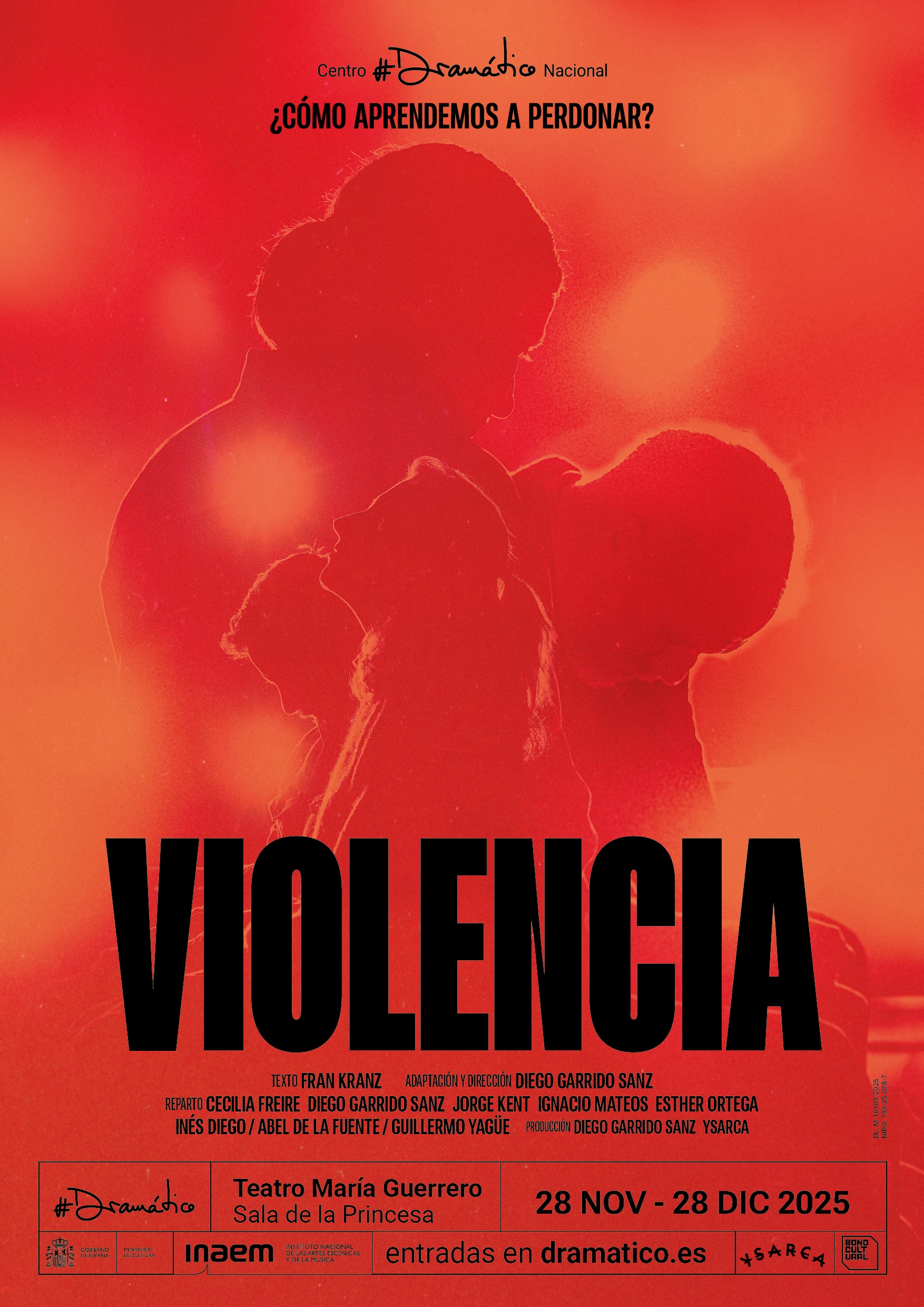 El punto de partida es sencillo en apariencia, pero devastador en sus implicaciones: dos parejas que perdieron a sus hijos de formas opuestas —una en calidad de víctimas, la otra como progenitores del joven responsable del ataque— se encuentran en una sala neutral para intentar comprender qué ocurrió y, quizá, encontrar algún resquicio que alivie el peso insoportable de la culpa.
El punto de partida es sencillo en apariencia, pero devastador en sus implicaciones: dos parejas que perdieron a sus hijos de formas opuestas —una en calidad de víctimas, la otra como progenitores del joven responsable del ataque— se encuentran en una sala neutral para intentar comprender qué ocurrió y, quizá, encontrar algún resquicio que alivie el peso insoportable de la culpa.
No se trata de un juicio, aunque el interrogatorio asoma desde el primer minuto; tampoco es una sesión terapéutica, aun cuando todos buscan algún tipo de reparación; mucho menos una reconciliación predeterminada. Es, antes que nada, un encuentro humano asomado al vacío.
La estructura dramática acompasa ese alambicado recorrido con buen ritmo. Primero sale a la luz el interrogatorio mutuo, lleno de cautelas, silencios, recelos y pequeñas defensas. Después llegan las confesiones: las dudas sobre el modo de educar a los hijos, los indicios de partes de la vida de sus hijos que tal vez se pasaron por alto, los reproches dirigidos hacia uno mismo y hacia el otro, el esfuerzo doloroso por desentrañar lo que fue inevitable y lo que pudo haberse evitado.
Finalmente, el texto se abre a un territorio más incierto, donde no se alcanza el consenso, pero sí un espacio común que los permite a todos respirar, aunque sea de forma frágil. Esa transición —del análisis a la verdad íntima, y de esta a la tentativa de encuentro— está construida con una mesura extraordinaria, casi musical. Nada resulta abrupto ni forzado.
 En ese viaje, Violencia se convierte en uno de los textos más bellos y ponderados que se han escrito recientemente sobre la culpa y el perdón. La obra aborda un asunto desgarrador con una elegancia infrecuente, sin dramatizar lo que ya es trágico, sin buscar lágrimas fáciles, sin convertir el duelo en espectáculo. Y es precisamente ese equilibrio lo que resulta conmovedor. O dicho de otro modo, la emoción no surge del tremendismo del conflicto, sino de la autenticidad con que se encara.
En ese viaje, Violencia se convierte en uno de los textos más bellos y ponderados que se han escrito recientemente sobre la culpa y el perdón. La obra aborda un asunto desgarrador con una elegancia infrecuente, sin dramatizar lo que ya es trágico, sin buscar lágrimas fáciles, sin convertir el duelo en espectáculo. Y es precisamente ese equilibrio lo que resulta conmovedor. O dicho de otro modo, la emoción no surge del tremendismo del conflicto, sino de la autenticidad con que se encara.
Por su lado, el maravilloso y afinado reparto sostiene este andamiaje con una entrega ejemplar. Cecilia Freire encarna a una Beatriz marcada más por la contención. Ignacio Mateos, su pareja, aporta a Martín densidad que sostiene en gran medida el pulso de la tragedia, especialmente cuando el personaje rompe las buenas maneras y se enfrenta a los otros.
Jorge Kent construye un Ricardo asolado por la culpa, atrapado en un intento desesperado de entender lo que no puede entenderse. Y Esther Ortega ofrece una Amelia, su mujer, vulnerable y sufridora, capaz de abrir espacios para dar mejor forma a la historia a través de la empatía.
En lo visual, la iluminación de David Picazo define la geografía del peculiar encuentro con sobriedad; el vestuario de Conchi Espejo sostiene la naturalidad de la escena; la fotografía de Luis Gaspar y Bárbara Sánchez Palomero prolonga esa estética contenida; y el cartel de Emilio Lorente, atravesado por las claves sociales del drama —palabras que son sintomáticas de violencia— funciona como un pórtico coherente de lo que ocurre en escena.
Sin perder de vista la esencia de la historia, la obra sugiere también la dimensión política que subyace a la tragedia: el desamparo institucional, la precariedad afectiva, la deriva de una sociedad que delega en los individuos el peso de fallas colectivas. No lo subraya ni lo instrumentaliza, pero lo deja respirar, recordándonos que estas historias no nacen en el vacío.
Al final, Violencia alcanza una fuerza increíble gracias a lo que calla y a la contención de su puesta en escena. Los actores están brillantes; transmiten la duda y el dolor de una forma tan real que emocionan al respetable. La obra no es cómoda ni busca consolarte y su belleza te hace cuestionarlo todo. Lo más valiente es que pone el foco en los padres del agresor, un territorio que casi siempre ignoramos. La función no busca absolverlos, sino humanizarlos y hacernos mirar donde normalmente apartamos la vista. Es un recordatorio de que el teatro sirve para ampliar nuestra mirada, no para dictar sentencias. Muy, muy recomendable.