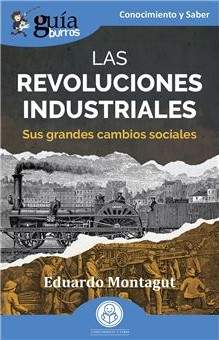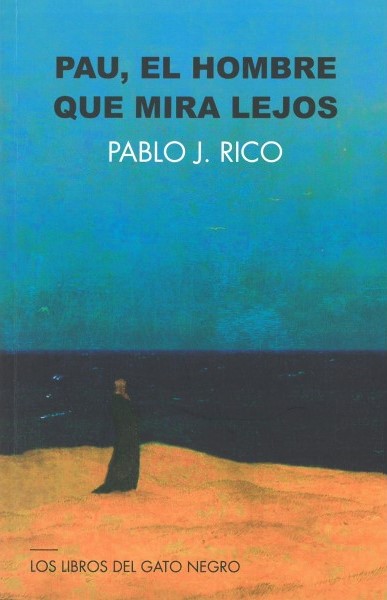Y su dureza. Todo lo bonito y precioso del campo: con sus rebaños pastando libres, la alegría de ayudar a nacer a un cordero, ver cómo lo busca la madre para despabilarlo a lengüetazos, limpiarlo y amamantarlo… Todo eso se muestra con un verismo tal y una belleza tan cautivadora, que incluso al más ajeno le conmueve.
Y su dureza. Todo lo bonito y precioso del campo: con sus rebaños pastando libres, la alegría de ayudar a nacer a un cordero, ver cómo lo busca la madre para despabilarlo a lengüetazos, limpiarlo y amamantarlo… Todo eso se muestra con un verismo tal y una belleza tan cautivadora, que incluso al más ajeno le conmueve.
Tanto, que uno no puede zafarse de pensar que detrás de esos momentos de belleza acechan inmensos sacrificios y, si no se anda listo, la ruina.
Todo esto, que más parece propio de un documental, está perfectamente dosificado y ajustado al tempo de la trama, que es de por sí apasionante: alguien que regresa de N.Y., donde está a punto de triunfar como pianista, se ve atrapado por un mundo que dejó atrás y donde ve que la naturaleza también está siendo aplastada en orden del mal llamado progreso (el abuelo encerrado en Residencia a manos de cuidadoras de una euforia tan desmedida, que pegan las mismas voces a los pobres viejos que las que darán esta noche en la disco…).
En mi opinión es una película perfecta. Me interesó de principio a fin. No cuento el desenlace para que quede abierto.
Gala Gracia, hasta ahora directora y guionista de cortometrajes como ‘Evanescente’, nominado al premio Forqué, o ‘El color de la sed’, debuta en el largo con esta historia de tintes autobiográficos e inspirada en hechos reales.
Rodada durante seis semanas en el Pirineo de Huesca, Barcelona y Madrid, la película aborda la realidad de vivir en un entorno rural y las circunstancias que acompañan a la ganadería extensiva y sus dificultades para salir adelante.
Ah, y aquí no se habla de lobos, que mi madre sí que los vio cara a cara y vio cómo uno se llevaba a su cabrita recién parida, la que le daba el desayuno, sin poder hacer nada, ni mandar a los perros detrás, porque la manada estaba al acecho para quitarle a las otras.