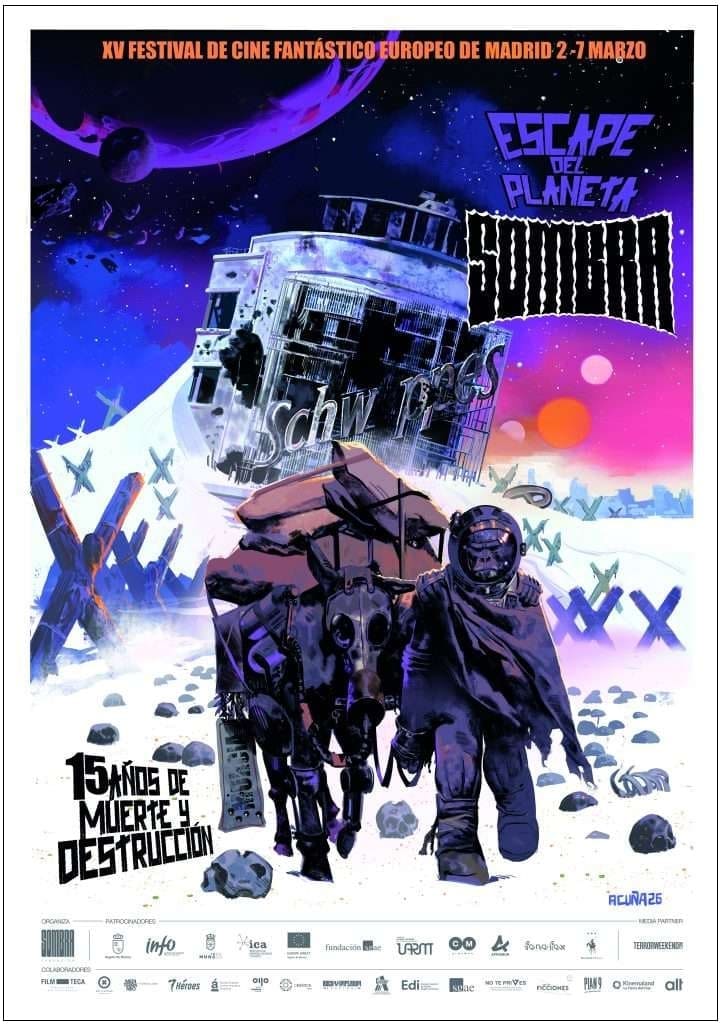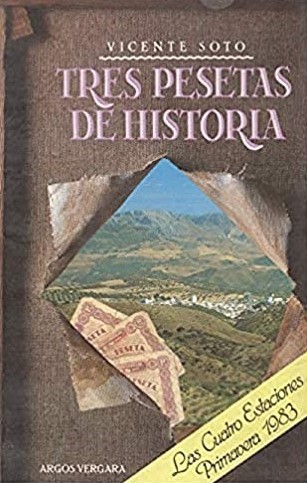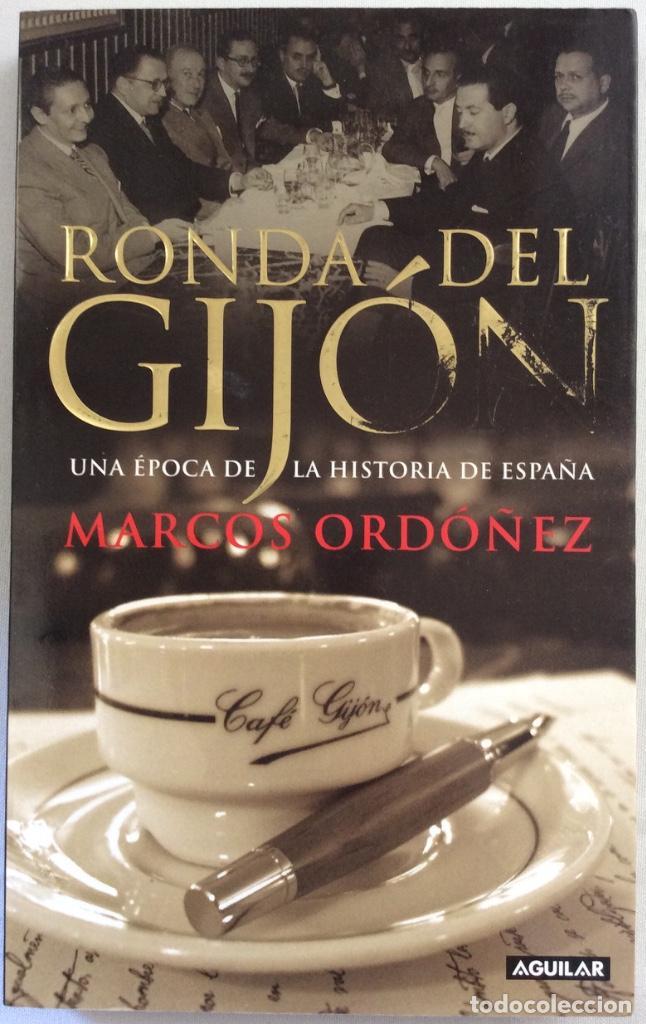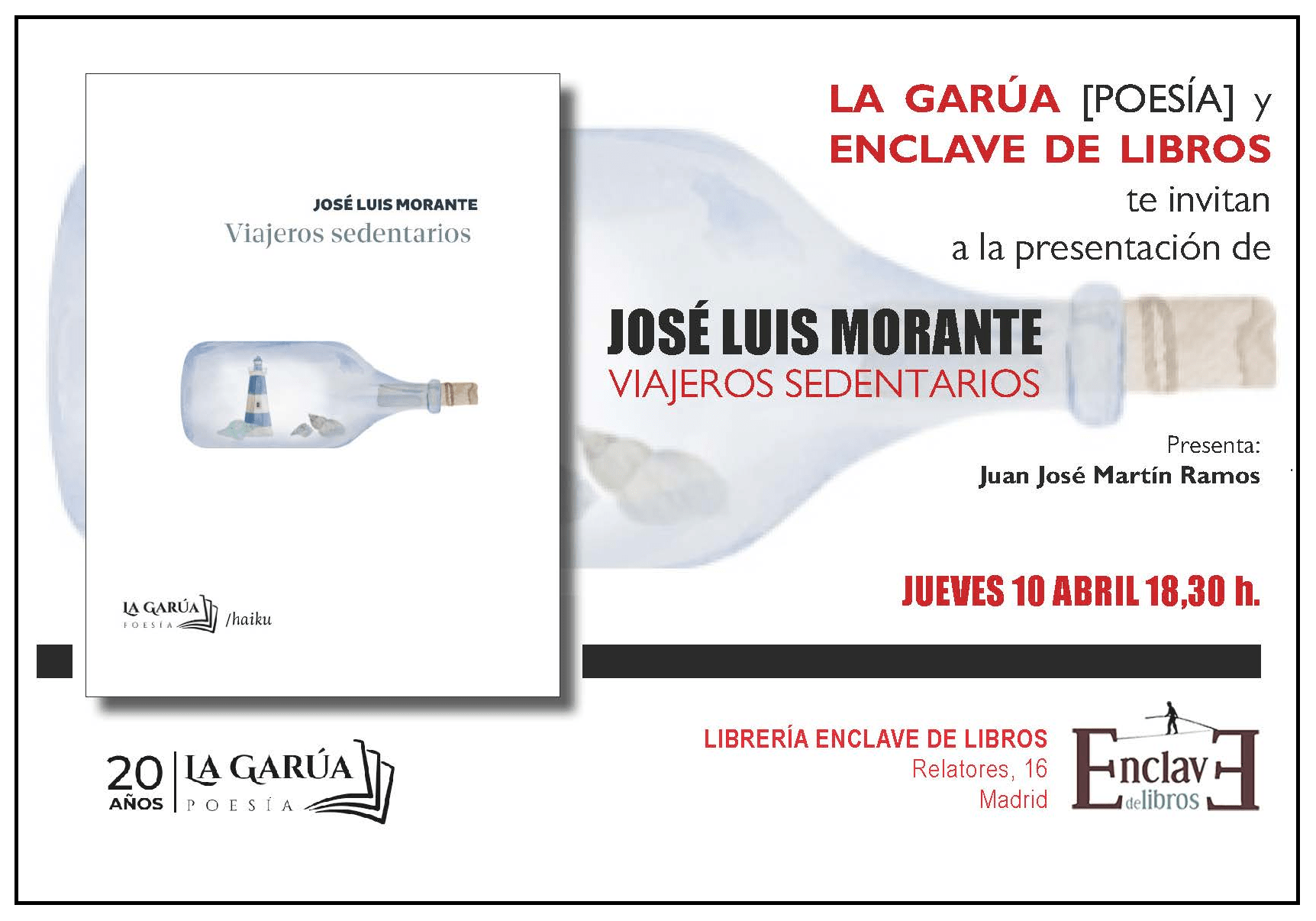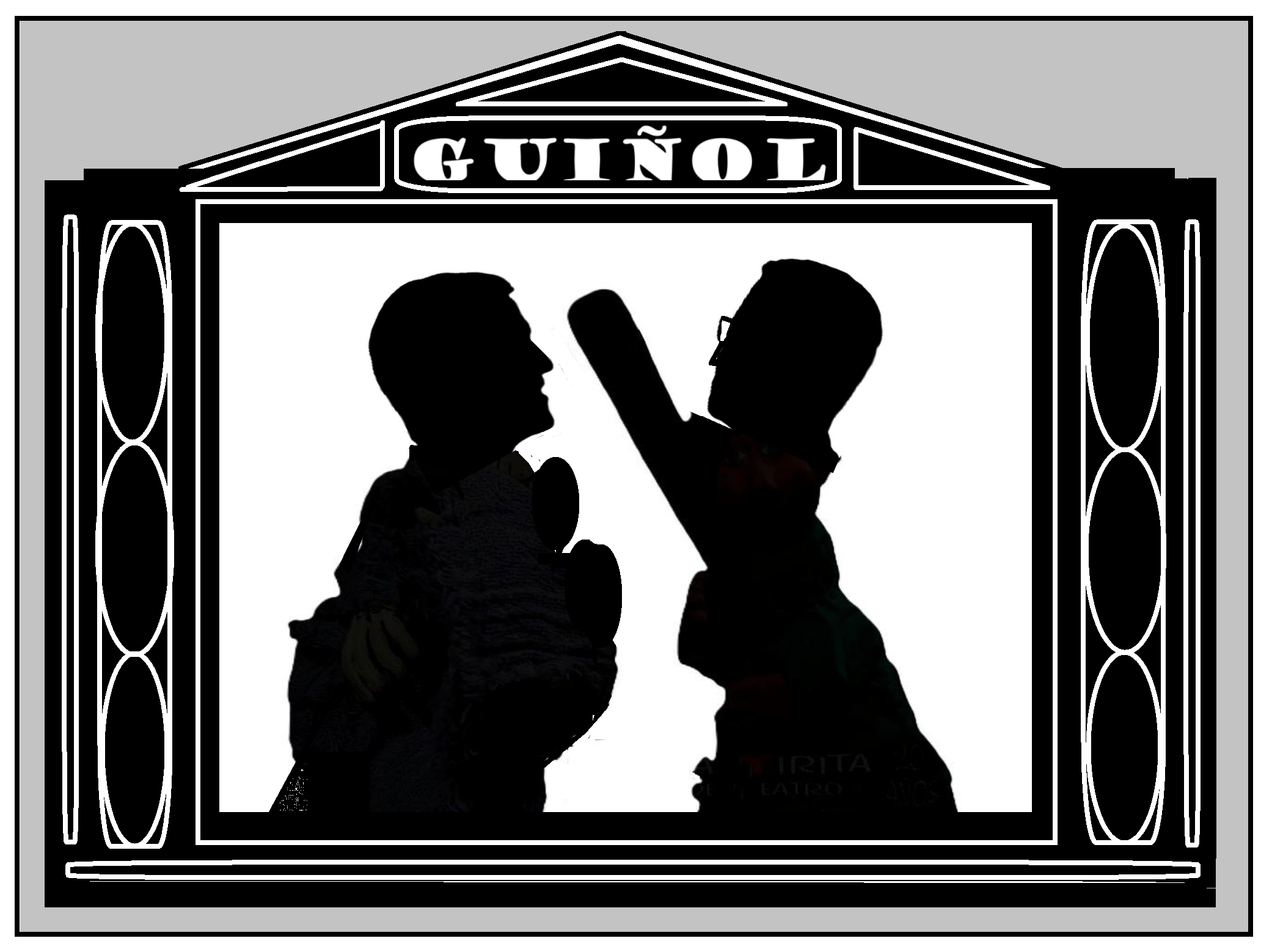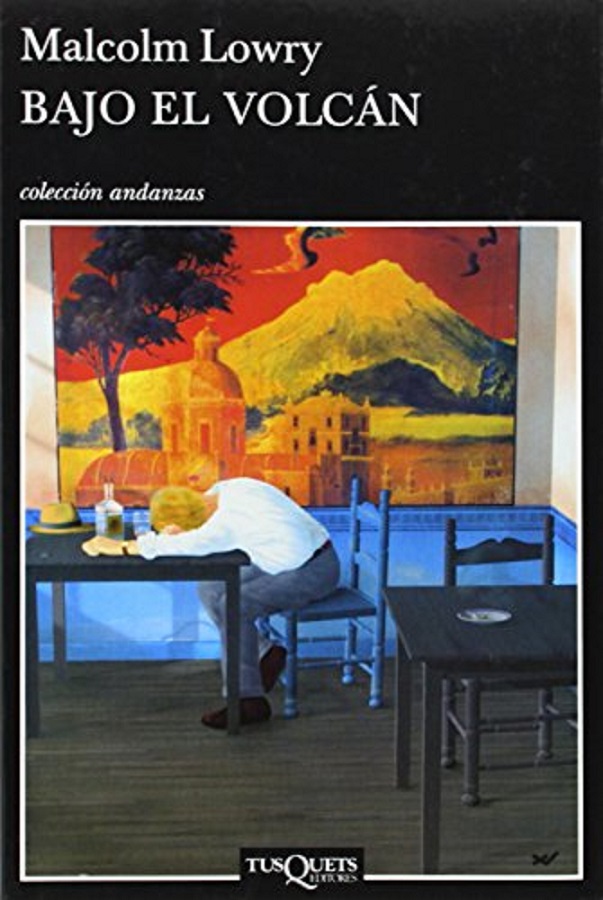 Íbamos en aquel autobús hacia el Popocatepetl. Una vieja gloria del pop de los años sesenta nos enseñaba su álbum de fotos a todos de manera patética. Regresábamos de Oaxaca donde habíamos bebido mezcal en los mismos sitios que Lowry. Habíamos estado en El farolito donde antes estuvo David Herbert Lawrence. Y también estuvo Malcolm Lowry.
Íbamos en aquel autobús hacia el Popocatepetl. Una vieja gloria del pop de los años sesenta nos enseñaba su álbum de fotos a todos de manera patética. Regresábamos de Oaxaca donde habíamos bebido mezcal en los mismos sitios que Lowry. Habíamos estado en El farolito donde antes estuvo David Herbert Lawrence. Y también estuvo Malcolm Lowry.
Se le perdió el manuscrito de “Bajo el volcán” y tuvo que reconstruirlo de memoria. Y después tuvo que pelear con los editores que no comprendían que pretendía hacer con cada detalle. Y ya eran la voz gris de la escritura gris.
A mí me pasó lo mismo con un editor, en una novela me salté las reglas de puntuación para expresar torrencialidad, pero el tipo tenía tatúas las reglas. Años después hizo lo mismo el noruego John Fosse y le dieron el premio Novel, pero a mí ya no me ayudó.
Hay que pelear con tantas cosas para hacer literatura literaria.
El volcán era la tragedia. Era la vitalidad desbordada y era la destrucción de todo. Así todo se agita y se muere. Lowry buscaba eso en México. El Cónsul se autodestruye con el alcohol y quiere ver todos los alucines en sus últimos días. Lo matan cuando está alucinado de vida. Lo repasa todo y lo revisita todo cuando está a punto de morir. Lowry quería hacer su obra dantesca, quería descender a los infiernos y verlo todo
El hermano del Cónsul se cuestiona todo y se replantea todo, se siente pecaminoso, le parece incluso que es una santidad el estalinismo, se considera una piltrafa moral y se pone encima de eso por el hecho mismo de pensarlo. Como el hombre de Pascal que es una nada en el universo pero es más que todo porque lo piensa. Y en realidad está más vivo que nunca porque se ha salido de santidades tan engañosas como el estalinismo.
Íbamos hacia el volcán repleto de piedras y de lava, repleto de vida trágica, pero yo aún quería vivir unos años más. Tal vez experimentar unos cuantos pequeños volcanes en algunas habitaciones del mundo. Releer a Lowry y leer a otros autores con la misma fuerza. Hablábamos con unos ingleses y les contábamos que un autor inglés había literaturizado aquel volcán.
Pero como yo quería todavía algunos pequeños volcanes no había querido ir a Cuernavaca, donde morían las personas a cada instante por todas las esquinas. Me bastaba con el volcán artístico de Frida Kahlo en Coyoacán.
Y aquel hombre que fue tan famoso les contaba a todos sus glorias pasadas en el autobús. Y nos hablaba de personajes famosos de los que fue amigo íntimo. El paisaje atormentado circulaba a toda velocidad en el exterior del autobús. Y a menudo el tiempo se me distorsionaba y mi vida entera se deformaba en el autobús.
“Bajo el volcán” hablaba de autodestrucción o de crisis pero también de vitalidad trágica, de empuje desenfrenado. Hablaba de alguien que va a morir en medio de la erupción vital de un país. De alguien que se va a la oscuridad en medio de todas las máscaras y los caballos de un carrusel.
La agonía es como la traca final, como la revelación final de la vida. Revelación y caída, decía Georg Trakl. Lowry quería que su libro fuera la revelación primera y última. Y encima tuvo que discutir con un editor, y explicarle sus puntos de vista, y por qué lo había escrito así, como si Dante discutiera con su editor moderno, como si la fuerza profunda de la literatura se pudiera explicar igual que el funcionamiento de una herramienta. Qué miserias.
Íbamos en aquel autobús, escuchando a una vieja gloria patética con sus fotos, y pensábamos en esa tragedia de Lowry, en esa melancolía lancinante de Lowry. Al que ahora leíamos como locos en todas partes y que tuvo que luchar con los editores y con su propia memoria. Y encima con las limitaciones o las torpezas del lenguaje. Es mucho luchar eso para alguien que lleva un volcán en la cabeza, que lleva un volcán desgarrándole el hígado. Desgarrándolo como el mezcal o un cuervo que lo exalta y lo devora.